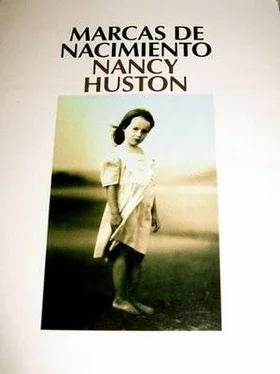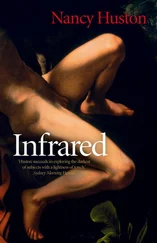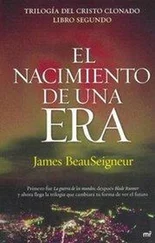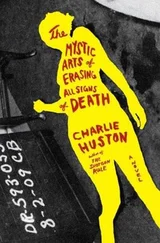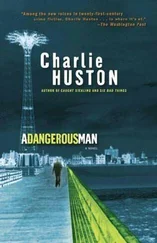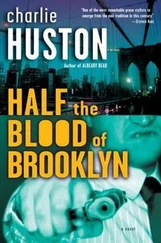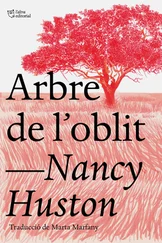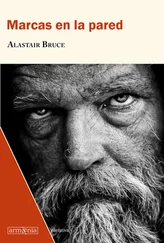Me deja en casa de Barry, que está a un par de manzanas, y juego allí el resto de la tarde. Barry tiene toda clase de juegos bélicos, muñecos de acción y Masters del Universo, y algunas metralletas que parecen reales y con las que es divertido hacer el tonto. La madre de Barry siempre es simpática conmigo porque es fan de Erra, así que para merendar, además de un cuenco de cereales, nos deja tomar un poco de polvo de gelatina de limón lamiéndolo de la palma de la mano, algo que mamá sería incapaz de hacer porque dice que no son más que sustancias químicas que te provocan cáncer. Papá me recoge a las seis y vamos a hacer la compra de regreso a casa; compra pescado blanco y luego una botella de vino blanco para acompañarlo y, con un poco de suerte, poner de buen humor a mamá. Pero cuando mamá llega a casa a las siete tras su jornada dedicada a la investigación no da la impresión de que el vino, al margen de la cantidad y el color, vaya a surtir efecto. Me voy al cuarto y me pongo a jugar a la guerra con mis muñecos de Playmobil porque no se me permite tener soldados, ya que mamá está en contra de la guerra y no quiere que me convierta en un macho violento como la mayoría de los hombres.
– La gente no lo sabe, Aron -la oigo decir desde lejos con una voz llena de emoción que me asusta-. Saben lo de los campos pero esto no.
Y luego no alcanzo a entender lo que responde mi padre pero entonces ella dice:
– ¡Más de doscientos mil niños! ¡Secuestrados! ¡Raptados! Arrancados de sus familias en Europa del Este…
Y empiezo a ponerme nervioso de verdad. Mi marquita de nacimiento en forma de murciélago me sugiere hacer ruidos de explosiones con la boca y convertir los juguetes Lego en helicópteros, bombarderos y misiles tierra-aire para ahogar el sonido de la voz de mi madre, así que lo hago y funciona.
Cuando papá me llama para cenar, mamá está sentada con los codos apoyados en la mesa, la cabeza entre las manos, como si le pesara una tonelada, y papá se está quitando el delantal. Trae una vela y dice medio en broma:
– Sadie, es viernes por la noche, ¿quieres una vela de Sabbath?
Pero mamá se yergue de repente en la silla, su mano se levanta como por voluntad propia y tira la vela al suelo.
– ¡Si eres incapaz de seguir la tradición -dice-, lo menos que puedes hacer es no reírte de ella!
No creo que haya roto la vela a propósito, pero se rompe de todas maneras y papá recoge los dos trozos y los tira a la basura sin decir palabra.
Mientras comemos el pescado blanco que papá ha fileteado para mí porque me da miedo clavarme una espina en la garganta y ahogarme hasta morir, mamá se vuelve hacia mí y dice «Randall», en un tono que me hace desear encontrarme de nuevo en casa de Barry lamiendo gelatina de limón de la mano sin la menor preocupación.
– ¿Sí, mamá?
– Randall, voy a tener que irme una temporada, a Alemania. Sé que a ti debe de parecerte que paso fuera mucho tiempo… pero los documentos que necesito para la tesis están casi todos en Alemania, así son las cosas.
– Sadie -dice papá-, el crío no sabe de qué le hablas. No sabría encontrar Alemania en un mapa.
– ¡Bueno, pues ya va siendo hora de que aprenda dónde está Alemania porque lleva sangre alemana en las venas! ¿Lo sabías, Randall? ¿Sabías que tu abuela Erra nació en Alemania?
– No -susurro-. Creía que había nacido en Canadá.
– Creció en Canadá -responde mamá-, y no habla nunca de los primeros años de su vida, pero lo cierto es que los pasó en Alemania. Escucha, cariño, es importante que averigüe tanto como me sea posible del asunto. También es por tu bien, ¿sabes? Me refiero a que no podemos construir un futuro juntos si no sabemos la verdad acerca de nuestro pasado, ¿verdad?
– Por el amor de Dios, Sadie, el niño tiene seis años.
– Vale, vale -dice mamá en un tono sorprendentemente quedo-. Lo que pasa es que… tengo muchas preguntas acerca de una parte concreta de nuestro pasado. Cantidad de preguntas… Y la abuela Erra no puede o no quiere contestarlas. Así que… tengo que irme a Alemania.
– Eso ya lo has dicho -señala papá.
– Lo sé, Aron -replica mamá, sin levantar el tono de voz aún-. Si me repito es porque me he dejado lo más importante… y si me he dejado lo más importante es porque sólo pensarlo hace que me dé vueltas la cabeza. Hoy he recibido una carta… de la hermana de Erra. Dice que si voy a verla a Múnich me contará todo lo que sabe.
Un espeso silencio sigue a este anuncio. Levanto la mirada hacia papá y parece desesperado, y además ha dejado en el plato la mayor parte de la cena, cosa que casi nunca ocurre.
La conversación nos ha incomodado a todos, y cuando me escabullo a mi cuarto, intentando no llamar la atención, oigo que papá le dice a mamá:
– Estás tan obsesionada con el sufrimiento de esos niños hace cuarenta años que ni siquiera ves el sufrimiento de tu hijo delante de ti. Déjalo, Sadie. ¿No puedes dejar todo ese asunto?
– No, no puedo -responde mamá-. ¿No lo entiendes? Este… mal… no es una suerte de concepto abstracto para mí. ¡Tiene que ver con mi propia madre! Conseguir que hable de su primera infancia es como arrancarle los dientes. Le llevó quince años reconocer que Janek fue raptado, no adoptado, veinte años soltar el nombre de su familia alemana y la ciudad donde vivían; tengo que averiguar más al respecto, seguro que puedes entenderlo, ¿no? ¡Tengo que saber quiénes eran mis abuelos! Si les dieron un niño polaco para sustituir a su hijo muerto, debían de ser nazis o al menos estar congraciados con los nazis. ¡Necesito saberlo!
Cierro la puerta y retomo mi guerra con muñecos y piezas de Lego donde la he dejado.
Mis padres lavan los platos y cuando llega la hora de acostarme papá viene y se esmera en que olvide el malestar dándome un vapuleo. Eso significa que me tumbo boca abajo en pijama y me recorre el cuerpo de arriba abajo propinándome palmadas rítmicamente al tiempo que canta a pleno pulmón. Esta noche canta esa canción cuya letra suena como un galimatías cuando la escuchas por primera vez.
Ooooooh, syeguascomenavena y sícomenavena y sovejitasiedra,
Uniño comraiedratambién, ¿rdad? Uniño comraiedratambién, ¿rdad?
Es un galimatías de cuidado pero luego la canción explica:
Si las palabras parecen caprichosas
y al oído suenan graciosas,
un poquito revueltas y de cualquier manera,
es: ¡Las yeguas comen avena y, sí, comen avena, y las ovejitas hiedra!
Oh…
Luego la canta rápido de nuevo y esta vez se entiende todo, incluida la última estrofa: «Un niño comerá hiedra también, ¿verdad?» Ojalá los adultos se sentaran conmigo y me lo explicaran todo poco a poco como hace esta canción, pienso a menudo.
Igual que ocurre siempre, el palmeteo de papá me hace reír a voz en grito y suplicarle que siga pero justo entonces viene mamá y dice que es demasiado alboroto justo antes de dormir y que tengo que calmarme. Así que papá me da un fuerte abrazo y un beso en la frente y mamá se sienta a mi lado en la cama para contarme una historia que también me gusta. Cuando tenía mi edad sabía leer pero yo aún no he aprendido, así que tengo que esperar a que alguien me lea, otro ejemplo de que nunca soy lo bastante bueno, aunque lo intento. Esta noche me cuenta el cuento del Negrito Sambo, para lo que ni siquiera le hace falta el libro porque aún se lo sabe de memoria de cuando era pequeña. Yo también prácticamente lo he memorizado, que es otra forma de decir que me lo he aprendido de corrido y puedo decir todas las palabras antes de que el Negrito Sambo diga: «Oh, por favor, señor Tigre, si no me come le daré mi precioso Abriguito Rojo», y demás, el cuento entero hasta que los tigres se han derretido en un charco de mantequilla y Sambo dice: «¡Oh! ¡Qué mantequilla derretida tan rica! Se la voy a llevar a la Negra Mumbo -que es su madre- para que cocine con ella», y luego la Negra Mumbo prepara tortitas y el Negrito Sambo se come ciento sesenta y nueve porque tiene muchísima hambre. Una vez terminado el cuento, mamá me rodea con los brazos y me mece suavemente, tarareando entre dientes, y la piel de sus brazos es muy suave, pero no así su manera de abrazarme.
Читать дальше