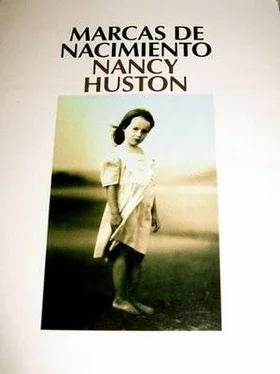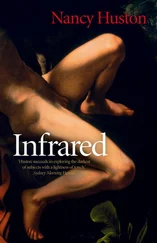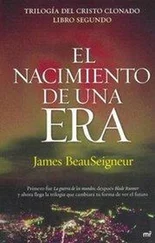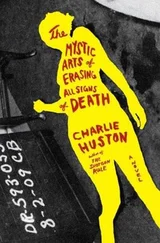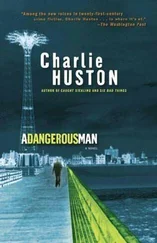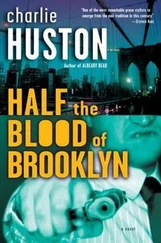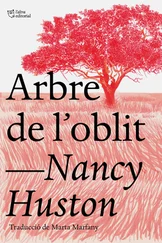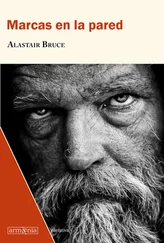La mañana en que se marcha a Alemania despierto temprano, no son más que las seis y media. Me gusta saber la hora, cosa que aprendí la primavera pasada en el parvulario. Papá cuenta un chiste que dice: «¿Por qué el tontorrón tiró el reloj por la ventana? Porque quería que el tiempo pasara volando.» Es un chiste bastante bueno pero al mismo tiempo me preocupa que el tiempo pase volando. Mamá dice que cuanto mayor te haces más deprisa pasa, y me da miedo que si no tengo cuidado la vida entera se me pase de un plumazo y me despierte un día dentro del ataúd y todo haya terminado sin haber tenido tiempo de apreciarlo. Ya sé que los muertos en realidad no se despiertan ni se dan cuenta de que están en el ataúd bajo tierra, pero aun así da muchísimo miedo pensar que los han metido allí, como al abuelo cuando fuimos a su funeral en Long Island. Me pareció espantoso que el padre de mi propio padre estuviera de veras dentro de esa caja y todo el mundo pareciera dar por sentado que eso estaba bien, que así se hacían las cosas. Los enterradores pusieron el ataúd sobre unas cuerdas y las ataron, luego lo alzaron, lo dejaron en suspenso sobre la tumba y lo bajaron hasta que tocó fondo y entonces volvieron a desatar las cuerdas y las sacaron de golpe de la tumba. Bueno, estaban dejando una persona humana en ese agujero pero no querían echar a perder un par de buenas cuerdas, ¿no? Saltaba a la vista que estaban acostumbrados a ello, que lo hacían todos los días y no era más que un trabajo para ellos, mientras que para mí la persona que metían en la tierra era mi único abuelo (ya que mamá no conoció a su padre) y no iba a volver a verlo y fue entonces cuando entendí de veras el sentido de la palabra nunca.
Miro de reojo el reloj y veo que mientras estaba aquí tumbado pensando en la muerte, han transcurrido exactamente tres minutos.
Después de la muerte del abuelo, la abuela tuvo que vender su casa en Long Island. Esa casa era uno de mis sitios preferidos para ir de visita, con cantidad de rincones y grietas, armarios y despensas, pero la abuela dijo que no podía ocuparse ella sola, así que se fue a vivir a una residencia con otros ancianos. Ahora no hay ningún lugar para que nos reunamos todos los primos a jugar al escondite como solíamos hacer en su casa, no se puede jugar al escondite en un apartamento en Manhattan. Una vez me escondí acurrucado en una caja de cartón grande en el sótano y cuando bajaron mis primos oí que me llamaban -«¡Randall! ¡Randall!»-, pero era un escondite tan bueno que no me encontraron, y después de un rato se dieron por vencidos y se fueron a jugar al frisbee y se olvidaron de mí. Mientras tanto, me quedé allí y aguardé y seguí aguardando y cuando por fin salí tenía frío y estaba rígido de la cabeza a los pies, y cuando mis primos me vieron ni siquiera me dijeron: «¿Dónde estabas? ¡Te hemos estado buscando por todas partes!» Me dolió que no me hubieran echado de menos y pensé: así debe de ser cuando estás muerto, la vida sencillamente sigue adelante sin ti.
Ahora son las siete en punto y oigo que suena el despertador de mamá, así que tengo derecho a entrar en su dormitorio si quiero, cosa que hago. Me deslizo muy suavemente de rodillas y puños y me pego a los pies de la cama, donde no pueden verme. La manta está arrebujada en el suelo, sólo están cubiertos con la sábana y sus cuatro pies sobresalen del borde del colchón. Los pies de papá son enormes y están un poco sucios en las plantas porque le gusta deambular por el apartamento descalzo y lo que me fascina especialmente es la gruesa piel amarillenta en torno a los rebordes de los talones, que cuando la tocas parece madera en vez de piel. Los pies de mamá son más limpios pero en la base del dedo gordo tiene unos bultos huesudos llamados juanetes que tampoco resultan atractivos. En general, los pies adultos me parecen bastante feos y debo reconocer que una de las cosas de hacerse mayor que no me hace ilusión es ver cómo los pies se me van afeando conforme pasan los años.
Cosquilleo la gruesa piel amarillenta en el talón de papá muy levemente con mi uña de niño, tan levemente que al principio no alcanza a sentirlo. Luego avanzo poco a poco hacia el empeine: ¡ah, ahora lo ha sentido! Pero puesto que aún no sabe que estoy en la habitación, cree que una mosca se le ha posado en el pie, así que patalea para ahuyentarla. Entonces empiezo a hacerle cosquillas de verdad y se incorpora con un alarido. «¿Qué demonios?», dice mamá, porque, al sentarse, papá le ha quitado la sábana y ahora me ve y tiene todo el pecho al descubierto con los senos colgando a la vista, así que se vuelve rápidamente y coge el albornoz.
Cuando era pequeño mamá y yo solíamos bañarnos juntos y no la avergonzaba que le viera los pechos, incluso me dejaba jugar con ellos. Pero hace tiempo me fueron vedados y sólo papá tiene oportunidad de verlos, aparte de ella, claro. (¿Hubo un día concreto en que me hice demasiado mayor para ver los pechos de mi madre? ¿Cómo decidió ella exactamente qué día debía ser?) Es curioso lo de los pechos de las mujeres: cuando acabas de nacer pasas horas cada día acariciándolos con el hocico y chupeteándolos, luego poco a poco te van apartando y llega un día en que ni siquiera te permiten seguir viéndolos. Pero en la tele y las pelis las mujeres están siempre enseñando los pechos, todo salvo los pezones, como si los pezones contuvieran algún secreto sagrado, cosa que no contienen; la mayor parte del tiempo ni siquiera tienen leche. Por lo que respecta a lo que hay entre sus piernas, mamá siempre se baña con las bragas puestas, así que nunca he visto esa parte del cuerpo de una mujer salvo en estatuas de parque desnudas, así que le pregunté a papá al respecto y me dijo que hay muchas cosas interesantes ahí abajo, sólo que no sobresalen como las nuestras.
Mamá entra en la cocina a preparar café y papá y yo vamos al cuarto de baño a hacer pis. Nos ponemos codo con codo delante del retrete y dirigimos nuestros dos arcos amarillos de manera que se encuentren y se mezclen en el agua clara, y a mí me parece de lo más interesante cómo al principio aún se percibe la separación entre amarillo y transparente pero en unos segundos todo es de un mismo color amarillo claro. Ahora se me da bien apuntar, pero cuando era pequeño se me caían gotitas de pis al suelo casi siempre y mamá me hacía limpiarlas con una esponja y enjuagar la esponja bajo el grifo, y me asqueaba pensar que estaba tocando mi propio pis con las manos.
El vuelo de mamá no despega hasta las siete de la tarde pero sé que todo nuestro día estará impregnado por esa idea. Mientras toma el café tiene los ojos inquietos entre maletas y pasaportes, visados y mapas, y veo que no queda sitio para mí.
– ¿No es increíble, Aron? En menos de veinticuatro horas estaré en Alemania. ¡Es una locura! Mm, mm, mm, vamos a ver. Una lista, eso necesito, hacer una lista. Recuérdalo siempre, Randall: cuando te veas desbordado, haz una lista. Echa un buen vistazo a tus obligaciones y apúntalas en un papel de más a menos importantes. Hay que empezar con la tarea más importante, la más difícil, la que menos te apetezca hacer. A eso se le llama coger el toro por los cuernos.
– Yo nunca paso de ahí -comenta papá-, porque el toro siempre me cornea y el público se pone en pie, jaleándolo, y lo único que puedo hacer es quedarme ahí tumbado y desangrarme hasta morir.
– ¡Aron!
– No, tu madre tiene razón, Ran. No hagas hoy lo que puedas dejar para mañana.
– ¡Es al revés! -digo yo, entre risas-. No dejes para mañana…
– Ah, ¿sí? Perdona… Por alguna razón siempre me equivoco con ese refrán.
– Y bien, ¿cuál es tu toro, Sadie?
– ¿Eh?
– ¿El que has decidido coger por los cuernos hoy?
Читать дальше