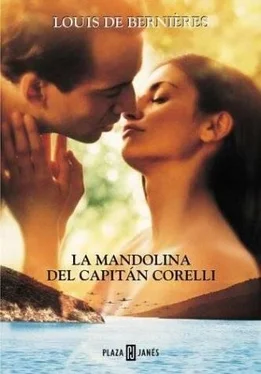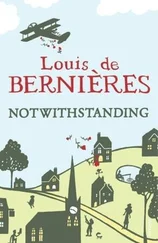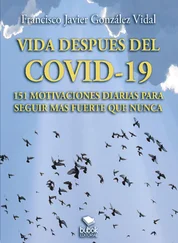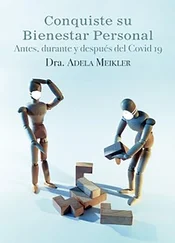– De cristal.
Volvió a su cama y a los dos días inició un período de cólera histérica. Empezó con gritos, siguió con un extraño episodio en que intentó amputarse la pierna con una cuchara, continuó con una fase en la que daba golpes a diestro y siniestro, y concluyó el 30 de abril con una ira terriblemente lúcida, en el transcurso de la cual pareció recobrar totalmente el juicio e insistió en que Pelagia le leyera sus cartas. Esto le provocó a ella un estado de turbación y vergüenza extremas.
Pelagia empezó por las primeras, aquellas en que el amor y el sentimiento de la separación habían inundado la página de líricos crescendos dignos de un poeta romántico:
– «Agapeton, agapeton, te quiero y te echo de menos y me preocupo por ti, ansío el momento de tu regreso, quiero coger tu dulce cara entre mis manos y besarte hasta que mi espíritu vuele como los ángeles, quiero cogerte en brazos y amarte para que el tiempo se detenga y las estrellas caigan del cielo. Cada segundo de cada minuto sueño contigo, y cada segundo sé con mayor certeza que tú eres la vida, una vida más querida que la vida, la única cosa que la vida puede significar…»
Enrojeció de irritación, horrorizada ante aquellos géisers de emoción que parecían de otra persona, de un ser inferior. Se encogió del mismo modo que hacía cuando su tía le recordaba alguna cosa graciosa que había dicho o hecho de niña. Las palabras de amor se le atascaban ahora en la garganta y le dejaban un sabor amargo, pero cada vez que hacía una pausa Mandras la fulminaba con la mirada y le exigía que prosiguiera.
Se sintió aliviada casi hasta la náusea cuando llegó a las cartas en que empezaban a predominar las noticias. Su voz se aclaró, y notó que se tranquilizaba. Pero Mandras lanzó un grito y se aporreó los muslos con los puños:
– No quiero que me leas esos trozos, no quiero oír hablar de los enfadados que estabais porque yo no escribía. Quiero oír lo otro.
Aquella voz, quejosa como la de un niño mimado, irritaba a Pelagia, pero temía la fuerza y la locura vengativa de Mandras y siguió leyendo, censurando todo aquello que no atañera a la diversidad y calidad de su cariño.
– Las cartas son cada vez más breves -gritó él-, demasiado breves. ¿Crees que no sé lo que significa? -Cogió la última carta del montón y la agitó delante de su cara-. ¡Mira -exclamó-, cuatro líneas! ¿Crees que no lo sé? Vamos, lee.
Pelagia cogió la carta y la leyó para sus adentros, sabiendo ya lo que decía: «Tú nunca me escribes. Al principio eso me ponía triste y me preocupaba, pero ahora me doy cuenta de que a ti te da igual, y eso ha hecho que yo también pierda la ilusión. Quiero que sepas que te he liberado de tus promesas. Lo siento.»
– Léela -exigió Mandras.
Pelagia estaba consternada. Manoseó la hoja de papel y sonrió con gesto conciliador..
– Tengo una letra horrible. No sé si podré descifrarla.
– Léela.
Pelagia carraspeó y con voz trémula improvisó:
– «Cariño mío, vuelve pronto, por favor. Te echo tanto de menos y suspiro por ti más de lo que imaginas. Guárdate de las balas, y…» -se detuvo, hastiada de su papel en aquella charada. Supuso que así debía sentirse una cuando la violaba un desconocido.
– ¿Y qué? -insistió Mandras.
– «Y no sé cómo expresarte lo mucho que te amo» -concluyó Pelagia, cerrando los ojos de desesperación.
– Lee la carta anterior.
Era una carta que empezaba así: «Ayer me pareció ver una golondrina, eso significa que ya llega la primavera. Mi padre…», pero dudó y decidió improvisar otra vez:
– «Cariño mío, te imagino como una golondrina que se ha ido volando pero que un día volverá al nido que te he hecho en mi corazón…»
Mandras la obligó a leer todas las cartas entregándoselas una a una, y así, con lágrimas en los ojos y voz temblorosa, hubo ella de soportar un largo purgatorio de pánico absoluto, cada carta una tortura de Sísifo, que la hizo sudar por todos los poros. Le suplicó que no la hiciese leer más, pero él se mantuvo firme. Pelagia se sentía morir por dentro mientras inventaba desesperadamente palabras cariñosas para aquel hombre al que había acabado compadeciendo y finalmente odiando.
Le salvó el rítmico ronroneo de unos aviones. Drosoula entró a toda prisa, gritando:
– ¡Italianos, italianos! ¡Es la invasión!
«Gracias a Dios, gracias a Dios», pensó Pelagia, cayendo casi inmediatamente en la cuenta del absurdo de su alivio. Corrió fuera con Drosoula y allí se quedaron las dos cogidas del brazo, mientras aquellos marsupiales panzudos pasaban con estruendo, vomitando sus largas estelas de diminutos muñecos negros que experimentaban una sacudida hacia arriba al abrirse sus paracaídas, unos paracaídas de aspecto tan pulcro y bonito como las setas en un campo cubierto de rocío otoñal.
Nada ocurrió como la gente había previsto. Aquellos que habían pensado sentirse abrumados por la cólera padecieron en cambio sensaciones de asombro, curiosidad o apatía. Aquellos que sabían que iban a sentir pánico notaron una calma glacial y una oleada de severa determinación. Aquellos que se sentían terriblemente preocupados se tranquilizaron, y hubo incluso una mujer que se sintió embargada por un casi venial reconocimiento de salvación.
Pelagia corrió colina arriba para reunirse con su padre, siguiendo el atávico instinto por el cual los que se quieren deben estar unidos en el momento de la muerte. Lo encontró de pie en el umbral, como todos los demás en el suyo, protegiéndose del sol con una mano mientras contemplaba el descenso de los paracaidistas. Apenas sin resuello, se arrojó a sus brazos y lo notó temblar. ¿Acaso su padre tenía miedo? Le miró a los ojos mientras él le acariciaba el pelo, y advirtió que sus labios se movían y sus ojos brillaban, no de miedo sino de excitación. Él bajó la vista, irguió la espalda y agitó una mano hacia el cielo.
– Historia -proclamó-, todo este tiempo escribiendo historia y ahora la historia se desarrolla delante de mis ojos. Pelagia, hija de mi vida, yo siempre he querido vivir en la historia.
Dicho esto, entró en la casa y al punto volvió con un cuaderno de notas y un lápiz con la punta intacta.
Al desaparecer los aviones se hizo un profundo silencio. Parecía que no había ocurrido nada.
En los muelles, los hombres de la división Acqui desembarcaron como disculpándose por sus chapuceras lanchas de desembarco y saludaron alegre pero tímidamente a la gente que los observaba desde sus casas. Algunos respondieron alzando el puño, otros agitando un brazo, y muchos hicieron aquel enfático gesto con la palma de la mano que, de tan insultante, en años posteriores se convertiría en una ofensa merecedora de cárcel.
En el pueblo, Pelagia y su padre observaron el deambular de los pelotones de paracaidistas mientras sus jefes consultaban mapas con labios apretados y entrecejos fruncidos. Algunos italianos parecían más bajos que sus rifles. «Qué grupo tan pintoresco», observó el doctor. Al fondo de una de las hileras de soldados, un hombre particularmente minúsculo provisto de un casco con plumas de gallo parodiaba el paso de la oca con un dedo puesto bajo la nariz imitando un bigote. Al pasar junto a Pelagia el hombre abrió unos ojos como platos y aclaró: «Signor Hitler», ansioso de que ella captara el chiste.
Desde la puerta de su casa Kokolios hizo un desafiante saludo comunista, el brazo en alto y el puño cerrado, para quedar totalmente perplejo cuando un pequeño grupo de soldados le vitoreó y le devolvió el saludo, con brío y exageración. Kokolios bajó el brazo y se quedó boquiabierto de asombro. ¿Se estaban burlando o es que había camaradas en el ejército fascista?
Читать дальше