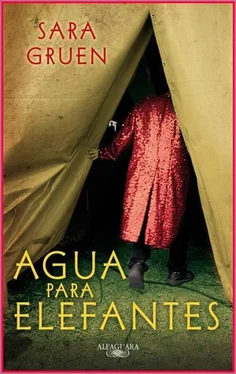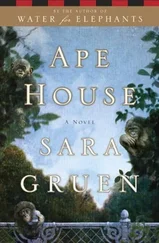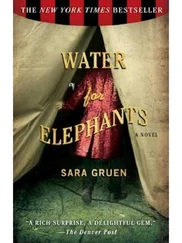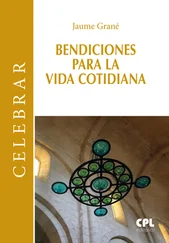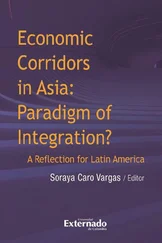– ¿Otros planes? -grazno.
– Sí, señor.
– ¿Le has dicho lo del circo?
– Sí, señor. Y lo ha sentido mucho. Pero tenía un compromiso del que no podía librarse.
Tuerzo el gesto, y antes de que pueda darme cuenta estoy sollozando como un niño.
– Lo siento mucho, señor Jankowski. Sé lo importante que era para usted. Le llevaría yo misma, pero tengo que hacer un turno de doce horas.
Me tapo la cara con las manos, intentando ocultar mis lágrimas de viejo. Unos segundos después, un pañuelo de papel cuelga delante de mi cara.
– Eres una buena chica, Rosemary -digo mientras agarro el pañuelo y detengo el flujo de mi nariz húmeda-. Lo sabes, ¿verdad? No sé lo que haría sin ti.
Ella me mira un largo rato. Demasiado largo. Al final dice:
– Señor Jankowski, ya sabe que me voy mañana, ¿no?
Levanto la cabeza de golpe.
– ¿Eh? ¿Cuánto tiempo?
Maldita sea, eso es justo lo que me faltaba. Si se va de vacaciones probablemente me olvidaré de su nombre para cuando vuelva.
– Nos trasladamos a Richmond. Para estar más cerca de mi suegra. No se encuentra bien.
Estoy aturdido. La mandíbula me cuelga inerte antes de que pueda encontrar las palabras.
– ¿Estás casada?
– Desde hace veintiséis felices años, señor Jankowski.
– ¿Veintiséis años? No, no te creo. Si no eres más que una niña.
Se ríe.
– Soy abuela, señor Jankowski. Cuarenta y siete años.
Nos quedamos unos instantes en silencio. Mete la mano en el bolsillo rosa pálido y sustituye mi saturado pañuelo de papel por uno limpio. Seco las profundas cuencas que albergan mis ojos.
– Un hombre con suerte tu marido -digo sorbiendo.
– Los dos tenemos suerte. Una bendición, la verdad.
– Y tu suegra también. ¿Sabes que ni uno solo de mis hijos se podía hacer cargo de mí?
– Bueno… No siempre es fácil, ¿sabe?
– Yo no digo que lo sea.
Me agarra la mano.
– Ya lo sé, señor Jankowski. Ya lo sé.
Me siento desbordado por lo injusto que es todo esto. Cierro los ojos y me imagino a una babeante Ipphy dentro de la carpa. Ni siquiera se va a enterar de que está allí, y menos aún recordarlo.
Al cabo de un par de minutos, Rosemary dice:
– ¿Puedo hacer algo por usted?
– No -respondo, y es cierto, a no ser que me pueda llevar al circo, o traerme el circo a mí. O llevarme a Richmond con ella-. Creo que ahora me gustaría estar solo -añado.
– Lo entiendo -dice con delicadeza-. ¿Quiere que le vuelva a llevar a su cuarto?
– No. Creo que me voy a quedar aquí mismo.
Rosemary se levanta, se queda inclinada el tiempo suficiente para dejar un beso en mi antebrazo y desaparece por el pasillo con sus suelas de goma chirriando sobre las baldosas del suelo.

Cuando despierto, Marlena ha desaparecido. Salgo a buscarla inmediatamente y la encuentro saliendo del coche de Tío Al con Earl. La acompaña al vagón número 48 y hace que salga August mientras ella está dentro.
Me alegro de comprobar que August tiene tan mal aspecto como yo, lo que significa como un tomate pocho y apaleado. Cuando Marlena sube al vagón, él grita su nombre e intenta seguirla, pero Earl le corta el paso. August, nervioso y desesperado, se desplaza de una ventana a otra, se levanta sobre las puntas de los dedos, gimotea y destila arrepentimiento.
Nunca volverá a pasar. La quiere más que a su propia vida, y ella sin duda lo sabe. No sabe qué es lo que le pasó. Hará cualquier cosa, ¡lo que sea!, para que le perdone. Es una diosa, una reina, y él no es más que un desdichado pozo de remordimientos. ¿No se da cuenta de cuánto lo siente? ¿Está intentando atormentarle? ¿Es que no tiene corazón?
Marlena sale llevando una maleta y pasa delante de él sin dirigirle ni una mirada. Lleva un sombrero de paja con el ala flexible ladeada sobre el ojo amoratado.
– ¡Marlena! -grita August acercándose a ella y agarrándola de un brazo.
– Déjala -le dice Earl.
– Por favor. Te lo suplico -dice August. Se postra de rodillas sobre la tierra. Sus manos se deslizan por el brazo de ella hasta que queda sujetándole la mano izquierda. Se la arrima a la cara, la cubre de lágrimas y de besos mientras ella, imperturbable, pierde la mirada en la distancia.
– Marlena, cariño, mírame. Estoy de rodillas. Te lo suplico. ¿Qué más puedo hacer? Mi vida, mi amor, por favor, ven conmigo dentro. Vamos a hablar. Encontraremos una solución.
Rebusca en sus bolsillos y saca un anillo que intenta poner en el dedo corazón de la mujer. Ella le retira la mano y empieza a caminar.
– ¡Marlena! ¡Marlena! -ahora grita, y hasta las partes intactas de su cara han perdido el color. El pelo le cae sobre la frente-. ¡No puedes hacerme esto! ¡Esto no es el final! ¿Me oyes? ¡Marlena, eres mi mujer! Hasta que la muerte nos separe, ¿recuerdas? -se pone de pie con los puños cerrados-. ¡Hasta que la muerte nos separe! -grita.
Marlena me entrega su maleta sin detenerse. Doy la vuelta y la sigo en su paso firme sobre la hierba seca, con la mirada fija en su estrecha cintura. Sólo cuando llega al final de la explanada reduce el paso lo suficiente para que pueda ponerme a su lado.
– ¿Puedo ayudarles? -dice el empleado del hotel levantando la mirada cuando la campanilla de la puerta anuncia nuestra llegada. Su expresión inicial de solícita cortesía se transforma en una de alarma primero y de desprecio después. Es la misma combinación qué he visto en las caras de todos los que nos hemos cruzado de camino aquí. Una pareja de edad mediana que está sentada en un sofá junto a la puerta nos mira boquiabierta sin pudor.
Y es que hacemos una buena pareja. La piel que rodea el ojo de Marlena se ha vuelto de un azul impactante, pero al menos su cara mantiene la forma; la mía está machacada y en carne viva, alternando moretones con heridas abiertas.
– Necesito una habitación -dice Marlena.
El empleado la mira con desdén.
– No nos queda ninguna -replica empujándose las gafas hacia arriba con un dedo. Y vuelve a su libro de registro.
Dejo la maleta en el suelo y me pongo al lado de Marlena.
– El cartel dice que hay habitaciones libres.
El frunce los labios hasta que son una fina línea altanera.
– Entonces está mal.
Marlena me toca el codo.
– Vamos, Jacob.
– No, no nos vamos -digo encarándome de nuevo con el empleado-. La señora necesita una habitación y ustedes las tienen libres.
Él mira detenidamente la mano izquierda de Marlena y levanta una ceja.
– No admitimos a parejas que no estén casadas. -No es para los dos. Sólo para ella.
– Sí, sí -dice.
– Ten cuidadito, amigo -le digo-. No me gusta lo que estás insinuando.
– Vámonos, Jacob -insiste Marlena. Con la mirada fija en el suelo, está todavía más pálida que antes.
– No estoy insinuando nada -dice el empleado.
– Jacob, por favor -dice Marlena-. Vámonos a otro sitio.
Le lanzo al empleado una última y devastadora mirada que le indica con precisión lo que le haría si Marlena no estuviera aquí y recojo la maleta. Ella se dirige a la puerta.
– ¡Ah, claro, ya sé quién es usted! -dice la mitad femenina de la pareja que ocupa el sofá-. ¡Es la chica de los carteles! ¡Sí! Estoy segura -se gira hacia al hombre que tiene al lado-. ¡Norbert, es la chica de los carteles! ¿Verdad que sí? Señorita, usted es la estrella del circo, ¿no?
Marlena abre la puerta, se coloca bien el ala del sombrero y sale. Yo la sigo.
Читать дальше