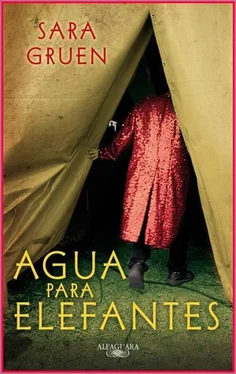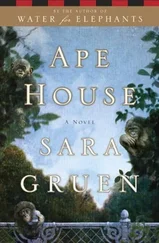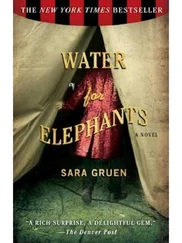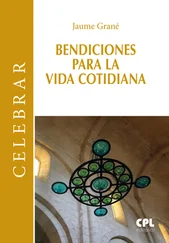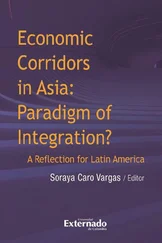– Eh, oye -digo sin saber qué hacer-. Ya. Ya. Marlena, mírame. Por favor.
Se incorpora y se seca la cara. Me mira a los ojos.
– ¿Te vas a quedar conmigo, Jacob? -dice.
– Marlena…
– Shhhh -se desliza hasta el borde de la silla y pone un dedo sobre mis labios. Luego baja al suelo. Se arrodilla frente a mí, a pocos centímetros de distancia; su dedo tiembla pegado a mis labios.
– Por favor -dice-. Te necesito -tras una brevísima pausa, recorre mis rasgos, cuidadosa, suavemente, apenas rozándome la piel. Contengo la respiración y cierro los ojos.
– Marlena…
– No hables -dice con suavidad. Sus dedos revolotean alrededor de mi oreja y por mi nuca. Tiemblo. Todos los pelos de mi cuerpo se han puesto de punta.
Cuando sus manos se desplazan a mi camisa, abro los ojos. Desabrocha los botones, lenta, metódicamente. La contemplo sabiendo que debería detenerla. Pero no puedo. Me siento indefenso.
Cuando la camisa está abierta, la saca de los pantalones y me mira a los ojos. Se acerca y me roza los labios con los suyos, con tal delicadeza que no es ni un beso, apenas un contacto. Se detiene un segundo, dejando sus labios tan cerca de mi cara que puedo sentir su respiración en ella. Luego se inclina y me besa, un beso dulce, inseguro pero largo. El siguiente beso es todavía más intenso, el siguiente aún más, y antes de darme cuenta le estoy devolviendo los besos, con su cara entre mis manos mientras ella pasa sus dedos por mi pecho y luego desciende. Cuando llega a los pantalones doy un respingo. Ella hace una pausa y dibuja el contorno de mi erección.
Se para. Yo me tambaleo y oscilo de rodillas. Sin dejar de mirarme a los ojos, toma mis manos y las lleva a sus labios. Planta un beso en cada palma y entonces las coloca sobre sus pechos.
– Tócame, Jacob.
Estoy perdido, acabado.
Sus pechos son pequeños y redondos, como limones. Los retengo y paso los pulgares sobre ellos, notando que el pezón se contrae bajo el algodón de su vestido. Aprieto mi boca maltrecha contra la suya y paso las manos por encima de sus costillas, de su cintura, sus caderas, sus muslos…
Cuando me desabrocha los pantalones y me toma en su mano, me separo.
– Por favor -jadeo con la voz ronca-. Por favor, déjame que entre en ti.
No sé cómo, logramos llegar a la cama. Cuando por fin me hundo en su cuerpo, grito en voz alta.
Después me pego a ella como una cuchara a otra. Nos quedamos tumbados en silencio hasta que cae la noche, y entonces empieza a hablar titubeante. Pasa sus pies por mis tobillos, juega con las yemas de mis dedos y, al poco rato, las palabras fluyen. Habla sin necesidad de respuestas, ni espacio para ellas, de manera que yo me limito a abrazarla y a acariciarle el pelo. Me cuenta el dolor, la pena y el horror de los últimos cuatro años; de cómo había aprendido a aceptar que era la esposa de un hombre tan violento e inestable que su piel se erizaba al menor contacto, y pensaba, hasta hacía muy poco, que por fin lo había conseguido. Y que entonces mi presencia la había obligado a reconocer que no había aprendido a soportar nada de nada.
Cuando se queda callada yo sigo acariciándola, pasando mi mano con suavidad por el pelo, los hombros, los brazos, las caderas. Y entonces empiezo a hablar yo. Le hablo de mi infancia y de la tarta de albaricoques de mi madre. Le cuento que empecé a hacer visitas con mi padre en la preadolescencia y lo orgulloso que se puso cuando me aceptaron en Cornell. Le hablo de Cornell y de Catherine y de que yo creía que aquello era amor. Le cuento que el viejo señor McPherson arrojó a mis padres por un lateral del puente y que el banco se quedó con nuestra casa, y cómo me vine abajo y salí corriendo del examen cuando todas las cabezas se quedaron sin cara.
Por la mañana volvemos a hacer el amor. Esta vez me toma de la mano y guía mis dedos, y los desliza sobre su piel. Al principio no lo entiendo, pero cuando tiembla v se arquea bajo mi roce, comprendo lo que me está enseñando y me dan ganas de soltar un grito de alegría por este conocimiento.
Después se acurruca contra mí; su pelo me hace cosquillas en la cara. La acaricio dulcemente, memorizo su cuerpo. Quiero que se funda conmigo, como la mantequilla en la tostada. Quiero absorberla e ir por ahí el resto de mis días con ella incrustada en mi cuerpo.
Quiero.
Me quedo tumbado inmóvil, degustando la sensación de su cuerpo pegado al mío. Me da miedo respirar por si acaso rompo el hechizo.
De repente, Marlena se revuelve. Luego se incorpora de golpe y coge mi reloj de la mesilla de noche.
– Ay, Dios -dice dejándolo de nuevo y girando las piernas.
– ¿Qué? ¿Qué pasa? -pregunto.
– Ya es mediodía. Tengo que volver -dice.
Va al cuarto de baño como una flecha y cierra la puerta. Al cabo de un instante oigo la cisterna del retrete y agua corriendo. Luego sale de golpe por la puerta y deambula por la habitación recogiendo ropa del suelo.
– Marlena, espera -digo levantándome de la cama.
– No puedo. Tengo que actuar -dice ella peleando con las medias.
Me acerco a ella por la espalda y la agarro de los hombros.
– Marlena, por favor.
Ella se detiene y se da la vuelta despacio para ponerse de frente a mí. Primero me mira al pecho, y luego baja la mirada al suelo.
La observo atentamente, sin saber qué decir.
– Anoche dijiste «Te necesito». No pronunciaste la palabra «amor», o sea que sólo sé cuáles son mis sentimientos -trago saliva, mirando fascinado la raya de su pelo-. Yo te amo, Marlena, te amo con el corazón y con el alma, y deseo estar contigo.
Sigue mirando al suelo.
– ¿Marlena?
Levanta la cabeza. Hay lágrimas en sus ojos.
– Yo también te amo -susurra-. Creo que te he amado desde el instante en que te vi. Pero ¿no te das cuenta? Estoy casada con August.
– Eso lo podemos arreglar.
– Pero…
– Pero nada. Quiero estar contigo. Si tú también lo deseas, ya encontraremos el modo de lograrlo.
Hay un largo silencio.
– Nunca en mi vida he deseado nada con tanta fuerza -dice por fin.
Tomo su cara entre mis manos y la beso.
– Tendremos que dejar el circo -digo secando sus lágrimas con los pulgares.
Ella asiente, sollozando.
– Pero no antes de llegar a Providence.
– ¿Por qué allí?
– Porque allí es donde hemos quedado con el hijo de Camel. Se lo va a llevar a casa.
– ¿No puede ocuparse de él Walter hasta entonces?
Cierro los ojos y apoyo mi frente en la suya.
– Es un poco más complicado que eso.
– ¿Por qué?
– Tío Al me mandó llamar ayer. Quiere que te convenza de que vuelvas con August. Me amenazó.
– Sí, naturalmente. Es Tío Al.
– No. Quiero decir que me amenazó con dar luz roja a Camel y a Walter.
– Bah, no son más que palabras -dice-. No le hagas ni caso. Nunca le ha dado luz roja a nadie.
– ¿Quién lo dice? ¿August? ¿Tío Al?
Levanta la mirada asustada.
– ¿Recuerdas cuando vinieron los inspectores de ferrocarriles en Davenport? -digo-. La noche anterior desaparecieron seis hombres del Escuadrón Volador.
Marlena frunce el ceño.
– Creía que los inspectores habían venido porque alguien le estaba ocasionando problemas a Tío Al.
– No, vinieron porque se dio luz roja a media docena de hombres. Camel tenía que haber estado entre ellos.
Me mira fijamente durante unos instantes. A continuación se cubre la cara con las manos.
– Dios mío. Dios mío. Qué estúpida he sido.
– Estúpida no. No has sido nada estúpida. Es difícil concebir una maldad semejante -digo estrechándola entre mis brazos.
Ella aprieta su rostro contra mi pecho.
Читать дальше