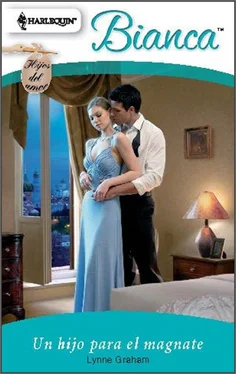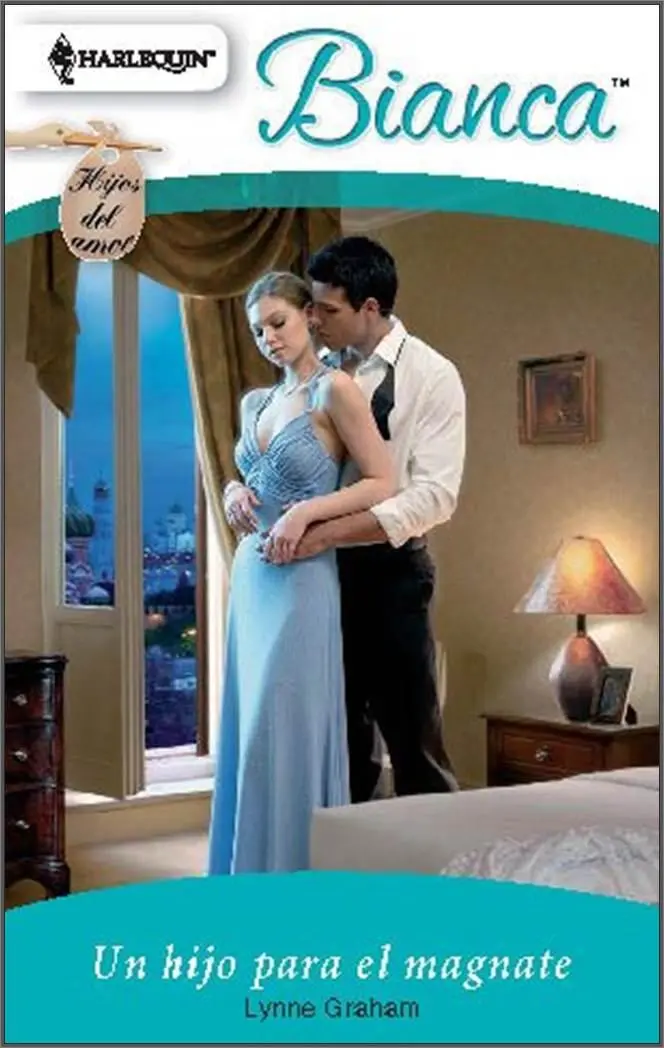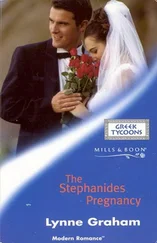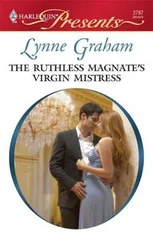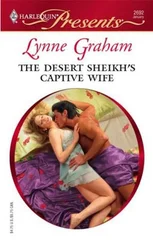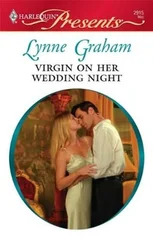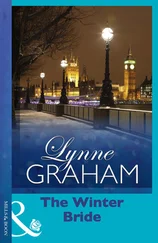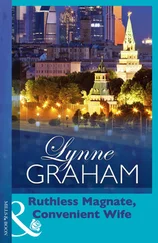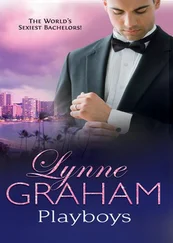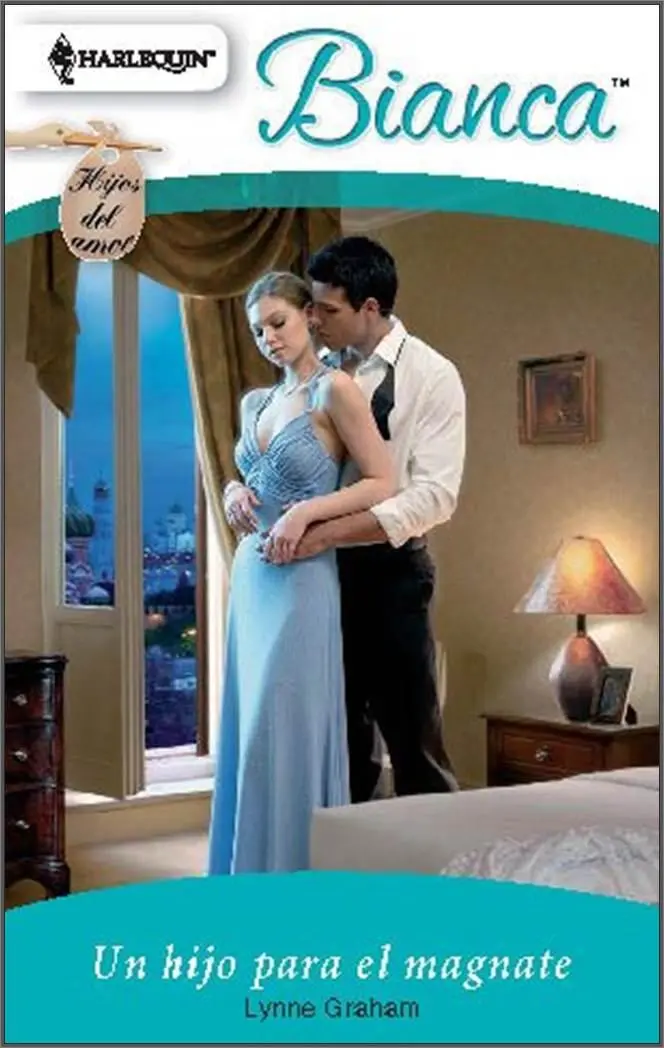
Lynne Graham
Un Hijo Para El Magnate
Hijos Del Amor 02
Sergei Antonovich, magnate del petróleo, viajaba en un todoterreno negro de ventanillas ahumadas, entre dos coches llenos de guardaespaldas que abrían y cerraban respectivamente el convoy. Era un espectáculo poco habitual en la carretera que llevaba la remota localidad rusa de Tsokhrai, pero todos los testigos supieron a quien se debía; la abuela de Sergei era muy conocida y su nieto siempre iba a visitarla el Domingo de Resurrección.
Sergei iba mirando la carretera que había transformado en una autovía para facilitar las necesidades de transporte de su fábrica de automóviles, que daba empleo a trabajadores de la zona. En los viejos tiempos, cuando él vivía allí, había sido un simple camino de tierra que en invierno se embarraba y por donde apenas podían circular los carros; de hecho, bastaba una nevada importante para que Tsokhrai quedara incomunicada durante semanas.
Cuando pensaba en ello, a Sergei le costaba creer que hubiera pasado varios años de su adolescencia en aquel lugar. Mudarse de la ciudad al campo había sido toda una pesadilla para él. Entonces era un ladronzuelo de trece años y un metro ochenta de altura que se había acostumbrado a romper la ley para sobrevivir. De la noche a la mañana, se encontró viviendo con su abuela Yelena, una mujer analfabeta, pobre y pequeña, de sólo metro cincuenta; pero todo lo que había conseguido en su vida se lo debía a sus esfuerzos por convertirlo en un hombre de bien.
El convoy se detuvo frente a una casucha destartalada que se encontraba semioculta tras un seto. Los guardaespaldas, diez hombres fornidos que no sonreían nunca y que llevaban gafas de sol hasta en los días grises, salieron de los dos coches y comprobaron la zona. Sergei bajó del todoterreno poco después, perfectamente elegante en su traje de seda hecho a la medida.
Su ex esposa, Rozalina, siempre se había negado a acompañarlo; siempre decía que los viajes de Sergei a Tsokhrai venían a ser una especie de peregrinación por sentimiento de culpa.
Sin embargo, su visita anual era recompensa más que suficiente para la anciana, que ni siquiera le había permitido que le comprara una casa nueva.
De todas las mujeres que había conocido a lo largo de su vida, Yelena era la única que no estaba ansiosa por vaciarle los bolsillos. Sergei era tan consciente de ello, que había llegado a la conclusión de que la avaricia extrema y el deseo obsesivo de aparentar eran defectos esencialmente femeninos.
Caminó hacia la entrada de la casucha; los vecinos que se habían congregado junto a la puerta, se apartaron de su camino y se hizo un silencio reverencial. Yelena era una mujer regordeta, de setenta y tantos años, ojos brillantes y carácter serio que no se andaba nunca con tonterías. Lo saludó sin más aspavientos sentimentales que su voz ronca y el uso del diminutivo de Sergei, Seryozh, para demostrarle cuánto quería a su único nieto.
Lo invitó a entrar y lo llevó a la mesa del salón, llena de comida para satisfacer el apetito de los que habían ayunado durante las fiestas.
– Siempre vienes solo -protestó la mujer-. Anda, siéntate y come algo.
Sergei frunció el ceño.
– Pero yo no he ayunado…
Su abuela le sirvió un plato enorme.
– ¿Y crees que no lo sé?
El cura ortodoxo que estaba sentado a la mesa, un hombre barbudo, dedicó una sonrisa amistosa al recién llegado. A fin de cuentas, Sergei también había financiado la reconstrucción de la torre de la iglesia local.
– Come, come -le instó.
Sergei se había saltado el desayuno porque sabía lo que le estaría esperando, de modo que comió con apetito y probó el pan especial y la tarta que siempre preparaban en Pascuas. Mientras comía, tuvo que escuchar pacientemente a las visitas de su abuela, que se acercaron para pedir consejo, dinero y apoyo al mayor filántropo de la comunidad,
Yelena permaneció al margen, intentando contener su sentimiento de orgullo. Era consciente del interés que Sergei despertaba entre las jovencitas que estaban en el salón, pero le parecía natural: además de ser un hombre enormemente atractivo y carismático, medía un metro ochenta y nueve de altura y tenía el cuerpo de un atleta. Sin embargo, su nieto estaba acostumbrado a gozar del favor de las mujeres y se mostró aparentemente indiferente al respecto.
Sin embargo, había tantas mujeres jóvenes y hermosas que a él le irritó un poco: incluso se preguntó si Yelena no habría tenido algo que ver. Pero toda su atención estuvo en ella. Cada año estaba más vieja y parecía más cansada.
Sergei sabía que Yelena se llevaba una decepción cada vez que aparecía solo en su casa; le habría gustado que se presentara con compañía femenina, pero las mujeres que satisfacían su libido no eran precisamente adecuadas para eso. Yelena quería verlo casado y con familia. Muchas personas se habrían llevado una sorpresa de haber sabido que él, un hombre de negocios frío y con pocos escrúpulos, un hombre famoso por su arrogancia, se sentía en deuda con su abuela porque no le había dado lo que ella quería.
– Veo que Yelena te preocupa -dijo el sacerdote en ese instante-. Tráele una esposa y un bisnieto y será feliz.
Sergei apartó la mirada del generoso escote de la jovencita que se inclinó para servirle un café y dijo:
– Como si eso fuera tan fácil.
El cura, un hombre felizmente casado, con seis niños saludables y bastante sentido del humor, replicó:
– Si encuentras a la mujer adecuada, será muy fácil.
Sin embargo, Sergei había desarrollado una animadversión intensa por el matrimonio. Rozalina le había demostrado que casarse era un error que salía muy caro; y aunque se habían divorciado diez años antes, todavía no había podido olvidar que su ex esposa se había negado a tener hijos porque no quería estropear su precioso cuerpo.
Naturalmente, Sergei le había ahorrado ese detalle a su abuela; pero el tiempo pasaba. Yelena se hacía vieja, y algún día no quedaría nadie que le recriminara su actitud por aterrizar con su helicóptero cerca de la casa, lo cual traumatizaba a su cerdo y a sus gallinas, que dejaban de poner huevos. En consecuencia, se sentía culpable. Yelena Antonova merecía que le diera un bisnieto. Nadie había hecho tanto por él y le había pedido tan poco.
Aún estaba pensando en ello cuando su abuela le preguntó si alguna vez veía a Rozalina. Sergei tuvo que hacer un esfuerzo para no estremecerse. Siempre había sido un nombre solitario y las relaciones personales le resultaban incómodas. Él estaba hecho para los negocios, para la emoción de una absorción o un contrato nuevo, para el desafío de hacer ajustes y aumentar los beneficios, para la satisfacción de tener éxitos financieros. Por desgracia para él, el matrimonio era un tipo de contrato legal que dejaba demasiado espacio para los errores y los malentendidos.
Un segundo después, tuvo una revelación. Pensándolo bien, nada impedía que eligiera una esposa y tuviera un hijo con ella sin más emoción de por medio que un acuerdo entre las partes. Al fin y al cabo, su intento de conseguirlo de forma tradicional había resultado catastrófico.
– ¿Has oído lo que te he preguntado? -insistió su abuela.
Sergei respondió sin dejar de dar vueltas al asunto que le preocupaba.
– Sí, por supuesto.
En ese mismo instante, empezó a trazar un plan. Esa vez se enfrentaría al matrimonio desde un punto de vista profesional; establecería los requisitos, dejaría el asunto en manos de sus abogados y les instaría a utilizar un médico y un psicólogo para realizar la elección de candidatas. Por supuesto, el matrimonio sería breve y él se quedaría con la custodia del niño.
Читать дальше