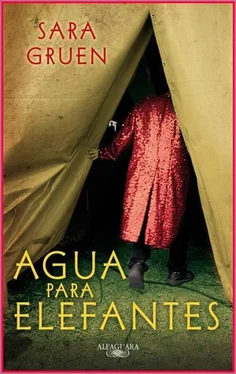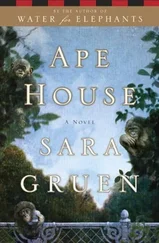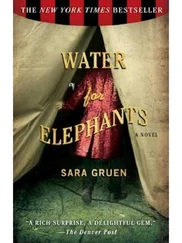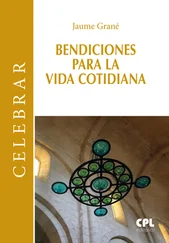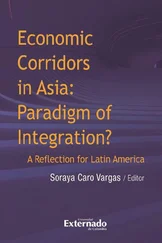A veces pienso que si tuviera que elegir entre una mazorca de maíz y hacer el amor con una mujer, elegiría el maíz. Y no es que no me gustara darme un último revolcón en la paja -sigo siendo un hombre y hay cosas que nunca cambian-, pero sólo de pensar en esos dulces granos estallando entre mis dientes se me hace la boca agua. Es una fantasía, ya lo sé. No va a pasar ninguna de las dos cosas. Pero me gusta sopesar las posibilidades como si me encontrara delante de Salomón: un último revolcón en la paja o una mazorca de maíz. Qué maravilloso dilema. A veces sustituyo el maíz por una manzana.
Todo el mundo, en todas las mesas, habla del circo. Es decir, los que pueden hablar. Los silenciosos, los de las caras inexpresivas y los miembros laxos y aquellos cuyas cabezas y manos tiemblan con demasiada violencia para sostener los cubiertos se sientan a los extremos acompañados de sanitarios que les dan pequeñas cantidades de comida a la boca y les convencen de que mastiquen. Me recuerdan a las crías de los pájaros, salvo por la absoluta falta de entusiasmo. Con la sola excepción de un ligero movimiento de las mandíbulas, sus caras permanecen inmóviles y aterradoramente inexpresivas. Aterradoras porque sé bien cuál es el camino que llevo. Todavía no estoy así, pero me voy acercando. Sólo hay una forma de evitarlo, y tampoco puedo decir que me encante esa alternativa.
La enfermera me aparca delante de la comida. A la salsa que cubre el pastel de carne ya se le ha formado una telilla. Pruebo a pincharla con el tenedor. Su superficie recupera la forma, burlándose de mí. Asqueado, levanto la mirada y encuentro los ojos de Joseph McGuinty.
Está sentado enfrente de mí; es un recién llegado, un intruso: un abogado jubilado de mandíbula cuadrada, nariz picada y orejas enormes y blandas. Las orejas me recuerdan a Rosie, pero nada más. Ella era un espíritu delicado y él… Bueno, él es un abogado jubilado. No logro imaginar qué pensaron que podrían tener en común un abogado y un veterinario, pero colocaron su silla de ruedas delante de mí la primera noche, y allí lleva desde entonces.
Me mira furioso, moviendo la mandíbula adelante y atrás como una vaca que rumia el pasto. Increíble. Se lo está comiendo de verdad.
Las señoras charlan como colegialas, felizmente despreocupadas.
– Están aquí hasta el domingo -dice Doris-. Billy se ha acercado a preguntarlo.
– Sí, dos funciones el sábado y una el domingo. Randall y sus chicas me van a llevar mañana -dice Norma. Se gira hacia mí-: Jacob, ¿tú vas a ir?
Abro la boca para hablar, pero antes de que pueda hacerlo Doris interviene:
– ¿Y habéis visto los caballos? De verdad, qué bonitos. Cuando yo era pequeña teníamos caballos. Ah, cómo me gustaba montar -su mirada se pierde en la distancia, y por un instante me doy cuenta de lo hermosa que debió de ser de joven.
– ¿Os acordáis de cuando el circo viajaba en tren? -dice Hazel-. Los carteles aparecían unos días antes. ¡Y cubrían todas las superficies de la ciudad! ¡No se podía ver ni un ladrillo entre ellos!
– Claro que sí. Me acuerdo muy bien -dice Norma-. Un año pegaron unos carteles en la pared de nuestro granero. Los hombres le dijeron a mi padre que usaban una cola especial que se disolvería un par de días después del espectáculo, ¡pero os juro que aquellos carteles seguían pegados a la pared del granero meses después! -se ríe sacudiendo la cabeza-. ¡Mi padre se puso como una fiera!
– Y luego, unos días más tarde, llegaba el tren. Siempre al amanecer.
– Mi padre nos llevaba a la estación a verles descargar. Dios mío, aquello merecía la pena verse. ¡Y luego venía el desfile! Y el olor de los cacahuetes tostados…
– ¡Y de las garrapiñadas!
– ¡Y de las manzanas con caramelo, los helados y la limonada!
– ¡Y el serrín que se te metía por la nariz!
– Yo les llevaba el agua a los elefantes -dice McGuinty.
Dejo caer el tenedor y levanto la mirada. Es evidente que está henchido de orgullo y espera que las chicas se queden admiradas.
– No es verdad -digo.
Hay un momento de silencio.
– ¿Cómo has dicho? -pregunta.
– Tú no les llevabas agua a los elefantes.
– Por supuesto que sí.
– De eso nada.
– ¿Me estás llamando mentiroso? -dice con lentitud.
– Si dices que les llevabas agua a los elefantes, sí.
Las chicas me miran con la boca abierta. El corazón me late con fuerza. Sé que no debería hacer esto, pero no puedo controlarme.
– ¡Cómo te atreves! -McGuinty se aferra al borde de la mesa con sus manos sarmentosas. En sus antebrazos aparecen unos ligamentos tensos.
– Escucha, amigo -le digo-. Llevo décadas oyendo a viejos mamarrachos como tú decir que han llevado agua a los elefantes, y ahora yo te digo que no es verdad.
– ¿Viejo mamarracho? ¿Viejo mamarracho? -McGuinty se levanta con esfuerzo y empuja su silla de ruedas hacia atrás. Me señala con un dedo nudoso y se desploma como si le hubiera derrumbado una carga de dinamita. Desaparece bajo el canto de la mesa con los ojos perplejos y la boca abierta.
– ¡Enfermera! ¡Oh, enfermera! -gritan las ancianas damas.
Se escucha el rumor familiar de las suelas de crepé y unos instantes después dos enfermeras levantan a McGuinty de los brazos. Él farfulla, haciendo débiles esfuerzos por liberarse de ellas.
Una tercera enfermera, una neumática chica negra vestida de rosa pálido, se planta delante de la mesa con las manos en las caderas.
– ¿Qué demonios pasa aquí? -pregunta.
– Ese viejo H de P me ha llamado mentiroso -dice McGuinty sólidamente reinstaurado en su silla. Se arregla la camisa, levanta la barbilla entrecana y cruza los brazos delante de sí-. Y viejo mamarracho.
– Bah, estoy segura de que el señor Jankowski no quería decir eso -dice la chica de rosa.
– Sí que quería decir eso -digo yo-. Y lo es. Pfffff. Que les llevaba el agua a los elefantes… ¿Tienes la menor idea de la cantidad de agua que bebe un elefante?
– Vaya, qué cosas -dice Norma frunciendo los labios y sacudiendo la cabeza-. Le aseguro que no entiendo lo que le ha dado, señor Jankowski.
Ah, vaya, vaya. O sea que así están las cosas.
– ¡Es un escándalo! -dice McGuinty inclinándose hacia Norma ahora que sabe que cuenta con el apoyo popular-. ¡No sé por qué voy a tener que soportar que me llamen mentiroso!
– Y viejo mamarracho -le recuerdo.
– ¡Señor Jankowski! -exclama la chica negra levantando la voz. Se pone detrás de mí y quita los frenos a mi silla de ruedas-. Me parece que tal vez debería pasar algún tiempo en su habitación. Hasta que se tranquilice.
– ¡Espere un momento! -grito mientras me aleja de la mesa y me empuja hacia la puerta-. No necesito tranquilizarme. ¡Y además, no he comido!
– Le llevaré su cena -me dice desde atrás.
– ¡No quiero cenar en mi cuarto! ¡Vuelva a llevarme al comedor! ¡No me puede hacer esto!
Pero parece que sí puede. Me empuja por el pasillo a la velocidad de la luz y gira bruscamente en mi habitación. Tira de los frenos con tanta fuerza que la silla entera tiembla.
– Voy a volver -digo mientras ella levanta los reposapiés.
– Ni se le ocurra hacer tal cosa -dice colocándomelos pies en el suelo.
– ¡No es justo! -digo elevando la voz hasta convertirla en un lamento-. Llevo toda la vida sentándome a esa mesa. Él sólo lleva aquí tres semanas. ¿Por qué se pone todo el mundo de su lado?
– Nadie se pone del lado de nadie -se inclina hacia delante y coloca su hombro debajo del mío. Cuando me levanta, mi cabeza descansa muy cerca de la suya. Tiene el cabello desrizado con productos químicos y huele a flores. Al dejarme sentado en el borde de la cama los ojos me quedan justo a la altura de su pecho rosa pálido. Y de la chapa con su nombre.
Читать дальше