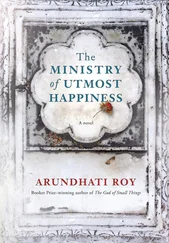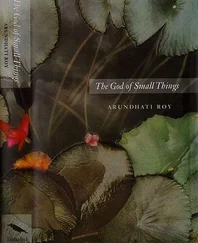Hasta la mañana en que Chacko entró en el café.
Fue en el verano de su último curso en Oxford. Estaba solo. Llevaba la camisa arrugada y mal abotonada y los cordones de los zapatos sin anudar. El pelo, cuidadosamente peinado y repeinado por delante, estaba de punta por detrás, como un halo de plumas. Parecía un puerco espín beatífico y desaliñado. Era alto y, a pesar del desastre de su ropa (corbata inapropiada, chaqueta raída), Margaret Kochamma se dio cuenta de que su cuerpo era atlético. Tenía un aire alegre y fruncía los ojos como si quisiera leer un cartel lejano pero hubiera olvidado las gafas. Las orejas le sobresalían de la cabeza y parecían asas de tetera. Había algo contradictorio entre su constitución atlética y su apariencia desaliñada. Las mejillas relucientes y felices eran la única señal de que un hombre obeso estaba al acecho en su interior.
No había en él nada de ese algo impreciso y torpe que normalmente se asocia con los hombres descuidados y despistados. Parecía alegre, como si estuviera disfrutando de la compañía de un amigo imaginario. Se sentó junto a la ventana, apoyó un codo en la mesa y la mejilla en la palma de la mano y sonrió en medio del café vacío como si estuviese a punto de entablar una conversación con los muebles. Pidió un café con la misma sonrisa amistosa, pero sin dar muestras de haberse fijado en la camarera alta y de espesas cejas que le tomó nota.
Ella hizo una mueca al ver que se ponía dos cucharadas bien colmadas de azúcar en aquel café con tanta leche.
Después pidió tostadas con huevos fritos, más café y mermelada de fresa.
Cuando volvió con todo aquello, como si reanudase una conversación anterior, él le dijo:
– ¿Sabe el del hombre que tenía dos hijos gemelos?
– No -contestó ella mientras colocaba el desayuno en la mesa. Por alguna razón (tal vez por una prudencia natural y una reticencia instintiva ante los extranjeros) no manifestó el profundo interés que Chacko esperaba haber despertado en ella con lo del Hombre que tenía unos Hijos Gemelos. A él no pareció importarle.
– Un hombre tenía dos hijos gemelos -le empezó a contar a Margaret Kochamma-. Pete y Stuart. Pete era Optimista y Stuart, Pesimista.
Cogió una tras otra las fresas que había en la mermelada y las puso a un lado en el plato, y después colocó una gruesa capa de mermelada sobre la tostada, que ya estaba untada con mantequilla.
– El día en que cumplieron trece años, su padre le regaló a Stuart, el Pesimista, un reloj muy caro, una caja de herramientas de carpintero y una bicicleta. -Chacko levantó la mirada para ver si Margaret Kochamma le estaba escuchando. Y llenó el cuarto de Pete, el Optimista, con estiércol de caballo.
Chacko colocó los huevos fritos sobre la tostada, rompió las yemas brillantes y temblonas y las extendió sobre la mermelada de fresa con la parte posterior de la cucharilla.
– Stuart abrió sus regalos y se pasó toda la mañana refunfuñando. No le hacía ilusión la caja de herramientas de carpintero, el reloj no le gustaba y las llantas de la bicicleta no eran las adecuadas.
Margaret Kochamma había dejado de escuchar porque estaba fascinada por el curioso ritual que desplegaba Chacko en su plato. Cortó la tostada con la mermelada y el huevo frito en pequeños cuadraditos iguales y puso encima una a una las fresas que había puesto a un lado, tras cortarlas en diminutos pedacitos.
– Cuando el padre fue al cuarto de Pete, el Optimista, no logró verlo, pero oyó excavar frenéticamente y jadear por el esfuerzo. El estiércol de caballo volaba por los aires.
Chacko ya estaba conteniendo la risa antes de acabar el chiste. Con las manos temblorosas de la risa ponía un trocito de fresa en cada cuadradito rojo y amarillo brillante de tostada, lo que daba a su plato el aspecto de una bandeja de multicolores canapés que una anciana hubiera preparado para servirlos durante una partida de bridge.
– «¡Por Dios bendito! ¿Qué estás haciendo?» -le increpó su padre a Pete.
Sal y pimienta fueron espolvoreadas sobre los cuadraditos de tostada. Chacko hizo una pausa antes de rematar el chiste y miró riéndose a Margaret Kochamma, quien, a su vez, miraba el plato sonriendo.
– De entre el estiércol surgió una voz que dijo: «Es que, si hay tanta mierda, en algún sitio tiene que haber un pony».
Chacko, con el tenedor en una mano y el cuchillo en la otra, se echó hacia atrás en la silla de aquel café vacío y se puso a reír con una risa fuerte, contagiosa, entre hipos, una risa de gordo, hasta que las lágrimas rodaron por sus mejillas. Margaret Kochamma, que se había perdido la mayor parte del chiste, al principio sólo sonrió, pero después se contagió de su hilaridad. La risa del uno provocaba la del otro, y ambas fueron en aumento hasta convertirse en carcajadas histéricas. Entonces apareció el dueño del café, que vio a un cliente (no especialmente recomendable) y a una camarera (recomendable sólo a medias) atrapados en una espiral de carcajadas sin fin.
Entre tanto, sin que ellos se hubieran dado cuenta, había llegado otro cliente (uno habitual) y estaba esperando a que lo atendiesen.
El dueño se puso a hacer ruido entrechocando vasos y platos sobre el mostrador para demostrarle a Margaret Kochamma que estaba muy contrariado. Ella trató de calmarse antes de ir a tomar nota, pero tenía los ojos llenos de lágrimas y tuvo que contener un nuevo acceso de risa, lo cual provocó que el cliente al que le estaba tomando nota levantara la vista del menú con un gesto de desaprobación en los labios.
Miró de soslayo a Chacko, que le dirigió una sonrisa. Era una sonrisa de una simpatía desmesurada.
Acabó su desayuno, pagó y se fue.
El dueño le echó a Margaret Kochamma una reprimenda, seguida de un sermón sobre la ética cafeteril. Ella se disculpó. Lamentaba realmente haberse comportado así.
Aquella noche, después de acabar su jornada, pensó en lo sucedido y se sintió a disgusto consigo misma. No solía ser frívola, y no le pareció adecuado haberse estado riendo de manera tan descontrolada con un extraño. Le pareció un exceso de confianza, de intimidad. Se preguntó qué la habría hecho reírse de aquel modo. Sabía que no era el chiste.
Pensó en la risa de Chacko y una sonrisa se le quedó prendida en los ojos largo rato.
Chacko comenzó a visitar el café con bastante frecuencia. Siempre llegaba con su amigo imaginario y su sonrisa simpática. Incluso cuando no era Margaret Kochamma quien le atendía, la buscaba con la mirada e intercambiaban sonrisas secretas evocando el recuerdo de aquella Risa Compartida.
Margaret Kochamma se sorprendió a sí misma esperando las visitas del Puerco Espín Arrugado. Sin ansiedad, pero con una especie de afecto creciente. Se enteró de que estaba allí con una beca Rhodes que le habían concedido en la India, cursaba estudios clásicos y remaba en el equipo de Balliol.
Hasta el día en que se casaron, nunca acabó de creerse que aceptaría ser su mujer.
Un par de meses después de empezar a salir juntos, comenzó a llevarla a escondidas a su habitación, en la que vivía como un príncipe exiliado y desvalido. A pesar de los esfuerzos de la mujer que lo cuidaba y le hacía la limpieza, la habitación siempre estaba hecha un asco. Libros, botellas de vino vacías, ropa interior sucia y paquetes de cigarrillos cubrían el suelo. Era peligroso abrir los armarios, porque de ellos caían en cascada ropa, libros y zapatos, y alguno de aquellos volúmenes pesaba lo suficiente para causar lesiones. Margaret Kochamma renunció a su vida ordenada y limitada para zambullirse en aquella auténtica locura barroca con el estremecimiento silencioso de un cuerpo tibio al entrar en un mar helado.
Descubrió que, bajo el aspecto de Puerco Espín Arrugado, había un marxista atormentado en guerra con un romántico incurable que se olvidaba de las velas, rompía los vasos de vino y perdía el anillo. Que hacía el amor con una pasión tal, que la dejaba sin aliento. Ella siempre se había considerado una chica sin cintura, con los tobillos anchos y poco interesante. Sin ser fea, tampoco tenía nada especial. Pero cuando estaba con Chacko, sus viejos límites se ensanchaban. El horizonte se expandía.
Читать дальше