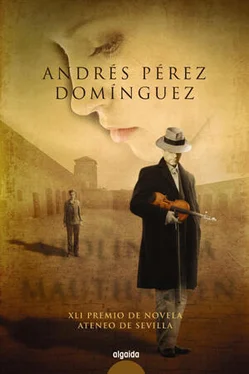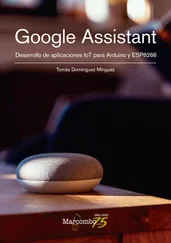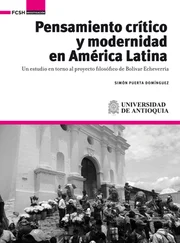Sin ponerse de pie todavía, se vuelve para mirar el camión. Sigue ahí. Sus compañeros sentados a la sombra, fumando y charlando tranquilamente. ¿Pero es que ninguno se da cuenta de lo que está pasando? ¿Es que a nadie le horroriza lo que está sucediendo a su alrededor? Antes de levantarse, se vuelve a poner la mano en la frente a modo de visera para ver lo que pasa en la columna de hombres que sube la escalera. Otros presos han retirado el bloque de piedra que acarreaba el que acaban de tirar cantera abajo y los Kapo ahora se afanan en poner orden en la formación de nuevo, que sea una maquinaria perfecta de esclavos, cinco hombres por peldaño, más de cien filas de hombres.
Pero hay algo que no encaja diez o doce filas más abajo. Es en los últimos peldaños de la escalera. Uno de los presos está demasiado apartado del grupo. Franz Müller está seguro de que, en cuanto alguno de los Kapo lo vea, enseguida le ordenará volver a su sitio, pero el preso camina despacio, como si quisiera medir sus pasos, el bloque cargado a su espalda, las manos sujetas a la cuerda que lo sostiene, seguro que para mantener el equilibrio. Sigue andando, y entonces el violinista se da cuenta de que ha dejado atrás la escalera, de que se ha colocado en un trozo estrecho de tierra que separa la escalera del precipicio. La vista al frente, sin mirar a nadie. Está justo enfrente de él, pero Müller no puede saber si desde allí puede verlo. Él tampoco puede ver su cara, pero está seguro de lo que va a hacer. Solo tiene que dar un paso y entonces todo habrá terminado. Uno o dos segundos después estará en el fondo de la cantera, aplastado entre las rocas del suelo y el bloque de piedra que lleva a su espalda y que le va a servir de lastre cuando se lance al vado. Nadie parece haber reparado en él todavía. A sus compañeros parece resultarles indiferente lo que está a punto de hacer, y los Kapo y los SS aún no se han dado cuenta de que hay un preso que está a punto de lanzarse al vado. Y a Franz Müller se le ocurre que tal vez pueda ser el mismo que ayer se había sentado junto a él mientras tocaba el violín a la hora de comer. Es absurdo quizá. ¿Es solo una posibilidad entre cuántas? ¿Cuántos presos puede haber en el campo? ¿Cuántos tendrán ganas de lanzarse al fondo de la cantera porque piensan que ya no pueden más o porque tienen la sospecha de que sus mujeres los han abandonado? Más de uno, seguro. Puede que muchos. Pero tampoco había muchas posibilidades de que en el campo hubiera más de un preso que lo hubiera visto tocar en París. Antes de pararse a pensar si lo que va a hacer tiene alguna lógica, ya ha sacado el violín de la funda y se ha puesto de pie, en esa roca desde la que puede ver la escalera de la cantera, y casi sin darse cuenta, está tocando esa misma pieza que un hombre le dijo ayer que bailó una mañana de domingo frente al palacio de Luxemburgo en París. Le gustaría tener un altavoz, estar seguro de que los acordes llegarán nítidos hasta la escalera, que el hombre que está a punto de lanzarse al vacío pueda escucharlo y cambiar de idea, o que tal vez fuera suficiente para entretenerlo y que alguno de sus compañeros lo obligue a volver a la fila para que no los castiguen a todos. Franz Müller ha cerrado los ojos, no tanto para concentrarse en la música como para no ver a otro hombre caer por el precipicio. Cierra los ojos y toca el violín, despacio, un vals que una vez un hombre quiso bailar para pedir a su prometida que se casara con él.
No ha estado más de dos minutos tocando. Un compañero ha venido a buscarlo. Ya es hora de marcharnos, le ha dicho, y cuando abre los ojos el violinista, antes de volverse para ver la expresión recriminatoria de su compañero por haberse puesto a tocar un vals allí y arriesgarse a que a todos les caiga una reprimenda, se asegura de que el preso ya no está al borde del precipicio. Pero eso no es un consuelo. Que no esté en el mismo sitio donde se había colocado cuando empezó a tocar la pieza no quiere decir que no haya saltado al vacío. Los presos deben de estar tan acostumbrados al horror, que a Franz Müller no le sorprendería que ni siquiera se hubieran molestado en pestañear al ver a un compañero tirarse cantera abajo. Es posible que alguno le haya envidiado su posición en la fila, el extremo más cerca del precipicio, para poder saltar cuando estuviese al final de la escalera. Pero también es posible, por qué no, se dice mientras guarda el violín en la funda, que el preso que estaba a punto de suicidarse haya cambiado de idea y haya vuelto a su sitio.
Es lo que quiere pensar cuando camina de vuelta al camión, procurando no escuchar las palabras de su compañero que le dice que está loco, que por qué se ha puesto a tocar el violín ahí, que a punto ha estado de comprometerlos a todos.
No había podido Anna retener a Rubén a su lado más que un rato, después de que la hubiera salvado del sargento norteamericano, y le hubiera contado que había viajado desde el campo de concentración de Mauthausen hasta París, y luego desde París hasta Berlín para buscarla, para verla, aunque solo fuera una vez. Luego se había marchado, sin hacer caso a sus ruegos, se había perdido en la niebla a pesar de que le había rogado que no se marchase e intentado explicarle que había venido a Berlín para cumplir una última misión, y que después podrían volverse los dos a París, si es que todavía él quería estar con ella.
– Nuestra vida ha cambiado mucho -le había dicho Rubén anoche-. Ninguno de los dos somos ya la misma persona.
Anna le cogió las manos. Desde que se encontraron, no había dejado de temblar. Se quiso engañar al principio pensando que tiritaba por culpa del frío y del miedo que aún no la había abandonado. Y pensaba que estaba preparada para casi todo, creía que ya nada sería capaz de sorprenderla, porque había visto demasiadas cosas, pero al final el Destino había hecho una pirueta enorme, un salto mortal había dado, y lo que le parecía imposible, a pesar de haberlo deseado tanto, había sucedido cuando menos se lo esperaba, y de todos los hombres con los que podría haberse encontrado en Berlín esa noche, Rubén era el único que no estaba en sus planes, tal vez no estaba en los planes de nadie.
Él la tomó del brazo para alejarse del callejón. Después de levantarse el ala del sombrero para saludarla, como si fueran dos desconocidos, Rubén se había dado la vuelta, como si no quisiera girarse ni mirarla abiertamente hasta que ella lograse recomponerse al menos la ropa, se hubiera subido las medias y la bragas y cubierto con el abrigo la chaqueta y la blusa que el suboficial borracho le había descosido a manotazos cuando intentaba forzarla. Pero Anna lo obligó a darse la vuelta sin terminar de vestirse, le agarró la cara tan fuerte que luego pensó que a lo mejor le había hecho daño, pero ella necesitaba comprobar que no estaba delante de un fantasma. Rubén, intentó decirle, pero ya no fue capaz de articular ninguna palabra más. Una bola espesa en la garganta le impedía hablar, y antes de que se diera cuenta le empezó a brotar el llanto, y se abrazó a él, ese cuerpo tan delgado que al tocarlo ya ni siquiera le recordaba el cuerpo del hombre a quien había estado prometida en París. Sentía la barba áspera de Rubén en la frente, su abrazo fuerte a pesar de la endeblez que aparentaba, luego sus labios en la raya del pelo, y luego se dio cuenta de que el cuerpo flaco que había olvidado también se sacudía porque estaba llorando.
Se separó un poco para recomponerse la ropa y secarse las lágrimas, y cuando lo hizo Rubén se dio la vuelta otra vez, como si le diera más vergüenza verla vestirse de lo que le podría dar a ella estar medio desnuda delante de él.
Mientras se colocaba el abrigo, se preguntó Anna si Rubén habría matado al militar, pero no quiso decirle nada, al menos no todavía. El miedo no es una sensación de la que una pueda desprenderse fácilmente, pero aún más difícil era controlar la emoción de haberse vuelto a encontrar con Rubén.
Читать дальше