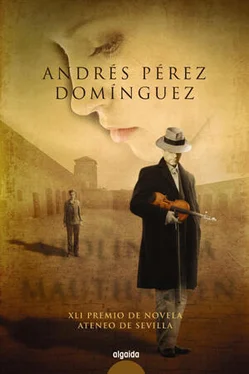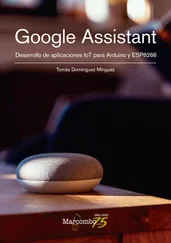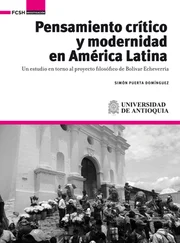Franz Müller se había alejado de Alemania seis años antes porque quería probar suerte como violinista pero también porque no le gustaba lo que veía en Berlín, pero él es alemán, y en algún rincón de su conciencia ha preferido pensar que lo que imaginaba no podía ser verdad, que era imposible que existieran esos campos adonde decían que se llevaban a la gente. Un niño inocente que prefería seguir creyendo que existía Papá Noel es lo que había sido.
Sentado a la sombra de un barracón, a un tiro de piedra de unas chimeneas que no quiere imaginar para qué sirven, el violinista no puede dejar de mirar la cola de hombres escuálidos que espera su turno para que otro preso les vacíe una rácana ración de algo que parece sopa, pero que le dan ganas de vomitar solo con pensar qué puede ser. Cierra los ojos y apoya la cabeza en las tablas del barracón donde sus compañeros siguen comiendo, como si todo lo que sucede les resultase ajeno. Siente que le falta el aire, que la camisa le aprieta en el pecho, que aunque intente respirar hondo, lo único que consigue es ahogarse. Se desabrocha un par de botones, y siente un alivio momentáneo, y sin darse cuenta se ha llevado el violín al hombro y ha empezado a tocarlo. Una música lenta, toca despacio, para él, para relajarse, pero también para los cientos de hombres que esperan su turno en la cola de la comida o que también han buscado un refugio a la sombra.
Uno tiene las armas que tiene, y lo más poderoso de Franz Müller ahora mismo es un violín en sus manos, el mismo instrumento que le ha acompañado durante todos estos años, en Berlín, en Salzburgo, en París, en Viena.
Con los ojos cerrados le gustaría pensar que se encuentra otra vez en Salzburgo, que la guerra en Europa no ha empezado y que tal vez no empezará nunca, que acaba de abandonar Alemania y que tiene toda la vida por delante y la ilusión intacta, que no está en el campo de prisioneros de un lugar llamado Mauthausen, que ha empezado a trabajar como violinista en un teatro de marionetas. Sí. Marionetas. Esa es la clave. Lo que ha visto antes no es más que una ilusión, los hombres que arrastran los pies mientras hacen cola en la comida no son más que marionetas cuyos hilos alguien mueve desde un lugar que no pueden ver los espectadores. Se dice Franz Müller que, si sigue tocando despacio el violín, al final el público aplaudirá, y entonces los que mueven los hilos de los muñecos de trapo asomarán la cabeza detrás de un tablero que los ha ocultado de las miradas del público durante la función, y que él saludará también, una reverencia exagerada, y que luego se girará hacia sus compañeros para compartir con ellos la ovación. Eso es lo que le gustaría, muchas veces lo ha pensado, que la vida a veces pudiera ser como ese teatro de marionetas donde había trabajado en sus primeros tiempos en Salzburgo, y que lo que sucedía delante de sus ojos, por muy malo que fuese, no era más que la representación de unos guiñoles que unas manos expertas manejaban desde la oscuridad.
Sigue tocando el violín, y al hacerlo es como si pudiera volar, muy lejos de allí, siente que la música lo transporta, que nada, por muy malo que sea, podría hacerle daño. No quiere abrir los ojos para no encontrarse la cola de presos delante de la olla, pero también porque, si los abre, sabe que tal vez habrá un grupo de hombres cuyas caras no quiere ver porque no las podrá olvidar mirándolo, escuchando su música, preguntándose quizá qué hace un tipo tocando el violín mientras comen. Pero al cabo de un rato siente la presencia cercana de alguien. Puede ser alguno de sus compañeros que ha terminado de comer y ha salido fuera para hacerle compañía o para sestear un poco antes de volver al ensayo, pero también puede ser un preso que se ha sentado junto a él porque le gusta la música o también porque el bulto de su pantalón es inequívoco, o quizá es que se le ha caído alguna de las manzanas que ha sacado del barracón, o las dos, ya lo mejor alguien se ha cansado de hacer cola delante de la olla de la sopa y se las ha quitado. Eso no le importaría. Reconoce ahora, y sonríe al hacerlo, que si ha sacado las manzanas del barracón es porque esperaba poder dársela a alguno de los presos, pero también es verdad que no ha encontrado la forma de hacerlo, que no es fácil dar algo de comer a alguien que seguro tiene mucha hambre sin sentirse ruin por ello. El violinista se alegra de que las manzanas se le hayan caído al suelo y de que alguien las haya cogido y se las esté comiendo ahora.
Sonríe.
Al menos, venir hasta aquí ha servido para algo.
Pero un momento después escucha a alguien sorber la sopa de un cuenco. Quienquiera que sea está junto a él y, aunque era de esperar puesto que se ha puesto a tocar en la Appelplat: a la hora de comer, no puede dejar de sentirse incómodo. Reacomoda la espalda en las tablas del barracón, y al cabo de unos segundos, aunque no ha dejado de tocar, no puede evitar entreabrir los ojos. A su izquierda está sentado uno de esos hombres flacos, vestido con un traje de rayas, una gorra del mismo color y un triángulo azul en el pecho. Está en cuclillas, como si a pesar de haberse colocado a su lado no se atreviera a sentarse, quizá para no molestarlo mientras toca o tal vez para evitar el castigo de alguno de los Kapo que no dejan de vigilar a los presos ni siquiera durante la hora de la comida. Cuando abre los ojos, el prisionero detiene los labios abiertos en el borde del cuenco, el gesto congelado antes de sorber los últimos restos de sopa aguada, temeroso quizá de que Franz Müller le grite por haberse colocado tan cerca de él, por haber sorbido ruidosamente la comida y haber estropeado el sonido tan hermoso con que el violinista estaba deleitando a los que hacían cola para obtener aquella ridícula ración de comida. Pero el preso sigue mirándolo muy fijo, y lo primero que Franz Müller piensa es que se le han caído las manzanas al suelo y que está esperando a que vuelva a cerrar los ojos mientras toca el violín para robárselas y comérselas tal vez allí mismo, a escondidas de los otros presos porque, quién sabe, puestos a imaginar, tal vez pueda producirse un motín por culpa de unas manzanas.
Deja de tocar un momento, pero ninguno de los presos parece darse cuenta. Se lleva las manos a los bolsillos y comprueba que las dos manzanas siguen allí. Con disimulo saca una y al ofrecérsela al preso que lo está mirando no puede dejar de preguntarse si lo estará ofendiendo, pero ya está hecho. Ya ha tendido el brazo y el prisionero se acerca un poco más a él, no mucho, lo suficiente como para poder estirar un poco el brazo y coger la fruta y esconderla en el bolsillo raído de su pantalón sin que los demás lo vean.
Franz Müller lo mira, el ceño fruncido, como si no comprendiera. Cuarenta o cuarenta y cinco kilos, como mucho, los pómulos marcados, los ojos negros que le brillan más allá de las gafas torcidas. Se mete la otra mano en el bolsillo y repite el gesto, y el preso vuelve a hacer lo mismo, con un movimiento rápido se la guarda también. El violinista traga saliva. No puede hacer más. Piensa incluso que si permanece el preso más tiempo junto a él tal vez al final acabarán castigándolo, y que la reprimenda podría ser más dura incluso si descubren que lleva dos manzanas guardadas en el bolsillo. Vuelve a acomodarse Franz Müller el violín en el hombro. Piensa que si vuelve a tocar será como si no hubiera pasado nada, que nadie se dará cuenta de que le ha dado al preso que se ha colocado junto a él las dos manzanas que había sacado del barracón. Pero, antes de que cierre los ojos y vuelva a perderse en su mundo, le parece que el hombre le ha dicho algo. No está seguro de entenderlo. No es porque su alemán sea rudimentario, que lo es, sino por lo extraño de sus palabras, y Franz Müller se pregunta si tal vez el motivo por el que se ha sentado junto a él ha sido ese y no las manzanas que acaba de darle.
Читать дальше