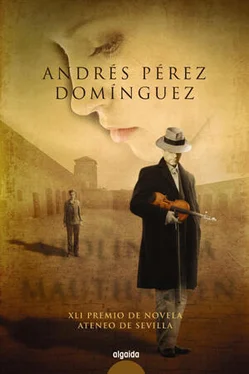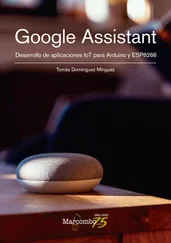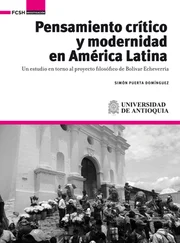Se me ocurrió traspasar también la línea para arrastrar el cadáver hacia este lado, pero no tuve valor. El guardia que había matado a Santiago me estaba mirando, se había llevado la mano al paquete de tabaco y lo levantaba, con cinismo, ofreciéndomelo. Bastaba con que cruzase la raya para que también me disparase, y aunque podría decirte que lo habría hecho si un compañero que se dio cuenta de lo que pasaba no me hubiera cogido del brazo y me hubiera obligado a acompañarlo de vuelta a la fragua, te mentiría. Allí, al otro lado de la línea, a pesar del calor que hacía, el Rubén Castro que tú creías conocer tan bien no estaba sino tiritando de miedo, las piernas paralizadas, como si me hubieran clavado los pies en el suelo y ni un carro tirando de mí hubiera sido capaz de moverme.
No volví a ver el cuerpo de Santiago, aunque no tardé mucho en enterarme de por qué lo hizo. Se lo llevarían junto a otros desgraciados que no habían tenido la suerte de sobrevivir ese día. Al final mi amigo fue uno de esos que salió del campo por las chimeneas del horno crematorio, y yo, quién me lo iba a decir a mí, tres años después de llegar a este infierno todavía sigo vivo. No sé por qué, pero aquí estoy. Y cada día que veo amanecer me digo que hoy también vaya sobrevivir, maldita sea, que vaya sobrevivir y vaya salir de aquí para volver a París y buscarte, para que entre los dos podamos recuperar todos estos años de felicidad que nos han robado estos malnacidos.
Ciego es lo que le gustaría ser ahora.
Pero no está ciego Franz Müller, aunque se ha detenido, sin darse cuenta él es el único de los músicos que ha dejado de tocar su instrumento. De repente el jefe lo está mirando, muy fijo, y Franz piensa que enseguida le levantará la voz, que con razón le echará la culpa de que la música se haya tenido que detener. Uno no puede distraerse cuando forma parte de un cuarteto, parece, ni siquiera porque pase por delante de sus ojos una reata de presos escuálidos que tiran de una carreta atestada de cadáveres. Mira a sus compañeros un instante Franz Müller en busca de consuelo, pero ninguno parece haberse querido enterar del espectáculo lamentable que está desfilando por delante de sus narices. Apenas los conoce, solo lleva dos semanas tocando con ellos. No hace mucho que los vaivenes de su vida bohemia lo han llevado hasta Linz, y allí ha terminado encontrando trabajo como violinista en el cuarteto contratado para tocar en Mauthausen.
Franz Müller frunce el ceño, inquiriendo una respuesta, que sus compañeros protesten o que dejen de tocar porque igual que él no pueden seguir ensayando después de haber visto eso. ¿Es que ninguno se pregunta qué está pasando, por qué han muerto esos hombres o adónde los llevan? No. Los otros músicos no dicen nada, no preguntan nada. Se limitan a mirarlo con extrañeza porque ha dejado de tocar el violín como le correspondía, fruncen el ceño fastidiados porque ahora habrán de comenzar de nuevo la pieza. Sus compañeros parecen ajenos a lo que sucede tal vez porque no es la primera vez que vienen al campo de Mauthausen a trabajar y saben lo que les espera o están habituados al horror y ya no les afecta, igual que los hombres flacos que arrastran la carreta en silencio, hombres que seguro han compartido muchos días de cautiverio con quienes ahora yacen amontonados en la carreta y que ahora tiran de ella como si no hubiera pasado nada. Acaso, se pregunta Franz Müller antes de volver a acomodarse el violín entre el hombro y la barbilla, la única manera de poder convivir con el horror sea asumirlo como algo cotidiano, pensar quizá que la muerte es algo inevitable y tratar de sobrellevar los días y las horas de la mejor manera posible, con la esperanza tal vez vana pero legítima de que algún día llegarán tiempos mejores y será posible salir de allí. Cierra los ojos y se pregunta, mientras vuelve a mecer con suavidad el arco del violín y se esfuerza en concentrarse, no tanto para no desentonar con sus compañeros como para que la música le entre por los oídos y actúe como catarsis que le ayude a escapar de ese lugar, aunque sea mentira, cuánto tiempo sería él capaz de aguantar si estuviera encerrado allí y no le quedase otro remedio que tener que arrastrar una carreta con los cadáveres de quienes habían sido sus compañeros de cautiverio. Cierra los ojos más fuerte, tanto que siente que le van a estallar los ojos dentro de los párpados. Se imagina que no está allí, que igual que la música se la lleva el aire más allá de los muros del campo de Mauthausen, él también puede escaparse, volar, igual que un pájaro, tan alto que ni siquiera pueda distinguir el campo desde arriba, tan lejos como si jamás hubiera estado allí.
Les han habilitado un barracón para el almuerzo. No es que la comida se la sirvan en manteles de lino, pero el lugar donde se sientan es más que aceptable dadas las condiciones del campo, sobre todo después de lo que ha visto. Franz Müller no tiene hambre, es incapaz de tragar nada, sobre todo si no puede dejar de mirar por la ventana la fila de prisioneros que hace cola con un cuenco en la mano para que otro preso les eche un poco de sopa aguada. Debe de haber al menos doscientos hombres en la Appelplatz. Ninguno de los músicos con los que comparte comida hace mención al espectáculo horrible de antes, aunque hayan preferido pensar que no existe, que no ha sido más que el producto de su imaginación, como si fuera verdad eso de que dicen que donde hay música el mal no puede existir. Eso es mentira, por mucho que esa frase hecha lleve tantos años en la conciencia colectiva de tanta gente, es una falacia tan grande que Franz Müller se avergüenza de que, a lo mejor, él también alguna vez haya pensado que tenía razón alguien cuando decía eso de que quien oyese cantar podía sentarse tranquilamente porque los malvados no tienen canciones. Era el jefe del campo el que los había contratado para animar con su música el cumpleaños de un niño. Con eso ya no había más que decir. Es incapaz de comerse el pedazo de carne que está en el plato. Ha entretenido el tiempo tocando con el tenedor los trozos después de haberlos cortado, pero no puede tragar nada. Coge un par de manzanas de un plato, aún no sabe muy bien por qué, o quizá es que sí lo sabe pero no quiere que sus compañeros se den cuenta. Dice que no tiene hambre, que lo siente, y luego se levanta después de guardarse la fruta en los bolsillos.
– Prefiero aprovechar la luz del sol.
Coge el violín y sale fuera sin esperar a ver qué hacen los músicos, si aprueban su gesto o si, por el contrario, se les dibuja en el rostro un mohín de desagrado.
Ninguno de los hombres que aguarda la cola de la comida con paciencia o con resignación se fija en él. Al violinista le parece que todos miran el suelo mientras la cola avanza despacio y ellos arrastran los pies, ni siquiera hablan entre ellos, no sabe Franz Müller si por miedo a ser castigados o golpeados por alguno de los Kapo o los SS o porque están tan cansados de trabajar que prefieren aprovechar cualquier instante, por extraño o breve o incómodo que sea, para cerrar los ojos y aislarse de su cautiverio.
Les ha dicho Franz Müller a sus compañeros que se iba fuera para aprovechar el sol, pero en realidad se ha sentado a la sombra. Tiene una manzana en cada bolsillo, dos bultos redondos que le deforman el pantalón, pero sabe que no va a comer. Quizá los otros han pensado que prefería comerse el postre a solas, pero no se puede tomar postre si no se ha comido antes, y a él lo que ha visto le ha quitado el hambre, como si de repente hubiera descubierto una verdad que antes había podido soslayar, como los amantes que de pronto se descubren fallos cuando antes solo querían ver las cosas buenas de las personas de quienes están enamorados a pesar de que la gente que está cerca de ellos les hubiera advertido sobre sus defectos o sus peligros.
Читать дальше