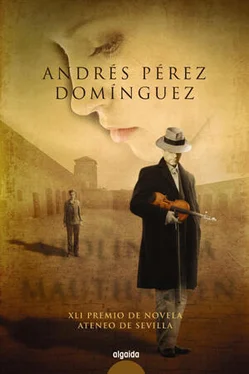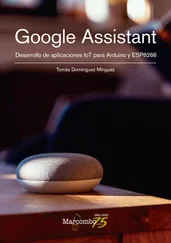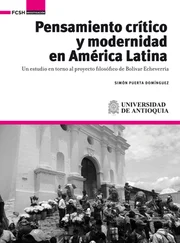Pero esa ilusión no le dura más que un suspiro. Müller sabe que no es verdad lo que quiere imaginarse, que ya ha escuchado y ha visto demasiadas cosas como para ser tan ingenuo. No tarda mucho en aparecer una reata de presos que cruza la puerta principal del campo, docenas de hombres que arrastran los pies, vestidos todos con uniformes de rayas y triángulos multicolores cosidos en la solapa. Triángulos rojos, triángulos azules, triángulos negros o verdes. Mientras la columna pasa por delante de ellos, los otros músicos parece que hayan cerrado los ojos, como si no quisieran distraerse con un espectáculo que no les corresponde ver. Pero es Franz Müller el único que parece incapaz de dejar de mirar a los presos. Con el cuello sujeta el violín que descansa en el hombro, el arco acariciando las cuerdas, pero no deja de estar pendiente del grupo de hombres que pasa por delante, sin dejar de tocar, con la misma concentración que si no los estuviera viendo, Müller dividido en dos mitades, el músico concentrado en las notas, y el hombre comprometido y sensible que no puede ni debe permanecer impasible. Son presos que arrastran los pies porque están cansados o porque esas alpargatas que llevan no les permiten caminar más rápido. Podría pensar que son solo eso, prisioneros que sobrellevan su destino como mejor pueden. Que el lugar en el que está no es sino un campo de prisioneros, y que los prisioneros, por mucho que uno quiera pensar lo contrario, sufren unas condiciones de vida más duras que quienes están libres. Que si uno es capaz de obviar las torres de vigilancia y las alambradas de espinos electrificadas, podría llegar a pensar que estar en aquel lugar no debería de ser mucho más grave que en un internado severo.
Intenta cerrar los ojos y concentrarse en la música que el arco arranca a las cuerdas de su violín, pero solo es capaz de entornarlos, y luego de unos cuantos minutos de ver pasar hombres desganados, también ve al final un grupo de presos que tira de un carromato. Piensa el violinista que tal vez vengan de talar árboles del bosque que rodea al campo, que el carromato transporta troncos, o un cargamento que procede de la cantera que ha visto al llegar. Cuando habían empezado a ensayar, aunque la música amortiguase el sonido, podía escuchar con cierta nitidez los golpes de las herramientas picando la piedra. Piensa que debe de ser un trabajo muy duro, no ya estar todo el día, con el calor que hace, sacando piedras de una cantera, sino tener que arrastrar en una carreta bloques tan pesados hasta el campo. Se alegra Franz Müller de haber estudiado ingeniería aeronáutica y de haber desarrollado las habilidades de músico que tenía desde niño, de no haber tenido que realizar jamás un trabajo físico como aquel, arrastrar una carreta repleta de bloques de piedra desde la cantera, tirar de ella por la cuesta, y luego cargar los bloques sin pulir en un camión. Él no tenía callos siquiera. Sus manos eran delicadas, casi como las de una mujer, y estaba seguro de que no resistiría un esfuerzo como aquel durante mucho tiempo. Pero no va a tardar más de dos minutos en pensar que mucho mejor que lo que ha visto sería trabajar en una cantera acarreando bloques romos de piedra o cortando troncos en el bosque. No puede estar seguro, no quiere creerlo. Piensa, o quiere pensar, porque hay cosas de las que es mejor no enterarse, que lo que cuelga de uno de los lados de la carreta no es la rama de un árbol, o un arbusto que había brotado de una piedra de la cantera, sino algo que parece una pierna pero no puede ser una pierna. Una pierna no. Y lo que asoma por la parte de arriba de la carreta de la que tiran unos presos en silencio no es una mano. Debe de ser una flor, o una rama que se ha colado entre los bloques. Abre bien los ojos Franz Müller, como si al hacerlo pudiera encontrar una respuesta, descubrir por fin que lo que está viendo no es sino una alucinación, el producto de su imaginación desconfiada, la mente demasiado fértil de un creador, pero la carreta está pasando tres metros por delante de él, y ahora, lo que le gustaría es tener imaginación suficiente para poder engañarse con que no son presos amontonados en lugar de troncos cortados de árboles o piedras extraídas de la cantera lo que está viendo, sino cadáveres, montones de cadáveres que desbordan la carreta de la que tiran otros presos que parece que no les afecta ya lo que se ha convertido en cotidiano a pesar de ser tan terrible.
Veinticinco palabras. Parece una broma, Anna. Veinticinco. Pero es lo único que me permiten escribirte después de tres años encerrado en el infierno. Hoy nos ha visitado una delegación de la Cruz Roja de Suiza, y los SS y los Kapo se han comportado de una manera inusualmente cortés, extraña, cínica, sí. Incluso ha habido ocasiones en las que a cualquiera le hubiera parecido que nos tratan con amabilidad, como si en lugar de un campo de exterminio Mauthausen fuese un lugar adonde quienes estamos dentro de sus muros hubiéramos venido de vacaciones. Veinticinco palabras que van a ser leídas y censuradas por los SS antes de enviártela en una postal. Apenas he podido decirte nada, querida: que te echo de menos, que espero salir pronto de aquí, que cada día que me levanto es una incógnita y que cuando me acuesto en la litera apretujado junto a un compañero, a veces con dos compañeros, pero estamos tan cansados que enseguida nos dormimos, siento que me apunto una pequeña victoria en el calendario que procuro mantener actualizado en mi cabeza, un almanaque donde cada día hago una cruz imaginaria, y otra, y otra, y así todos los días desde que salimos de aquel tren que nos trajo aquí. ¿Sabes, mi vida? Aquel Kapo de Sandbostel tenía razón: no es que esto sea lo más parecido al infierno que uno pueda imaginar, es que es el mismo infierno. No me reconocerías si me vieras. Soy un esqueleto con las gafas torcidas que arrastra los pies de mala manera por el campo. Tengo la cabeza afeitada, y el resto del cuerpo. Cada sábado nos esquilan, como si fuéramos un rebaño de ovejas que hay que mantener limpias para que puedan seguir siendo productivas. Como casi todo aquí, el asunto de la limpieza también es paradójico. Nos matan de hambre y nos llueven los palos pero se esfuerzan en mantenernos limpios, como si estuviéramos en un internado para niños ricos. Nos dan para desayunar una taza de caldo que no es más que agua sucia con un poco de sabor. Lo mismo a mediodía, después de más de seis horas de trabajo acarreando piedras, talando árboles o arrastrando una carreta con materiales o con compañeros muertos en el campo, procurando no resbalar con estas alpargatas que tienen la mitad de la suela de madera y la otra mitad de esparto y que no te permiten ni siquiera andar deprisa. Tan incómodas son que algunos presos prefieren caminar descalzos sobre la nieve antes de arriesgarse a dar un traspiés y que algún Kapo la emprenda a golpes con ellos.
Han pasado ya más de tres años, Anna, o al menos eso es lo que creo, porque, a pesar de esforzarme en hacer cruces cada día en ese calendario imaginario que procuro mantener en mi cabeza, la verdad es que aquí dentro resulta difícil no perder la noción del tiempo, y a veces la única referencia fiable que tengo del paso de los meses es cuando me veo el rostro flaco reflejado en una ventana, las arrugas que me han salido, la piel pegada a los pómulos por falta de grasa o de alimento. Ya te lo contaba antes: la comida es lo peor. Quiero decir la falta de comida. Por la noche, si uno ha tenido la suerte de seguir vivo, le dan un rebanada, muy pequeña, de algo que podría llamarse pan pero que ni siquiera estoy seguro de lo que es. Corre el rumor de que lo hacen con serrín, pero prefiero no pensarlo, y tengo tanta hambre que aunque tuviera la certeza de que el pan que nos dan está hecho con serrín en lugar de con harina me lo comería igualmente, sin ningún tipo de remilgos. Los escrúpulos no sirven aquí dentro, querida. Dentro del pan hay un trozo minúsculo de algo que podría ser chorizo pero que tampoco puedo estar seguro de lo que es. Pero qué más da. Nunca he sabido lo que es tener hambre hasta estar aquí dentro, y a lo mejor es que es verdad eso de que a todo se acostumbra uno, mi vida, a no comer, a dormir con uno o dos compañeros en la misma litera donde casi no cabría una sola persona, al frío que hace en los meses de invierno, al calor agobiante, no te puedes imaginar cuánto, y te lo cuenta alguien que ha nacido y se ha criado en el sur, durante el verano. En los tres veranos que he pasado aquí, he mudado la piel de la espalda no sé cuántas veces. Los Kapo y los SS nos dejan quitarnos la camisa en verano, pero nunca he estado muy seguro de si lo hacen para aliviarnos del calor o si en realidad lo que les gusta es ver cómo se nos levanta el pellejo de los hombros bajo el sol de Austria. Pero, ya te digo, yo, tan enclenque o tan poco acostumbrado al trabajo físico, he logrado sobrevivir tres años.
Читать дальше