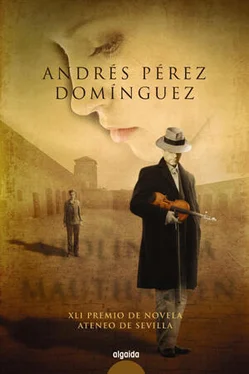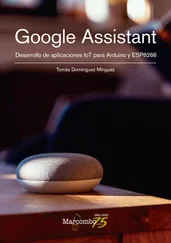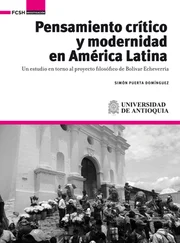– ¡Santiago! -Acierta Rubén a levantar la voz desde su sitio-. ¡Santiago!
– ¡Rubén! -responde el gigante valenciano enseguida-. ¿Qué tal van las cosas?
– Aquí seguimos, compañero. Con mucho frío y mucha hambre, pero todavía estamos por aquí.
– Oye, Rubén, ¿qué te dijeron los Krautz en la estación? ¿Sabes adónde nos llevan?
Rubén se queda callado un momento. Ahora no sabe qué decirle a su amigo y, lo que es peor, si le confiesa sus dudas o sus temores delante de todos -y de un extremo a otro del vagón no puede evitar que se enteren- aquello puede acabar con ellos, o lo que es peor, podrían sus compañeros incluso tomarla con él, pensar, y quizá con razón, que los había engañado, darse cuenta de que hay cosas que no les ha contado, no solo en la estación donde se ha detenido el tren y les entregaron aquel cubo que ahora han convertido en un retrete improvisado, sino desde que los hicieron formar antes de salir.
– En Sandbostel me dijeron que a España -se queda callado otro instante y ahonda en la mentira que sin embargo tiene algo de verdad. Piensa que, a lo mejor, el Kapo de Sandbostel fue tan cruel que quiso engañarlos, que por pura rabia no quiso decirles que de verdad iban a devolverlos a España-. Cuando había luz parecía que el tren iba al sur. Así que quizá vayamos por buen camino, y nuestro destino sea ese, los Pirineos.
– Entre Sandbostel y los Pirineos hay muchos sitios -dice una voz en la oscuridad.
– ¿Cuáles? -pregunta otro.
– Casi toda Alemania -responde el de antes-. Y Austria, y Suiza, y Francia.
– ¿ La Francia ocupada?
– ¿Qué te crees, que porque estemos en la Francia libre no van a poder detenernos?
– Siempre será mejor que España, digo yo.
Rubén no sabe adónde los llevan, pero está claro que no es a España, ni siquiera a la Francia libre. Ojalá. En Sandbostel ha escuchado historias de otros presos españoles. Le contaron que tres meses antes salió de Angulema un tren repleto de republicanos exiliados, hombres, mujeres y niños, con la misma promesa que les habían hecho a ellos, que los llevarían de vuelta a España, pero que después de dieciocho días de viaje se detuvieron en una estación de la que nadie pudo ver el nombre y obligaron a bajar del tren a los hombres y a todos los niños mayores de diez años y que ya nunca se supo más de ellos. Rubén piensa que a ellos muy bien puede sucederles lo mismo, que, en cualquier momento, lleguen a un sitio que, como le había avanzado el Kapo de Sandbostel, era lo más parecido al infierno que podrían imaginar, un lugar desconocido para ellos hasta entonces, en donde dejarían de ser personas, si es que no habían perdido ya su condición humana desde que los subieron a ese tren.
Animales es lo que son. De día se hace más evidente su tragedia. En algunos momentos se pueden ver los ojos abiertos de sus compañeros muertos, estatuas heladas que ni siquiera tienen espacio suficiente para poder descansar en paz.
– Seguimos hacia el sur. Dentro de tres días, cuatro como mucho, estaremos en España.
Rubén baja los ojos, como si así pudiera esconder la vergüenza de no decir lo que piensa o de no contar lo que sabe. No van a ir a España y, en el mejor de los casos, aunque el Kapo de Sandbostelles hubiera mentido y fuera verdad que los llevaban a España, tres o cuatro días es un tiempo demasiado generoso. Desde que empezó la guerra, viajar por Europa se ha convertido en una empresa complicada. Como respuesta a los raids sobre Inglaterra, la RAF realiza incursiones continuamente en el continente, y solo desde que han salido de Sandbostel el convoy se ha detenido dos veces durante horas además de en la estación donde les han entregado el cubo. Pensar que bastarían cuatro días para llegar desde Sandbostel a los Pirineos es aventurar demasiado. Rubén calcula que, si de verdad los llevan a España, el trayecto no será inferior a dos semanas, y que, dadas las condiciones tan precarias en las que viajan, tal vez ninguno de ellos llegará vivo a Hendaya.
Pero aunque el invierno esté a la vuelta de la esquina, peor que el frío, peor que el hambre, y, sobre todo, peor incluso que estar muerto es la sed. Tanta mala suerte tienen que no ha llovido ni ha nevado desde que salieron de Sandbostel, y no hay ni un pedazo de hielo que coger de un resquicio de los tablones para derretirlo aunque sea con las manos y llevárselo a la boca. O una tormenta que descargue sobre el convoy para que al menos los que están más cerca de las tablas puedan mojarse los labios. El cielo, el trozo de cielo que se ve, está despejado, un pedazo azul y frío en el que no parece que en las próximas horas vaya a haber nubes que descarguen agua para alivio de los presos.
A medida que pasan las horas, los hombres parece que estén como adormecidos. Apenas se escucha en el vagón algo más que un canturreo, muy bajito, alguna melodía que Rubén recuerda de cuando vivía en España. Casi todos ellos han sido detenidos o hechos prisioneros después de haber caído Francia y no se resignan a su destino. Sin embargo, todo lo que le ha sucedido desde que los hombres de la Gestapo vinieron a detenerlo para Rubén es como una obligación, una necesidad incluso que él mismo se había impuesto para aliviar la culpa por haberse marchado de España cuando tenía que haberse quedado, por no haberse alistado voluntario en primavera para combatir con los alemanes que estaban a punto de invadir Francia. Anna jamás lo habría entendido, y aunque en el fondo Rubén reconocía que no le faltaba razón al enfadarse con él por tener aquellos ideales tan absurdos -tal vez todos los ideales son absurdos, le había dicho él, por eso se llaman así, ideales- tan pasados de moda, como si fuera un caballero andante, esperaba que, al final, ella lo hubiera aceptado o se hubiese resignado.
Había pensado mucho en Anna desde que se lo llevaron.
En la prisión, en Francia, durante aquel trayecto hasta Sandbostel en el que parecía que los alemanes los iban a tratar a él y al resto de los presos como si fueran turistas, en las tres semanas que pasó ociosamente internado en el campo, y ahora, enclaustrado en el vagón de un convoy de prisioneros del que no sabe si saldrá con vida. Espera que esté bien, que haya seguido con su vida y con sus clases en la academia, que tenga el valor y la paciencia necesarios para esperarlo, si es que regresa alguna vez, si es que todo esto acaba. Esto tenía que pasar, antes o después, es una cuenta pendiente que Rubén tiene, como cumplir con una obligación que ha venido retrasando desde hace mucho tiempo. No sabe aún cuánto va a tener que sufrir, pero se lo toma como una especie de penitencia que se ha impuesto padecer para igualarse con el resto de sus compatriotas presos, un cursillo acelerado de sufrimiento.
Y tal vez esta sed sea lo peor que le ha sucedido desde que salió de París. Peor que el miedo apenas mal disimulado cuando la Gestapo se lo llevó de su casa, peor que la incertidumbre de los primeros días encarcelado o no saber adónde se los llevaban en aquel tren que salió desde París, peor que los primeros gritos de los Kapo en Sandbostel o recordar a Anna cada noche sin poder tocarla, temiendo olvidar a veces cuál era el olor de su piel. Peor que todo eso, peor incluso que el hambre que no deja de taladrarle el estómago, peor, lo peor de todo, mucho peor de lo que Rubén ha podido imaginarlo nunca, a pesar de que el invierno está a la vuelta de la esquina y hace mucho frío, es la sed. No quiere imaginar lo que tiene que ser ese viaje en verano, apenas unos meses antes. Desde que no está en Sevilla, ha aprendido una cosa que le resulta bastante curiosa, al menos él no se lo esperaba así. Hace mucho frío en Centroeuropa en invierno, pero en verano hay días en los que también hace mucho calor, incluso tanto como en el sur de España. A veces más. Aún tendrá que aprender Rubén lo que es pasar frío de verdad en invierno y calor repugnante en verano, pero, en el tren que lo lleva al infierno que aún no sabe ni siquiera cómo se llama, no quiere imaginar cuánto habrá sufrido esa gente a los que se llevaron en agosto de Angulema con un destino incierto, hacinados durante dieciocho días -dieciocho, ellos apenas llevan dos, y además es el final del otoño y viajan desde el norte-, atravesando Europa hasta llegar a un lugar desconocido. Solo hay una mujer que ha podido contar aquel viaje, porque a la vuelta los nazis la dejaron en Angulema temerosos de que tuviera una enfermedad contagiosa. El resto había seguido hasta España, pero aquellos hombres y niños que fueron obligados a bajar del tren nadie ha podido averiguar todavía dónde están. Piensa en ello Rubén y se angustia, no tanto por él como por Anna. N o quiere imaginarla esperando cada día su vuelta, consumida la salud por el insomnio y la incertidumbre, languideciendo cada día mientras no recibe ninguna noticia de él. Pero no tarda en volver a sentir la sequedad en la garganta, la lengua gorda, los labios agrietados.
Читать дальше