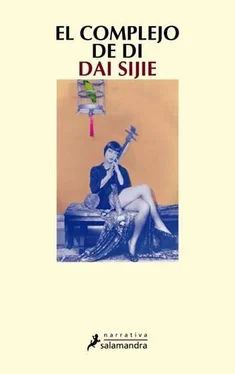En esa época, le gustaba pasearse solo por la ciudad y hacer una visita a La Cazuela del Asno. Iba derecho a la cocina, en la que invariablemente un enorme cuarto de asno cocía en una inmensa cazuela. El cocinero conocía sus gustos: sin decir palabra, cogía un gancho, lo sumergía en la cazuela y sacaba un trozo de carne grasienta, espumosa, humeante. Luego, con un enorme y pesado cuchillo, lo cortaba en pedazos sobre un cuenco lleno de caldo, al que añadía cebolleta bien picada, sal y pimienta, tras lo cual formulaba la pregunta ritual, una especie de código entre los dos hombres:
– ¿Añado sangre del asno hoy?
Si el juez Di respondía afirmativamente, significaba que había ejecutado a uno o varios condenados a muerte. El cocinero cogía el cuenco, salía de la cocina y, sentado en un taburete bajo, cortaba trozos de sangre coagulada, que flotaban en el caldo como pedazos de gelatina roja. Al juez le encantaba -y le sigue encantando- saborear esos tiernos coágulos de sangre, que se funden en la boca. Luego, se comía la carne, se tragaba el cartílago sin masticarlo, como si estuviera muerto de hambre, partía una costilla y chupaba la médula, antes de beberse la sopa a tragos haciendo mucho ruido. Años más tarde, cuando su vida resplandecía bajo el sol (no de Mao, como dice la canción más popular que han cantado mil millones de chinos durante medio siglo: «El rojo se extiende por el cielo, al este. Es él, Mao, nuestro presidente…», sino de Occidente, el del capitalismo al estilo comunista), se puso la toga de juez y, aureolado con el halo del poder, del dinero, del indiscreto encanto de la burguesía, se inició en la gastronomía occidental, servilleta blanca al cuello, en medio del tintineo de tenedores, cuchillos, cucharas y platos cambiados innumerables veces, con una escrupulosa atención a la etiqueta. Conejo a la cazadora, col rizada a la duquesa, riñones al Madeira, salmón a la crema… Para él, esta exótica cocina es un espectáculo, una película, un show (sabe un poco de inglés y le encanta la palabra show, que pronuncia «su», con marcado acento dialectal). Ha descubierto que en la cocina de los occidentales todo es «su», lo mismo que en su civilización; incluso cuando declaran la guerra es ante todo para hacer un «su». El es todo lo contrario. Le gusta lo concreto, no el «su»; condena a la gente. Todas las noches, al volver a casa, piensa que ha vuelto a destrozar vidas, familias enteras, y se siente rejuvenecido. Camina con más decisión. Cuando entra en su chalet y sube la escalera, sus pies golpean con tanta fuerza los peldaños que parece que todo un ejército hubiera invadido la casa. Al oírlo subir, su mujer sale de su habitación, se arroja a sus brazos y, arrastrando la voz como en las óperas chinas, exclama:
– ¿Ya ha vuelto su señoría?
(Nota del autor para las lectoras chinas que están a punto de casarse: en el presente caso, llamar al marido utilizando el tratamiento de respeto me parece excesivo y atípico, incluso en la intimidad. En cambio, la pregunta formulada es particularmente ingeniosa. Esa es la clave del arte conyugal que permite preservar la solidez de nuestras familias desde hace miles de años: nunca hagáis preguntas incómodas. Jamás preguntéis a un hombre de dónde viene ni qué ha hecho. Jamás. Limitaos a constatar el hecho en forma de pregunta, mostrando, no sólo vuestra solicitud hacia él, sino también que su vuelta a casa es una especie de maravilloso milagro que no acabáis de creeros. Embargadas por la emoción, apenas os quedan fuerzas para constatar, con la punta de los labios, un hecho a tal punto maravilloso. Y lo mismo vale para la vida social. Si os dirigís a una persona que está almorzando, no le preguntéis qué come; si ha elegido un menú barato, la pregunta podría hacer que se sintiera incómoda. Limitaos a decir: «¿Está comiendo?» Es muy sutil, y es perfecto.)
De la cocina occidental, el juez Di aprecia especialmente la charcutería. De vez en cuando, desayuna en el Holiday Inn, el mejor hotel de la ciudad. Su bufet está instalado en un jardín rectangular, en el que el magistrado come salchichón, al que es muy aficionado, a discreción, pero también jamón, costillas empanadas, pechuga ahumada, salami, longaniza… En su opinión, son aperitivos simpáticos, pero no lo bastante consistentes para una comida o una cena, sobre todo cuando se trata de saciar el apetito tanto físico como moral que le dan las sentencias que pronuncia. Esos momentos son aún más intensos, más excitantes que la ejecución de una condena a muerte, en la que el tirador se limita a cumplir las órdenes y la voluntad de otros. El placer de matar es único y muy masculino, pero durante las sesiones del tribunal, al goce masculino del poder, cuyas apuestas son la vida y la muerte, se suma el placer del juego, bastante femenino, lleno de inocente candor, de infantil crueldad, en el que Di es como un gato que tiene un ratón entre las patas: lo suelta un poco, no demasiado, sólo lo suficiente para darle una pizca de esperanza. El ratón, que no se atreve a creer en su suerte, tiembla y se encoge. El gato afloja un poco más, a modo de invitación. El roedor aprovecha para huir a un rincón de la pared. El gato espera, lo vigila y, en el último segundo, cuando el ratón empezaba a creer al fin en su libertad, le planta encima las despiadadas garras y, ¡paf!, se acabó el juego. Tras semejante estimulación, todo su cuerpo, sus órganos y sus músculos exigen ser saciados, como esos hombres que, después de hacer el amor, necesitan comer y se abalanzan sobre el frigorífico con ansia de bulímicos.
Precisamente por eso se ha convertido en un ferviente partidario de las entrañas de cerdo. Tras una sesión en el tribunal, o una interminable partida de mah-jong , se atiborra de corazones, pulmones, estómagos, riñones, hígados, intestinos, lenguas, colas, orejas, pies y sesos de cerdo. Con cargo al tribunal, incluso tiene contratado a un cocinero que puede prepararle, en cualquier momento del día o de la noche, una «cazuela de tripas al aguardiente», una especialidad de Shanghai -de donde es originario el cocinero-, guisada a fuego lento con jengibre picado, flores de helecho, anís estrellado, canela, tofu asado y enmohecido, vino turbio y arroz glutinoso del que normalmente se utiliza como fermento alcohólico. Ahora, en su habitación de hotel en Pekín, cree haber soñado con ese festín. Las paredes de la cazuela de barro, chorreantes de luminosa grasa, los informes trozos de entrañas, rojos, viscosos, grasientos, porosos, saturados de especias y hierbas de fortísimo sabor agridulce y fuerte olor a alcohol, cada uno de los cuales parece un enjambre en el que unos gusanos destilan moho, le hacen babear de hambre.
El cohombro de mar que le ha aconsejado el sexólogo pekinés está en las antípodas de su plato favorito: es un molusco invertebrado de la familia del erizo y la estrella de mar que vive en el fondo del océano, pegado a los arrecifes de coral. Es un plato raro, caro y exótico, puesto que procede fundamentalmente del Índico y el Pacífico oeste, donde los pescadores de coral descienden a profundidades submarinas y buscan a ciegas en los arbustos coralinos, en medio de los arrecifes, para arrancar de sus espinosas aristas esa falsa hortaliza de los mares. Luego, el buceador vuelve a subir a la superficie y la pone a secar en la playa. El cohombro de mar, que se parece a un ciempiés, tiembla al aire, se funde al sol y se transforma en una materia viscosa. El pescador debe espolvorearle sal sin pérdida de tiempo para que se solidifique y adquiera la forma de un miembro masculino de entre diez a quince centímetros, del color de la piel humana y cubierto de serpenteantes venas, surcos, arrugas y protuberancias. Para cocinarlo, se echa en una cacerola de agua hirviendo, en la que se hincha, con un extremo en forma de glande.
Читать дальше