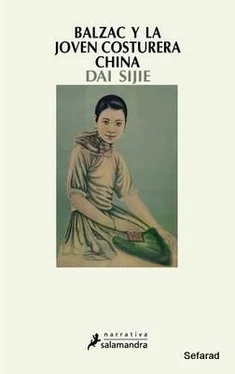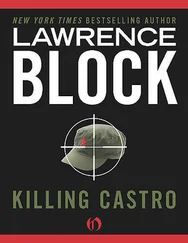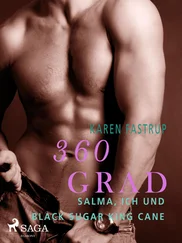Dai Sijie
Balzac y la joven costurera china
El jefe del pueblo, un hombre de cincuenta años, estaba sentado con las piernas cruzadas en medio de la estancia, cerca del carbón que ardía en un hogar excavado en la propia tierra; inspeccionaba mi violín. En el equipaje de los dos «muchachos de ciudad» que éramos para él Luo y yo, era el único objeto del que parecía emanar cierto sabor extranjero, un olor a civilización capaz de despertar las sospechas de los aldeanos.
Un campesino se acercó con una lámpara de petróleo para facilitar la identificación del objeto. El jefe levantó verticalmente el violín y examinó las negras efes de la caja, como un aduanero minucioso que buscara droga. Advertí tres gotas de sangre en su ojo izquierdo, una grande y dos pequeñas, todas del mismo color rojo vivo.
Luego, alzó el instrumento a la altura de sus ojos y lo sacudió con frenesí, como si aguardara que algo cayese del oscuro fondo de la caja de resonancia. Tuve la impresión de que las cuerdas iban a romperse de pronto y los puentes, a saltar en pedazos.
Casi toda la aldea estaba allí, bajo el tejado de aquella casa sobre pilotes perdida en la cima de la montaña.
Hombres, mujeres y niños rebullían en su interior, se agarraban a las ventanas, se apretujaban ante la puerta. Como nada caía del instrumento, el jefe aproximó la nariz al agujero negro y lo olisqueó un buen rato. Varios pelos gruesos, largos y sucios que sobresalían del orificio izquierdo comenzaron a temblequear. Y seguían sin aparecer nuevos indicios.
Hizo correr sus callosos dedos por una cuerda, luego por otra… La resonancia de un sonido desconocido dejó petrificada, de inmediato, a la multitud, como si aquella vibración la forzara a una actitud casi respetuosa.
– Es un juguete -dijo el jefe con solemnidad.
El veredicto nos dejó, a Luo y a mí, mudos. Intercambiamos una mirada furtiva, aunque inquieta. Me pregunté cómo iba a acabar aquello.
Un campesino tomó el «juguete» de las manos del jefe, martilleó con el puño el dorso de la caja y luego lo pasó a otro. Durante un rato, mi violín circuló entre la multitud. Nadie se ocupaba de nosotros, los dos muchachos de ciudad, frágiles, delgados, fatigados y ridículos. Habíamos caminado todo el día por la montaña y nuestras ropas, nuestros rostros y nuestros cabellos estaban cubiertos de barro. Parecíamos dos soldaditos reaccionarios de una película de propaganda, capturados por una horda de campesinos comunistas tras una batalla perdida.
– Un juguete de imbéciles -dijo una mujer con voz ronca.
– No -rectificó el jefe-, un juguete burgués, llegado de la ciudad.
Me invadió el frío pese a la gran hoguera en el centro de la estancia. Escuché al jefe añadir:
– ¡Hay que quemarlo!
La orden provocó de inmediato una viva reacción en la muchedumbre. Todo el mundo hablaba, gritaba, se empujaba: cada cual intentaba apoderarse del «juguete», para tener el placer de arrojado al fuego con sus propias manos.
– Jefe, es un instrumento de música -explicó Luo con aire desenvuelto-. Mi amigo es un buen músico, no bromeo.
El jefe cogió el violín y lo inspeccionó de nuevo.
Luego me lo tendió:
– Lo siento, jefe -dije molesto-, no toco muy bien.
De pronto, vi a Luo guiñándome un ojo . Extrañado, tomé el violín y comencé a afinarlo.
– Escuchará usted una sonata de Mozart, jefe -anunció Luo, tan tranquilo como antes.
Pasmado, creí que se había vuelto loco: desde hacía unos años, todas las obras de Mozart o de cualquier otro músico occidental estaban prohibidas en nuestro país. En los zapatos empapados, mis pies mojados estaban helados. Temblaba del frío que me invadía de nuevo.
– ¿Qué es una sonata? -preguntó el jefe, desconfiado.
– No sé -comencé a farfullar-. Es algo occidental.
– ¿Una canción?
– Más o menos -respondí, evasivo. Inmediatamente, una alarmada expresión de buen comunista reapareció en la mirada del jefe, y . su voz se volvió hostil:
– ¿Cómo se llama tu canción?
– Parece una canción, pero es una sonata.
– ¡Te pregunto su nombre! -gritó, mirándome directamente a los ojos.
Las tres gotas de sangre de su ojo izquierdo me dieron miedo.
– Mozart… -vacilé.
– ¿Mozart qué?
– Mozart piensa en el presidente Mao -prosiguió Luo en mi lugar.
¡Qué audacia! Pero fue eficaz: como si hubiera oído algo milagroso, el rostro amenazador del jefe se suavizó. Sus ojos se fruncieron con una amplia sonrisa de beatitud.
– Mozart siempre piensa en Mao -dijo.
– Sí, siempre -confirmó Luo.
Cuando tensé las crines de mi arco, unos cálidos aplausos resonaron de pronto a mi alrededor, y casi me intimidaron. Mis dedos entumecidos comenzaron a recorrer las cuerdas, y las notas de Mozart volvieron a mi memoria, como amigas fieles. Los rostros de los campesinos, tan duros hacía un momento, se ablandaron minuto a minuto ante el límpido gozo de Mozart, como el suelo seco bajo la lluvia; luego, a la luz danzarina de la lámpara de petróleo, fueron borrándose poco a poco sus contornos.
Toqué un buen rato mientras Luo encendía un cigarrillo y fumaba tranquilamente, como un hombre.
Fue nuestra primera jornada de reeducación. Luo tenía dieciocho años y yo, diecisiete.
Dos palabras sobre la reeducación: en la China roja, a finales del año 1968, el Gran Timonel de la Revolución, el presidente Mao, lanzó cierto día una campaña que iba a cambiar profundamente el país: las universidades fueron cerradas y los «jóvenes intelectuales», es decir, los que habían terminado sus estudios secundarios, fueron enviados al campo para ser «reeducados por los campesinos pobres». (Algunos años más tarde, esa idea sin precedentes inspiró a otro líder revolucionario asiático, un camboyano, que, más ambicioso y radical aún, mandó a toda la población de la capital, tanto a ancianos como a jóvenes, «al campo».)
La verdadera razón que impulsó a Mao Zedong a tomar semejante decisión sigue siendo oscura: ¿quería acabar con los guardias rojos, que comenzaban a escapar de su control? ¿O era la fantasía de un gran soñador revolucionario, deseoso de crear una nueva generación? Nadie supo nunca responder a esta pregunta. Por aquel entonces, Luo y yo lo discutíamos a menudo, a hurtadillas, como dos conspiradores. Nuestra conclusión fue la siguiente: Mao odiaba a los intelectuales.
No éramos los primeros ni seríamos los últimos cobayas utilizados en este gran experimento humano. A comienzos del año 1971 llegamos a aquella casa sobre pilotes, perdida en lo más hondo de la montaña, y toqué el violín para el jefe de la aldea. Tampoco éramos los más desgraciados. Millones de jóvenes nos habían precedido, y millones iban a sucedernos. Sin embargo, ironías del destino, ni Luo ni yo éramos bachilleres. Nunca habíamos tenido la suerte de sentarnos en un aula de instituto. Simplemente, habíamos terminado nuestros tres años de escuela cuando nos enviaron a la montaña como si fuéramos «intelectuales».
Era difícil considerarnos, sin delito de impostura, dos intelectuales, tanto más cuanto que los conocimientos que habíamos adquirido en la escuela eran nulos: entre los doce y los catorce años esperamos a que la Revolución se calmara y nuestro colegio abriera de nuevo. Pero cuando por fin pudimos volver, todo fue decepción y amargura: las clases de matemáticas fueron suprimidas, al igual que las de física y química, pues los «conocimientos básicos» se limitarían, en adelante, a la industria y la agricultura. En las cubiertas de los manuales se veía un obrero, tocado con una gorra, que blandía un inmenso martillo, con brazos tan gruesos como los de Stallone. A su lado se hallaba una mujer comunista disfrazada de campesina, con un pañuelo rojo en la cabeza (según un chiste vulgar que por aquel entonces circulaba entre los alumnos, se había envuelto la cabeza con su propia compresa). Aquellos manuales y El pequeño libro rojo de Mao siguieron siendo, durante varios años, nuestra única fuente de conocimiento intelectual. Todos los demás libros estaban prohibidos.
Читать дальше