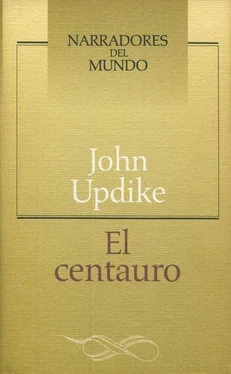Las luces aumentaron su intensidad. Salí corriendo. En los espejos que cubrían la pared desde el suelo hasta el techo del desbordante y resplandeciente vestíbulo me vi de cuerpo entero, sonrojado, con los ojos teñidos de rosa, y los hombros de mi llameante camisa roja cubiertos de placas blancas que había producido rascándome la cabeza en la oscuridad. Tenía la costumbre de rascarme cuando nadie me veía. Me limpié ansiosamente los hombros y al salir a la calle quedé desconcertado al ver las caras reales, magras y fantasmales después de las grandes y brillantes visiones planetarias que había visto chocar, fundirse, separarse y volver a combinarse lentamente en la pantalla. Corrí hacia la YMCA. Estaba a dos manzanas de Weiser Street, entre las calles Perkiomen y Beech. Corrí al lado de las vías del ferrocarril. En el estrecho pavimento se alineaban las puertas cerradas de pequeños bares y barberías. El cielo era de un amarillo cambiante por encima de los edificios, e incluso en el cenit su palidez impedía ver las estrellas. El olor a pastillas para la tos que me llegó de lejos se burló de mi pánico. La ciudad perfecta, la ciudad del futuro, parecía remota, carente de toda importancia y concebida por mentes crueles.
El edificio de la YMCA olía a zapatos de goma y el suelo era a rayas grises. En la oficina de recepción había un muchacho negro que leía un tebeo bajo un tablero de anuncios cubierto de carteles antiguos y resultados de competiciones pasadas. Al otro extremo de un pasillo extrañamente verde, verde como si estuviera iluminado por bombillas cuya luz se filtrara por unas hojas de parra, se oían los murmullos de una partida de billar. De la dirección opuesta llegaba el paciente ga-glokka, ga-glokka de una partida de ping-pong. El chico que estaba detrás de la mesa levantó la mirada de su tebeo y me asustó; en Olinger no había negros y yo les tenía un miedo supersticioso. Me daba la sensación de que eran magos poseedores de los oscuros secretos del amor y la música. Pero su cara era totalmente inocente, inocente y del color de la leche con malta.
– Hola -dije y, conteniendo el aliento, avancé rápidamente por el pasillo que llevaba a las escaleras de cemento que después de conducir al sótano, y tras recorrer el espacio del vestuario, conducía a la piscina. Mientras descendía, subían hacia mí los olores del agua y el cloro, y luego un tercero, que recordaba el olor de la piel.
En la gran sala de mosaico donde estaba la piscina había una resonancia que transformaba los sonidos en ladridos, rompiéndolos en fragmentos. Mi padre estaba sentado en las gradas de madera que había junto a la piscina con un chico mojado y desnudo, Deifendorf. Deifendorf sólo llevaba puesto el traje de baño muy corto y negro, que era el oficial en nuestro instituto; entre sus muslos extendidos se notaba claramente el bulto de sus genitales. En el pecho, antebrazos y piernas se derramaba su vello; por el trozo de madera donde tenía apoyados los pies corría un río de agua. Las curvas y llanos de su cuerpo encorvado y blanco eran armoniosos; la única disonancia eran sus manos callosas y rojizas. Él y mi padre me saludaron con sonrisas muy parecidas: de fastidio, ignorantes, conspiratorias. Para molestar a Deifendorf, le pregunté:
– ¿Has ganado en braza y estilo libre?
– He ganado más que tú -contestó él.
– Ha ganado en braza -dijo mi padre-. Estoy orgulloso de ti, Deify. Has cumplido tu promesa dentro de tus posibilidades. Esto hace de ti un hombre.
– Mierda, si hubiera visto al tipo que nadaba en la calle del otro extremo, también hubiera ganado en libre. El bastardo se me coló. Yo me dejaba ir, pensaba que ya había ganado.
– Ese chico hizo una buena carrera -dijo mi padre-. La ganó honradamente. Supo calcular sus fuerzas y encontrar el ritmo adecuado. Foley es un buen entrenador. Si yo fuera un entrenador de verdad, Deify, llegarías a ser el rey del condado; tienes clase. Serías el rey si yo fuera un buen entrenador y tú dejaras de fumar cigarrillos.
– Joder, si así y todo puedo contener el aliento ochenta segundos -dijo Deifendorf.
En su conversación había una adulación mutua que me fastidiaba. Me senté al otro lado de mi padre y me quedé mirando la piscina: ella era aquí el héroe. La piscina llenaba su gran jaula subterránea de un brillo entrecortado y con el apestoso olor a ese cloro que flagela los ojos de los nadadores. El reflejo de las gradas que había al otro lado del agua, donde estaban sentados los del equipo contrario y los jueces de las pruebas, creó en el agua agitada una quimera que por un instante pareció una cara con barba. Alborotada una y otra vez su superficie, el agua trataba, no obstante, de recuperar, con la rapidez de una reacción cristalina, su calma. Los gritos y las zambullidas, cortados por ecos y nuevas zambullidas, producían en sus colisiones palabras, palabras de un lenguaje que yo no conocía, ladridos mutilados que parecían respuestas a una pregunta que, sin saberlo, yo había formulado. ¡CECROPS! ¡INACHUS! ¡DA! No, no era yo quien había hecho la pregunta, sino mi padre, a mi lado.
– ¿Qué se siente al ganar? -había preguntado en voz alta, hablando hacia delante de él, dirigiéndose, por tanto, tanto a Deifendorf como a mí-. Yo nunca lo sabré.
A lo largo de la volátil piel azul verdosa resbalaban puntos y manchas. Las líneas de demarcación en el fondo de la piscina serpenteaban refractadas hacia la superficie; la cara de la barba parecía a punto de formarse de nuevo cuando, una vez más, otro chico se tiraba al agua. Ya no había más pruebas de natación, pero ahora se celebraban las de saltos. Uno de los nuestros, Danny Horst, un chico muy bajo que iba a uno de los cursos superiores, y que tenía una espesísima melena de pelo negro que para saltar se recogía con una cinta ancha, como una joven griega, se adelantó en la palanca, vibrantes los músculos, y dio un salto mortal con carrera, con las rodillas apretadas contra el pecho, tensos los dedos, para luego desplegarse y entrar en el agua con una suavísima salpicadura tan simétrica como las asas de un jarro; lo hizo con tal perfección que uno de los jueces levantó el cartel con el 10.
– Es la primera vez en quince años -dijo mi padre- que veo puntuar con un diez. Es como decir que Dios ha bajado a la Tierra. La perfección no existe.
– Eso es, Danny, bravo -chilló Deifendorf.
Un aplauso salió de los dos equipos para saludar al atleta en el momento de emerger del agua. El muchacho, con un rápido movimiento orgulloso, se quitó la cinta que le sujetaba el cabello y nadó las pocas brazadas que le separaban del borde de la piscina. Pero en su siguiente salto, Danny, consciente de que todos estábamos esperando que se produjera otro milagro, se tensó, perdió el ritmo en la carrera, salió del tirabuzón y medio un poco antes del momento preciso, y golpeó el agua de plano con la espalda. Un juez le dio un 3. Los otros dos un 4.
– Bueno -dijo mi padre-, el chico hizo todo lo que pudo.
Y cuando Danny salió del agua por segunda vez, mi padre, sólo mi padre, aplaudió.
El resultado final del encuentro fue Alton 37,5, Olinger 18. Mi padre se puso en pie al borde de la piscina y dijo a los miembros del equipo:
– Estoy orgulloso de vosotros. La verdad es que sois grandes deportistas por el solo hecho de haber competido; aquí no conseguís gloria ni sueldo. Teniendo en cuenta que sois de un pueblo que ni siquiera tiene una piscina al aire libre, me resulta incomprensible que obtengáis tan buenos resultados. Si nuestro instituto tuviera su piscina propia como el de West Alton (y eso no quiere decir que trate de restarles méritos) seríais todos unos Johnny Weissmuller. Para mí ya lo sois. Danny, ese salto ha sido precioso. No creo que vuelva a ver otro igual en toda mi vida.
Читать дальше