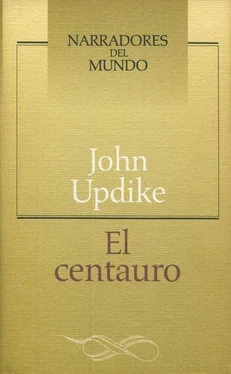– ¡Médico, cúrate a ti mismo!
Mi madre creía que era una pena, pues en su opinión el mayor tamaño del doctor Appleton radicaba sobre todo en sus manos, y era más diestro en la manipulación que en el diagnóstico. Mi madre explicaba a menudo que el doctor le había curado una faringitis crónica pintándole con un palo largo con un algodón en la punta el punto aquejado. Al parecer, en algún momento de su vida mi madre había pensado mucho en el doctor Appleton.
Ahora se agachó hacia mí en la penumbra de su sala de espera, tensando su cara redonda y pálida para enfocar mi frente.
– Parece que tienes bastante bien la piel -me dijo.
– De momento no está mal -dije-. Lo peor es en marzo y abril.
– En la cara no tienes casi nada.
Yo creía que no tenía absolutamente nada. Me cogió las manos -noté la fiera seguridad del tacto que había mencionado mi madre- y estudió las uñas a la luz que se filtraba desde la otra habitación.
– Sí, hay manchas. ¿Y el pecho?
– Bastante mal -le dije, asustado ante la idea de tener que enseñárselo.
Él parpadeó y dejó caer mis manos. Llevaba chaleco pero se había quitado la chaqueta y llevaba las mangas de la camisa sujetas por encima del codo por unas bandas elásticas de color negro que parecían delgadas fajas de luto. Una cadena de reloj de oro formaba un arco que oscilaba de un lado a otro del chaleco ocre por encima de su barriga. Del cuello le colgaba el estetoscopio. Encendió una luz, y un candelabro de cristal marrón y naranja sostenido por cables negros arrojó desde arriba charcos brillantes sobre el montón de revistas que había en la mesa del centro.
– Puedes quedarte leyendo mientras termino con tu papá.
Desde la consulta se oyó gritar a mi padre:
– Deje entrar al chico, doctor. Quiero que oiga lo que tiene que decirme. Todo lo que me pase a mí, le pasa a él.
A mí me daba vergüenza entrar por miedo a encontrar a mi padre desnudo. Pero estaba completamente vestido y sentado al borde de una pequeña silla labrada con dibujos holandeses. En esta iluminada habitación su cara parecía blanquecina por el sobresalto. Parecía que tuviese la piel fláccida; su breve sonrisa tenía saliva en los extremos.
– Espero que, por muchas cosas malas que te pasen en la vida -me dijo-, nunca tengas que vértelas con el sigmoidoscopio. ¡Brruuff!
– Tcha -gruñó el doctor Appleton depositando su peso en la silla de su escritorio, una silla giratoria que parecía hecha a medida. Sus cortos brazos rollizos terminados en aquellas eficaces manos blancas se colgaron familiarmente en la conocida curva de los bazos de madera que culminaba hacia dentro, en una voluta.
– Tu problema, George -dijo él-, es que nunca has llegado a aceptar tu propio cuerpo.
Para no estorbarles me senté en un alto taburete de metal blanco junto a una mesa con instrumentos quirúrgicos.
– Tiene razón -dijo mi padre-. Detesto este maldito y feo armatoste que no sé cómo diablos ha podido soportarme cincuenta años.
El doctor Appleton se quitó el estetoscopio del cuello y lo dejó sobre la mesa, donde se retorció para luego quedarse quieto como una serpiente de goma recién aniquilada. Su mesa de despacho era un viejo escritorio de tapa corrediza lleno de facturas, sobres con píldoras, tacos de papeles para recetas, tiras de dibujos recortadas de revistas, ampollas vacías, un abrecartas de latón, una caja azul con algodón en rama, y una abrazadera de plata en forma de omega. El recinto más oculto de su templo tenía dos partes: ésta, la parte donde estaban su escritorio, sus sillas, su mesa de instrumentos quirúrgicos, sus balanzas, su gráfico para graduar la vista, y sus macetas de plantas, y, al otro lado del escritorio y de un tabique de cristal esmerilado, la otra, la más recóndita, donde tenía almacenadas las medicinas en estantes como si se tratara de botellas de vino y jarritos llenos de joyas. Al terminar la consulta solía retirarse allí para emerger al poco tiempo con una o dos botellitas con etiquetas, y siempre salía de aquella habitación una complicada fragancia medicinal integrada por caramelo, mentol, amoníaco y hierbas secas. Esta nube de olor medicinal podía notarse incluso en el vestíbulo donde estaba la alfombra, el grabado y el paragüero de estuco. El doctor se volvió en su silla y nos dio la cara; su cabeza calva era diferente de la de Minor Kretz, que mostraba en sus brillantes bultos las llanuras y surcos de su calavera. La del doctor Appleton era en cambio una superficie luminosa y uniforme con algunas manchas rosadas que sólo yo, probablemente, notaba y reconocía como psoriasis.
El doctor señaló con su pulgar a mi padre.
– Mira, George -dijo-, tú crees en el alma. Tú crees que tu cuerpo no es más que una especie de caballo al que te subes, te paseas un rato y luego te bajas. Haces galopar demasiado a tu cuerpo. No le tienes ninguna consideración. Esto no es natural. Esto hace que aumente la tensión nerviosa.
Mi taburete era incómodo, y siempre me desconcertaba oír filosofar al doctor Appleton. Deduje que el veredicto ya había sido pronunciado y supuse, por el derecho que se arrogó el doctor de mostrarse aburrido, que había sido favorable. De todos modos yo permanecía aún en la duda, y estudiaba la mesa de titilantes probetas y angulosas tijeras como si se tratara de un alfabeto donde hubiera podido leer la solución. Aquellos objetos decían YO, YO. Entre estas exclamaciones plateadas -agujas, saetas y bruñidas abrazaderas- estaba ese martillo tan extraño con que los médicos golpean a uno en la rodilla para que la pierna dé una sacudida. Era un pesado triángulo de caucho rojizo fijado en un asa de plata, de forma cóncava a fin de facilitar su sujeción. Las primeras visitas a este consultorio que recordaba se centraban en torno a este martillo, y la mesa de instrumentos se centraba en torno a esta punta de flecha de un naranja agrisado que, para mí, era un objeto antiquísimo. Tenía forma de punta de flecha pero también de fulcro, y mientras lo miraba me pareció que se hundía con sus grietas infinitesimales y su redondez producida por el uso y el tiempo, que se hundía a través del tiempo y llegaba a ser al final lo bastante sencillo y pesado como para ser el eje de todo.
– … conócete a ti mismo, George -decía el doctor Appleton. Su firme y rosada palma, redonda como la de un niño, se levantó en señal de amonestación-. ¿Cuántos años hace que te dedicas a la enseñanza?
– Catorce -dijo mi padre-. Me despidieron a finales del año 31 y al nacer el chico estuve sin trabajo todo el año. En el verano del 33, Al Hummel, que como usted sabe es sobrino del abuelo Kramer, vino a casa y sugirió…
– Peter, ¿le gusta enseñar a tu padre?
Me tomó un segundo darme cuenta de que me hablaban a mí.
– No lo sé -dije-, a veces supongo que sí. -Luego pensé y añadí-: No, imagino que no le gusta.
– No pasaría nada -dijo mi padre- si yo creyera que enseñar sirve para algo. Pero me falta el don de la disciplina. Mi padre, el pobre diablo, tampoco lo tenía.
– Tú no eres un profesor -le dijo el doctor Appleton-, sino un estudioso. Esto crea tensión. La tensión produce un exceso de jugos gástricos. Pues bien, George, los síntomas de los que me hablas podrían ser simplemente de una colitis mucilaginosa. Una irritación constante del aparato digestivo, y puede llegar a producir dolor y esa sensación de hartura en el ano de la que hablas. Hasta que no tengamos los rayos X, supongamos que se trata de esto.
– No me importaría dedicarme a cualquier cosa para la que no sirviera -dijo mi padre- si supiera cuál es su maldita utilidad. No hago más que preguntar, pero nadie me da una respuesta.
– ¿Y qué dice Zimmerman?
Читать дальше