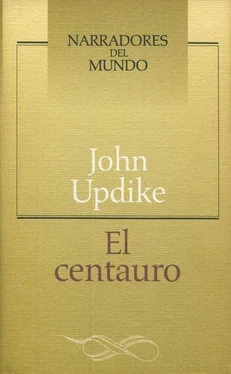– Trabaja en un hospital de St. Louis -dijo.
– Es usted demasiado modesto para admitirlo -le dijo mi padre-, pero apuesto a que está usted orgullosísimo de él. Yo lo estoy; junto con mi hijo, él fue el mejor alumno que he tenido y, gracias a Dios, creo que no le contagié apenas mi testarudez.
– Tiene el talento de su madre -dijo el doctor Appleton después de una pausa durante la cual cayó sobre nosotros un paño mortuorio.
Daba la sensación de que la sala de espera hubiese sido abandonada desde hacía mucho tiempo y que los muebles de cuero negro tuvieran sobre sí el peso y las sombras de los que habían ido a dar el pésame. Parecía que nuestras voces y pasos se perdían en el polvo y me sentí mirado desde el futuro. Mi padre preguntó cuánto debía, pero el doctor apartó sus billetes a un lado diciendo:
– Esperaremos hasta el final de la historia.
– Usted es un hombre que juega limpio y se lo agradezco -dijo mi padre.
Una vez fuera, expuestos al mordiente, negro y vivo frío, mi padre dijo:
– ¿Lo ves, Peter? No me ha dicha lo que yo quería saber. Nunca te lo dicen.
– ¿Qué pasó antes de que yo llegara?
– Me examinó y me dio hora para que me vean por rayos X en el Homeopático de Alton, esta tarde a las seis.
– ¿Y esto qué quiere decir?
– Con el doctor Appleton nunca se sabe. Así mantiene su reputación.
– Parece que Zimmerman no le gusta, pero no he conseguido saber exactamente por qué.
– Peter, el caso es que Zimmerman, supongo que ya eres bastante mayor para que te lo pueda contar, hizo al parecer el amor con la esposa del doctor Appleton. Ocurrió, si es que ocurrió, antes de que tú nacieras. Incluso había ciertas dudas sobre quién era el padre de Skippy.
– ¿Y dónde está ahora la señora Appleton?
– Nadie sabe adónde fue. No está viva ni muerta.
– ¿Cómo se llamaba?
– Corinna.
Las frases ni viva ni muerta, hizo el amor, antes de que tú nacieras , cargadas todas ellas de misterio, hicieron que la noche que nos rodeaba me pareciera terriblemente cerrada, y, desde más allá del lejano confín, la muerte de mi padre pareció apretar, como una serpiente enroscada a su alrededor, su fatal abrazo. La oscuridad, que por encima de los techos de las casas se extendía más allá de las estrellas envolviéndolas como pedacitos de mica en un océano, parecía suficientemente grande para albergar incluso este hecho, el más grandioso de imposibles sucesos. Le perseguí tratando de ponerme a su altura, pálido y sombrío su perfil a la luz de las farolas, pero él, como un fantasma, se mantuvo siempre un paso por delante. Se puso el gorro. Yo sentía frío en la cabeza.
– ¿Qué vamos a hacer? -le pregunté desde detrás.
– Iremos en coche a Alton -dijo-, después a que me vean por la pantalla en el Homeopático y luego iré enfrente, a la YMCA [5]. Quiero que te vayas al cine. Métete en uno que tenga calefacción y luego ven a buscarme. Habré terminado a las siete y media u ocho menos cuarto. La competición no puede durar hasta más de las ocho. Ahora son las cinco y cuarto. ¿Tienes dinero para una hamburguesa?
– Supongo que sí. Oye, papá. ¿Tienes dolores muy fuertes?
– Voy mejor, Peter. No te preocupes por mí. Una de las cosas buenas de tener una mente simple es que no puedes pensar en más de un dolor a la vez.
– Tendría que haber algún modo -dije- de que te pongas bien.
– La muerte -dijo mi padre.
Al aire libre, en aquella fría oscuridad, la frase sonó extraña, lanzada desde la altura de su cara, con el cuerpo inclinado hacia delante.
– Eso lo cura todo -dijo-. La muerte.
Caminamos en dirección oeste en busca del coche que estaba en el aparcamiento del instituto, subimos y nos fuimos a Alton. Luces, a ambos lados había luces que nos sostenían sólidamente a lo largo de los cinco kilómetros, excepto en el vacío que se producía a la derecha a la altura de los campos del asilo, y en el intervalo en que cruzamos el Running Horse River por el puente en que el hombre que habíamos recogido por la mañana pareció elevarse en el aire sobre sus zapatos. Atravesamos el vistoso corazón de la ciudad por Riverside Drive, Pechawnee Avenue, Weiser Street y Conrad Weiser Square, subimos por Sixth Street, y bajamos por un callejón que sólo mi padre parecía conocer. El callejón nos condujo donde el terraplén del ferrocarril se ensanchaba en un arcén oscuro salpicado de carbonilla, cerca de la fábrica de pastillas para la tos de Essick que inundaba aquella zona tan siniestra de la ciudad con sus humos de un nauseabundo olor dulce. Los empleados de la fábrica utilizaban estos terrenos desaprovechados del ferrocarril para aparcar sus coches, y lo mismo hizo mi padre. Salimos. Los dos portazos fueron repetidos por el eco. La forma de nuestro coche quedó sentada sobre su propia sombra como una rana ante un espejo. No había ningún otro coche aparcado allí. Una luz azul que brillaba sobre nuestras cabezas vigilaba como un ángel aterido.
Mi padre y yo nos separamos al llegar a la estación del ferrocarril. Él se fue andando hacia la izquierda, en dirección al hospital. Yo continué en línea recta hacia Weiser Street, en la que cinco cines anunciaban sus programas. La muchedumbre que fluía del centro de la ciudad se dirigía a casa. La sesión de la tarde ya había terminado; en los almacenes, cuyos escaparates proclamaban que enero era el mes de la Venta Blanca y estaban repletos de sábanas de algodón, colgaban las cadenas que cerraban sus puertas; en los restaurantes reinaba ese momento de sosiego en que se preparan las mesas antes de que empiece la cena; los viejos de los carromatos de soft-pretzels [6]los cubrían con telas y se los llevaban de las calles comerciales. Ésta era la hora en la que más excitante me parecía la ciudad, justo cuando mi padre me abandonaba y yo, único elemento que se movía contra corriente en la marea del éxodo, paseaba, sin hogar, libre de detenerme a ver los escaparates de las joyerías, asomarme a echar una ojeada en el umbral de las tiendas de tabaco, inhalar el aroma de las pastelerías en las que señoras gordas con gafas sin montura y delantales blancos suspiraban detrás de bandejas brillantes con bollos pegajosos, donuts glaseados, rollos rellenos de pacanas, y suflés. A esta hora en que los obreros y compradores de la ciudad se apresuraban para regresar a pie, en autobús, coche o tranvía, a sus casas para cumplir sus deberes, yo quedaba liberado de los míos durante un tiempo en el que mi padre no sólo me permitía sino que me indicaba que fuera a un cine y pasara dos horas fuera de este mundo. El mundo, mi mundo y todos sus opresivos detalles dolorosos e inconsecuentes quedaba a mi espalda; me dediqué a pasear entre cofrecillos de joyas que algún día serían mías. Al llegar este momento, en este lujoso espacio de tiempo libre que se abría ante mí, era frecuente que me acordara sintiéndome culpable de mi madre, incapaz en su lejanía de controlarme o protegerme, mi madre con su casa de campo, su padre, su insatisfacción, su agotadora alternancia de osadía y prudencia, de ingenio y torpeza, de transparencia y opacidad, mi madre con su ancha cara tensa y su extraño aroma inocente a tierra y cereales, mi madre, cuya sangre yo contaminaba con la animada embriaguez que me producía el centro de Alton. Luego me parecía ahogarme en una pútrida brillantez y me asustaba mucho. Pero nada podía aliviar mi culpa; no podía ir al lado de ella, porque por su propia voluntad ella había colocado quince kilómetros entre nosotros; y este rechazo de su parte me convertía en un ser vengativo, orgulloso e indiferente: interiormente, me convertía en un árabe.
Los cinco cines de Weiser Street eran el Loew, el Embassy, el Warner, el Astor y el Ritz. Fui al Warner y vi El joven de la trompeta , con Kirk Douglas, Doris Day y Lauren Bacall. Tal como había prometido mi padre, dentro se estaba caliente. Y tuve además la suerte, lo mejor de todo el día, de entrar cuando empezaban los dibujos animados. Era día 13 y por lo tanto no esperaba tener suerte. Los dibujos eran, naturalmente, del Conejo de la Suerte. En el Loew's ponían Tom y Jerry, en el Embassy Popeye, en el Astor o bien Disney, el mejor, o bien Paul Terry, el peor. Me compré una caja de palomitas de maíz y otra de almendras Jordan, a pesar de que las dos cosas resultaban perjudiciales para mi piel. Las luces del cine eran de un amarillo muy pálido y el tiempo se fundió rápidamente. Sólo al final de la película, cuando el chico, un trompeta cuya historia estaba basada en la vida de Bix Beiderbecke, había logrado por fin librarse de la mujer rica que con su sonrisa insinuante (Lauren Bacall) había corrompido su arte, y volvía a unirse a la mujer buena y de espíritu artístico (Doris Day), que cantaba mientras detrás de su artística voz sonaba la trompeta de Harry James que Kirk Douglas fingía tocar, y la melodía se elevaba cada vez más como una fuente plateada con las notas de With a Song in My Heart , sólo en este momento, en la última nota, cuando se alcanzaba el éxtasis amoroso más completo, me acordé de mi padre. Me levanté impulsado por una perentoria sensación de llegar tarde .
Читать дальше