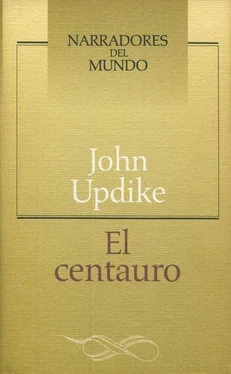Aquel año, el año en que yo tenía quince, si no hubiera deseado con tanto ahínco ser Vermeer, hubiera tratado de ser Johnny Dedman. Pero, naturalmente, ya tenía el mínimo sentido común como para comprender que nadie puede llegar a ser Johnny Dedman; eso se es al nacer, justamente desde el primer momento.
Una vez fuera me subí las puntas del ancho cuello de mi chaquetón y caminé por la carretera de Alton un par de manzanas hasta llegar al consultorio del doctor Appleton. El tranvía, relevado de su espera por el que se iba en dirección oeste cuando mi padre y yo salimos del instituto, se balanceaba carretera arriba, lleno de grises obreros y gente que volvía de hacer compras, avanzando en dirección este hacia Ely, el pueblecito que estaba al final de la línea. Posiblemente yo había perdido diez minutos. Me apresuré y, consciente de haberle pedido a Penny que rezara, recé a mi vez: Que viva, que viva, que mi padre no esté enfermo. La plegaria iba dirigida a cuantos quisieran escuchar; mi oración fue ensanchándose en círculos concéntricos que primero abarcaron el pueblo y luego alcanzaron el hemisferio del cielo, y más allá, lo que fuera que hubiera más allá. El cielo de detrás de las casas, en el lado oriental, ya se había vuelto morado; sobre mí conservaba todavía el azul de pleno día; y a mi espalda, encima de las casas, estaba en llamas. El azul del cielo era una ilusión óptica que, pese a haberme sido explicada en clase por mi propio padre, sólo podía ser concebida por mi mente como una acumulación de esferas de cristal ligeramente coloreadas, del mismo modo que dos trozos de celofán casi imperceptiblemente rosa forman el color rosa; y si se añade un tercero aparecerá el rojo; un cuarto, el carmesí; y un quinto, y dará un escarlata como el que debe de brillar en el corazón del más ardiente horno. Si la cúpula de azul que había sobre el pueblo era una ilusión, cuánto más ilusorio debía de ser lo que estaba más allá. Por favor , añadí a mi plegaria como un niño al que han reñido.
La casa del doctor Appleton, que contenía su consultorio y una sala de espera en la parte de la fachada, estaba pintada con estuco de color crema y separada de la carretera por un césped largo e inclinado que sostenía una pared de piedra arenisca sólo un poco más baja que yo. A ambos lados de los escalones que llevaban al césped había dos pilares de piedra coronados por sendas esferas de cemento muy grandes; era motivo decorativo muy corriente en Olinger, pero, según he podido descubrir posteriormente, infrecuente en otros lugares. Repentinamente, mientras yo subía a toda prisa por la cuesta hacia la puerta del doctor, las lámparas de todas las casas del pueblo empezaron a encenderse de la misma manera que en un cuadro una sombra ligeramente acentuada basta para que los colores adyacentes brillen más. En aquel preciso instante se había traspasado la ancha línea que separa el día de la noche.
LLAME Y PASE, POR FAVOR. Como yo no era un paciente, no toqué el timbre. Pensé que si lo hacía, podía echar a perder las cuentas del doctor Appleton, como un talonario de cheques con uno sin cobrar. En el vestíbulo de la casa había una alfombra de color chocolate y un inmenso paragüero de estuco adornado, desordenadamente, con trocitos de cristales de colores. Sobre el paragüero colgaba un pequeño y oscuro grabado de aspecto horripilante que representaba una escena clásica de violencia. El horror que sentían los espectadores había sido dramatizado tan a conciencia, y tal era la intensidad con que el artista había raspado el revoltillo de sus brazos extendidos y bocas abiertas, y tan deprimente y muerto el efecto de conjunto, que nunca logré llegar a comprender qué era lo que realmente se representaba, aunque mi impresión era que se trataba de algo vagamente parecido a una azotaina. En un extremo del grabado, antes de que apartara de golpe mi cabeza como ante el impacto inicial de una imagen pornográfica, vislumbré una línea gruesa -¿un látigo?-que serpenteaba al lado de un diminuto templo grabado con líneas delicadas como patas de araña a fin de sugerir la distancia. Que un artista olvidado hubiera trabajado a lo largo de una irrevocable secuencia de horas, con auténtica destreza y amor, sin duda, para producir finalmente aquella representación fea, polvorienta, parduzca y totalmente ignorada, era algo que parecía dirigirme un mensaje que yo me negué a leer. Entré en la sala de espera del doctor Appleton, que estaba a mi derecha. Allí, viejos muebles de roble tapizados en cuero negro cuarteado se alineaban junto a las paredes alrededor de una mesa central repleta de estropeados ejemplares de Liberty y The Saturday Evening Post . Un colgador de tres patas, semejante a una descarnada bruja, miraba ceñudamente en un rincón, y en el estante situado sobre su hombro se encontraba un cuervo disecado que el polvo había vuelto gris. La sala de espera estaba vacía; la puerta de la consulta abierta de par en par; oí la voz de mi padre que preguntaba:
– ¿Podría ser veneno de alguna hiedra?
– Un momento, George. ¿Quién ha entrado?
Con la ancha cara calva de un mochuelo amarillento, la cara del doctor Appleton asomó por la puerta.
– Peter -dijo, y como un rayo de sol la bondad y la habilidad de aquel anciano atravesaron la mórbida atmósfera de su casa.
Aunque el doctor Appleton asistió a mi madre cuando me dio a luz, mi primer recuerdo de él se remontaba a la época en que yo estaba en tercero y, preocupado por las peleas de mis padres, acobardado por los matones mayores que yo cuando iba de vuelta a casa, y ridiculizado durante los recreos por las manchas de mi piel que debido a la tensión se habían extendido a mi cara, cogí un resfriado que no me pasaba nunca. Éramos pobres y por tanto tardábamos bastante en llamar al médico. Le avisaron cuando llevaba tres días con fiebre. Recuerdo que me pusieron, apoyado sobre dos almohadones, en la ancha cama doble de mis padres. En el empapelado, los pies de la cama y los libros ilustrados que me rodeaban esparcidos sobre las mantas, notaba las marcas del benevolente y pasivo aplastamiento que sobreviene en cuanto la fiebre es un poco alta; por mucho que me secara los ojos y tragara saliva, mi boca permanecía seca y mis ojos húmedos. Unos pasos fuertes pusieron la escalera en orden y un hombre gordo con chaleco marrón y una bolsa marrón entró con mi madre. Me miró, se volvió hacia mi madre y con una voz ácida de campesino le preguntó:
– ¿Qué le han hecho a este niño?
Había dos cosas curiosas en el doctor Appleton: era gemelo, y tenía, como yo, psoriasis. Su gemela era Hester Appleton, profesora de latín y francés en el instituto. Era una solterona tímida, de gruesa cintura, más baja que su hermano y con el pelo cano. Él era calvo. Pero sus cortas narices ganchudas eran idénticas y el parecido era evidente. De pequeño, la idea de que estas dos personas ancianas y señoriales hubieran salido juntas de la misma madre me resultaba tan inagotablemente improbable que los dos me daban la sensación de ser todavía parcialmente niños. Hester vivía con el doctor en esta misma casa. Él se había casado, pero su mujer había muerto o desaparecido hacía años en oscuras circunstancias. Había tenido un hijo, Skippy, algunos años mayor que yo, pero hijo único también. Mi padre le había tenido como alumno y el muchacho continuó sus estudios hasta convertirse en médico y ejercer la medicina en algún lugar del Medio Oeste, en Chicago, St. Louis u Omaha. Además del misterioso destino de la madre de Skippy, se cernía otra sombra: el doctor Appleton no pertenecía a ninguna Iglesia, ni a la reformada ni a la luterana, y la gente decía que no creía en nada. De esta tercera circunstancia extraña me enteré de oídas. La segunda, su psoriasis, me había sido revelada por mi madre; hasta mi nacimiento, las únicas personas del pueblo que habían sufrido esta enfermedad eran él y ella. Mi madre me dijo que a él le había impedido convertirse en cirujano, pues pensaba que, llegado el momento de arremangarse, el paciente vería las costras rosas y, asustado, podría exclamar:
Читать дальше