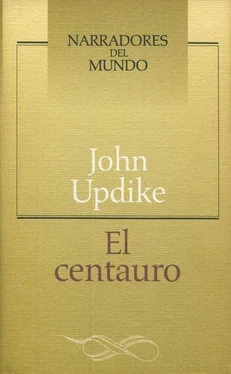Cogió un trapo del estante de los libros y salió a la puerta. Yo volví a leer el informe tratando de captar qué era lo que pensaba Zimmerman en realidad. No lo conseguí. Mi padre regresó tras haber empapado el trapo en una fuente que había en la entrada y, con largas pasadas rítmicas en forma de ochos puestos de lado, lavó la pizarra. Sus diligentes movimientos silbantes subrayaron el silencio; en lo alto de la pared, el reloj, controlado por el que se encontraba en la oficina de Zimmerman, hacía tictac y saltó de las 4.17 a las 4.18.
– ¿Qué quiere decir cuando habla de los valores humanísticos implícitos en las ciencias físicas?
– Pregúntaselo a él -dijo mi padre-. Quizás él lo sepa. Quizás en lo más profundo del átomo hay un hombre sentado en un balancín leyendo el periódico de la tarde.
– ¿Crees que los de la junta verán este informe?
– Ruega al cielo que no, chico. Está archivado. En esa junta tengo tres enemigos, un amigo y otro que no sé qué es. No tengo idea de qué piensa la señora Herzog. Les encantaría echarme. Librarse de las ramas muertas. Hay muchos veteranos que han vuelto de la guerra y necesitan trabajo.
Mientras gruñía todo esto siguió lavando la pizarra.
– Quizá tendrías que dejar la enseñanza -le dije.
Mi madre y yo habíamos hablado de este tema a menudo, pero nuestras discusiones no conducían a nada porque siempre nos dábamos de cabeza contra lo mismo; sólo gracias a que mi padre daba clases seguíamos protegidos y vivos.
– Demasiado tarde, demasiado tarde -dijo mi padre-. Demasiado tarde, demasiado tarde. -Miró el reloj y dijo-: Dios mío, va en serio, voy a llegar tarde. Le dije al doctor Appleton que estaría allí a las cuatro y media.
Mi cara se endureció de miedo. Mi padre no iba nunca al médico. Por primera vez encontré una prueba de que su enfermedad no era una ilusión; era algo que se iba extendiendo por el mundo como una mancha.
– ¿De verdad? ¿Vas a ir?
Le rogaba que me dijera que no. Él sabía lo que yo pensaba, y mientras nos enfrentábamos a través de las vibrantes sombras del aula se oyó una puerta que se cerraba de golpe, un niño que silbaba, y el tictac del reloj.
– Le he llamado al mediodía -dijo mi padre, como si estuviera confesándome un pecado-. Sólo quiero ir para que me diga lo bien que le fue en la facultad de medicina.
Colgó el trapo húmedo en el respaldo de su silla para que se secara y se acercó al alféizar de la ventana, donde desenroscó la caja del sacapuntas y vertió una rosada corriente de virutas en el cesto de los papeles. Como el perfume de una ofrenda, el olor a cedro llenó el aula.
– ¿Puedo ir contigo? -le pregunté.
– No, Peter. Ve a comer algo y mata el tiempo con tus amigos. Te recogeré dentro de una hora e iremos a Alton.
– No, iré contigo. No tengo amigos.
Cogió el chaquetón -desgraciadamente, demasiado corto- de su armario y salió delante de mí. Cerró la puerta del aula 204 y bajamos las escaleras, pasamos el vestíbulo del primer piso y dejamos atrás la reluciente vitrina de los trofeos. Aquella vitrina me resultaba deprimente; la vi por primera vez cuando yo era pequeño y desde entonces tenía la supersticiosa sensación de que cada vaso de plata contenía las cenizas de un espíritu. Heller, el jefe de los bedeles, esparcía por el suelo migajas de cera roja que barría en dirección nuestra con una ancha escoba.
– Otro día, otro dólar -le dijo mi padre.
– Ach, ja -dijo el conserje-. Uno envejece demasiado prronto y sólo llega a sabio cuando ya es tarrde.
Heller era un pequeño holandés moreno con abundante cabello negro a pesar de que tenía ya sesenta años. Llevaba unas gafas con la montura al aire que le daban un aspecto más erudito que el de la mayoría de los profesores del instituto. Su voz sonó como un eco después de la de mi padre en la vacía extensión del pasillo, cuyo piso, en los lugares donde daba alguna luz procedente de una puerta o una ventana, parecía húmedo. Me tranquilicé pensando que nada tan absoluto y temible como la muerte podía penetrar en un mundo en el que hombres adultos podían intercambiar tales trivialidades. Mientras mi padre esperaba, corrí a mi armario, que estaba cerca de allí, y cogí mi chaquetón y algunos libros; pensé, equivocadamente, que durante las siguientes horas quizás encontraría unos momentos para hacer los deberes. Cuando regresaba donde ellos estaban, oí que mi padre le pedía perdón a Heller por haber dejado algunas manchas en el piso.
– No -decía mi padre-, me fastidia hacerle todavía más difícil el maravilloso trabajo al que usted se dedica. Ya lo es bastante por sí solo. No crea que no me doy cuenta de lo difícil que es mantener limpio este corral. Es como el establo de Augias, pero cada día.
– Ah, bueno -dijo Heller encogiéndose de hombros.
Al acercarme, su negro bulto se agachó de forma que parecía que el mango de la escoba atravesaba su cuerpo. Volvió a enderezarse y presentó en la palma de su mano abierta, para que mi padre y yo inspeccionáramos su contenido, unos pocos rectángulos secos más grandes que la suciedad corriente y de difícil identificación.
– Semillas -dijo el bedel.
– ¿Y qué chico puede haber traído semillas? -preguntó mi padre.
– A lo mejor son pepitas de naranja -sugirió Heller.
– Otro maldito misterio -dijo mi padre, que pareció ruborizarse, y salió, seguido por mí, a la intemperie.
La tarde era clara y fría, y el sol, que se encontraba sobre el sector occidental del pueblo, hacía que delante de nosotros nuestras sombras se alargaran. A juzgar por nuestra sombra, parecíamos una criatura de una sola cabeza con cuatro piernas que andara haciendo cabriolas. Un tranvía bajaba la cuesta en dirección a Alton y su ruedecilla de contacto silbaba y chisporroteaba en el cable. Hacia allí nos dirigiríamos más tarde, pero de momento avanzábamos contra la corriente. Caminamos en silencio. Yo tenía que dar tres pasos por cada dos suyos. Pasamos por el césped a uno de los costados del instituto. A unos metros del pavimento había una cartelera con puertas acristaladas. Los carteles que solían ponerse allí los hacían los alumnos del curso superior de arte de la señorita Schrack; el que había puesto mostraba una B pintada con los colores del instituto, ocre y oro, y anunciaba:
BALONCESTO
MARTES
7 de la tarde
Cruzamos el pequeño e irregular camino de asfalto que separaba los terrenos del instituto del taller de Hummel. Aquí el pavimento estaba manchado de pequeños mapas de aceite derramado, con islas, archipiélagos y continentes que todavía no habían sido descubiertos. Cruzamos delante de los surtidores, y dejamos atrás la pulcra casa blanca detrás de cuyo pequeño porche había un enrejado que sostenía el crucificado esqueleto pardo de un rosal; en el mes de junio este rosal florecía, y de esta forma hacía que todos los chicos que pasaban por aquí sintieran enseguida aromáticos pensamientos en los que desnudaban a Vera Hummel. Dos puertas más allá estaba el pequeño bar de Minor, que compartía un edificio de ladrillo con la oficina de correos de Olinger. Había dos ventanas, una al lado de otra; detrás de una de ellas la señorita Passify, que era jefe de correos, vendía sellos y preparaba giros postales, rodeada de carteles de hombres buscados por la policía y de tarifas postales; detrás de la otra, rodeado de risas y humos adolescentes, Minor Kretz, que también era gordo, preparaba helados y combinados de Pepsi con limón. Ambos establecimientos estaban dispuestos simétricamente. El mostrador de mármol acaramelado de Minor era el reflejo, a través de la pared divisoria, del mostrador de ventanas enrejadas y linóleo de la señorita Passify. Cuando yo era pequeño solía mirar a través del orificio del buzón del correo local para ver la parte de atrás de la oficina con sus anaqueles de cartas clasificadas, sus montones de sacos de color gris, y uno o dos carteros con pantalones azules, sin chaqueta ni gorra, que solían estar discutiendo alguna cuestión divisoria semioficial. Del mismo modo, al otro lado de la pared divisoria, los adolescentes mayores que yo llenaban el bar y se tumbaban en los reservados tras una pantalla de humo a través de cuyos agujeros aquel niño pequeño que yo era entonces vislumbraba una misteriosa intimidad que para mí estaba tan prohibida como si la protegiera una ley federal. La máquina del millón y la máquina que imprimía el matasellos eran también gemelas en el reino del ruido; allí donde en la oficina de correos había un pequeño estante con un sucio secante de bordes arrugados, algunas plumas estropeadas, y dos frascos con el contenido reseco y dorados tapones de bisagra, en el restaurante había una mesita que ofrecía a la venta pitilleras de plástico, marcos cromados en miniatura con fotografías de June Allyson e Yvonne de Cario, barajas con grabados de gatos, perros, casitas de campo y lagos en el dorso, y depravados productos de 29 centavos como dados cargados transparentes, ojos «pop» de celuloide y dientes de macho cabrío, vasos para bromas y cagadas de perro hechas de yeso pintado. Allí podías comprar, dos por cinco centavos, postales con fotografías sepia del ayuntamiento de Olinger, la zona comercial de Alton Pike decorada con iluminaciones y velas de Navidad, la panorámica que se domina desde Shale Hill, la nueva planta de potabilización de agua situada cerca de Cedar Top, y la Lista de Ciudadanos Destacados, tal como era durante la guerra -hecha de madera y siempre con letras muy nuevas-, antes de que pusieran la pequeña lápida en la que sólo aparecían los nombres de los que murieron. Aquí se podían comprar las postales, y al lado, por un centavo más, se podían remitir; la simetría, que alcanzaba incluso a los trozos gastados de los pisos contiguos y a los tubos de calefacción que corrían a lo largo de paredes opuestas, era tan perfecta que, en mi infancia, yo pensaba que la señora Passify y Minor Kretz estaban casados en secreto. Por las noches, y los domingos por la mañana, cuando las ventanas de ambos lados estaban a oscuras, la espejeante membrana que las separaba se disolvía y, llenando la unificada concha de ladrillo con un deteriorado y gordo suspiro, las dos mitades quedaban unidas.
Читать дальше