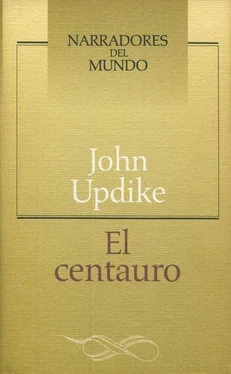– ¿Verdad que la gasolinera de Seventh Street no cierra en toda la noche? -pregunté.
– ¿Cómo vamos, chico? -preguntó él-. Menudo lío, ¿no? Me parece que tendría que telefonear a tu madre.
Subimos por Boone Street, cruzamos las vías, dejamos atrás la hilera de casas de ladrillo y luego empezamos a subir por Seventh Street, cruzamos Weiser Street, que a esta altura no era tan chillona como en la otra parte, y seguimos hasta llegar a la gran estación de servicio que, efectivamente, estaba abierta. Parecía que se estuviera tragando la noche con su gran entrada blanca. Dentro, dos hombres enfundados en sendos monos grises y con unos guantes con los dedos cortados lavaban un automóvil con barreños de esponjosa agua caliente. Trabajaban de prisa porque el agua tendía a congelarse formando una delgada película de hielo sobre el metal. Por un extremo, la estación de servicio se abría a la calle, mientras que por el otro se desvanecían en la oscuridad grandes cantidades de coches aparcados en cavernas. El corazón de aquel lugar parecía ser una pequeña caseta situada al lado de la pared. Era como una cabina de teléfonos algo más alargada que las corrientes, o como uno de esos cobertizos semicerrados en los que antaño la gente esperaba la llegada del tranvía -todavía había uno en Ely-. Frente a su puerta, de pie sobre un pequeño peldaño de cemento en el que estaban escritas con letras de molde las palabras CUIDADO CON EL ESCALÓN, esperaba un hombre que llevaba smoking y una bufanda blanca, y que consultaba periódicamente la esfera negra del reloj de platino que llevaba sujeto en la parte inferior de su muñeca. Se movía con sacudidas tan rítmicas que la primera vez que le vi, de reojo, pensé que era un muñeco mecánico publicitario. Era de suponer que el Lincoln gris perla que estaban lavando era suyo. Mi padre se quedó un momento delante del hombre, y vi en su mirada gris perla que mi padre le resultaba literalmente invisible.
Mi padre se dirigió a la puerta de la caseta y la abrió. Yo tuve que seguirle. Dentro había un hombre fornido que estaba muy ocupado revolviendo una mesa llena de papeles. Estaba en pie; podía haberse sentado en una silla que estaba junto a la mesa, pero el montón de papeles, folletos y catálogos le llegaba hasta los brazos. Aquel hombre sostenía en una misma mano una tablilla de notas y un cigarrillo encendido, y mientras buscaba algo entre los papeles se chupaba los dientes.
– Discúlpeme, amigo -dijo mi padre.
– Un minuto, déjeme respirar, ¿no? -dijo el encargado que, tomando airadamente una hoja de papel azul con su otra mano, salió por la puerta dejándonos atrás.
La espera duró mucho más que un minuto.
Para matar el tiempo y ocultar mi turbación, metí una moneda en la máquina de chicles instalada por los Kiwanis de Alton, de la que obtuve el más raro y preciado regalo: una bola negra. A mí me encantaba el regaliz, como a mi padre. La vez que fuimos a Nueva York, mi tía Alma me dijo que cuando eran pequeños los chicos de Passaic llamaban Palo a mi padre, porque siempre iba chupando una barra de regaliz.
– ¿Lo quieres? -le pregunté.
– Dios mío -dijo él como si hubiera visto en mi palma una pastilla de veneno-. No, gracias. Con eso bastaría para quedarme ahora mismo sin dientes.
Y empezó, de una forma que difícilmente puedo describir, a nadar de un lado para otro en el limitado espacio de la caseta, volviéndose a mirar un estante con mapas de carreteras, un detallado plano con los números correspondientes a las diversas piezas de recambio, un calendario en el que aparecía una chica que sólo llevaba puesto un gorro con una borla blanca y orejas de conejo, guantes, botines de piel negra y una cola redonda y peluda. Tenía su trasero pícaramente vuelto hacia nosotros. Mi padre gruñó y apretó la frente contra el cristal; el hombre del smoking se volvió sorprendido al oír el golpe. Los hombres de los guantes con los dedos cortados habían entrado en el Lincoln y limpiaban los cristales de las ventanillas con atareados movimientos que parecían aleteos de abeja. Los puños llenos de verrugas de mi padre revolvieron ciegamente los papeles de la mesa mientras trataba de ver adónde había ido el encargado.
– Papá, contrólate -dije secamente, temeroso de que disturbase algún orden misterioso.
– Estoy nerviosísimo, chico -me contestó casi a gritos-. Zas. Bum. Tengo ganas de romper algo. El tiempo no espera a nadie. Esto me recuerda la muerte.
– Tranqui- lízate -dije-. Quítate el gorro. Debe de creer que eres un pordiosero.
Él no dio señales de haberme oído; sólo comulgaba consigo mismo. Los ojos se le habían puesto amarillentos; cuando ese brillo ámbar empezaba a aparecer, mi madre se ponía a chillar. Sus labios resecos se movieron:
– Yo aguanto cualquier cosa -me dijo-. Pero ahora estás tú conmigo.
– Yo estoy bien -repliqué, aunque para decir la verdad el piso de cemento de aquel sitio resultaba extremadamente frío y atravesaba las delgadas suelas de mis mocasines.
Aunque yo apenas podía creerlo, al cabo de un rato regresó el encargado, que escuchó educadamente lo que le contaba mi padre. Era un tipo bajo y fornido y tenía en cada mejilla tres o cuatro arrugas paralelas. Tenía aspecto -lo decía el ángulo que formaba el cuello con los hombros- de haber sido en tiempos un atleta. Ahora el trabajo administrativo le cansaba y le fastidiaba. El pelo, que le escaseaba en la frente, había dejado un mechón frontal encanecido y aislado que le caía hacia la frente y que, mientras hablaba, peinaba brutalmente hacia atrás, como si tratara de aclararse las ideas con aquel movimiento. Su nombre, señor Rhodes, estaba cosido con gruesas letras de hilo naranja en el bolsillo de su mono verde oliva. Hablando con apresurados resoplidos aislados, entre grandes inspiraciones, nos dijo:
– No suena nada bien. Por lo que usted dice, si el motor funciona y el coche no se mueve, debe de tener algo en la transmisión o en el cigüeñal. Si sólo fuera el motor -pronunciaba la palabra de una forma que le daba un significado diferente, como si se refiriese a un ser vivo, vibrátil y adorable- mandaría el jeep, pero no siendo así no sé qué podemos hacer. He mandado la grúa a buscar un coche a la Carretera 9. ¿A qué taller va usted?
– Solemos ir al de Al Hummel, en Olinger -dijo mi padre.
– Si quiere usted que mañana por la mañana me ocupe de su coche -dijo el señor Rhodes-, lo haré. Pero antes no puedo hacer nada; esos dos -dijo indicando a los obreros que teníamos delante, que estaban pasando gamuzas por la serena piel gris del Lincoln mientras el hombre del smoking golpeaba rítmicamente su palma con una billetera de cocodrilo- salen a las diez y sólo quedamos los dos que han ido a recoger el coche a la carretera 9 y yo. Así que lo mejor será probablemente que avisen al taller de Olinger para que ellos miren el coche a primera hora de la mañana.
– Así, según su informada opinión, será mejor que me olvide del coche por esta noche -dijo mi padre.
– Tal como usted lo dice, no suena nada bien -confesó el señor Rhodes.
– Se oye un ligero golpeteo en la parte de atrás -dije yo-, como si patinaran dos ruedas dentadas.
El señor Rhodes me miró parpadeando y peinó hacia atrás el mechón que le caía por la frente.
– Podría ser algo del eje. Tendré que levantarlo y sacar todo el eje trasero. ¿Vive usted lejos?
– Infernalmente lejos, en Firetown -dijo mi padre.
– Vaya -suspiró el señor Rhodes-. Siento no poder ayudarle más.
Un gran Buick rojo, cuya pintura era un vertiginoso cosmos de refracciones, asomó el morro desde la calle y tocó su bocina: el estallido se apoderó totalmente de la baja cueva de cemento y la atención del señor Rhodes se desvió de nosotros.
Читать дальше