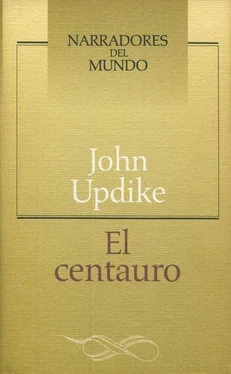– No se disculpe, caballero -dijo mi padre apresuradamente-. Usted me ha dicho lo que cree que es la verdad, y éste es el mayor favor que pueda hacer a otro.
Pero, una vez fuera del taller, cuando caminábamos de nuevo en la noche, me dijo:
– Ese pobre diablo no sabía de qué estaba hablando, Peter. Me he pasado la vida echándome faroles, y cuando alguien se echa uno lo reconozco enseguida. Hablaba de oídas. Me gustaría saber cómo llegó a ser encargado de un sitio tan importante; apuesto a que ni siquiera él lo sabe. ¿Te has fijado cómo actuaba? Yo me siento casi siempre así.
– ¿Adónde vamos ahora?
– Regresaremos al coche.
– ¡Pero si no funciona! Lo sabes perfectamente.
– Lo sé y no lo sé. Tengo la sensación de que ahora arrancará. Sólo necesitaba descansar un poco.
– ¡Pero no era que el motor estuviera frío, es que le pasa alguna cosa en la transmisión o lo que sea!
– Eso es lo que ese hombre trataba de decirme, pero no consigo que entre en esta cabezota mía.
– Además, son casi las diez. ¿No tendrías que llamar antes a mamá?
– ¿Y qué podría hacer ella? Tenemos que arreglárnoslas como podamos. Y si no, al diablo.
– Pues yo sé que si el coche no se movía hace una hora, tampoco se moverá cuando lleguemos. Y me estoy helando.
Mientras bajábamos por Seventh Street, yo corriendo todo lo que podía y sin lograr nunca ponerme a la altura de mi padre, que se mantenía como mínimo un paso adelantado, un borracho salió de un oscuro portal y se puso a hacer cabriolas a nuestro lado. Por un instante pensé que era el hombre que por la mañana habíamos traído hasta Alton en coche, pero el borracho era más bajo y había caído más profundamente por la pendiente de la degeneración. Su pelo estaba más revuelto que la melena de un león furioso y se le mantenía tieso como si de su cabeza salieran rayos de sol. Su ropa era escandalosamente andrajosa y se había puesto sobre los hombros a modo de capa un cansado y viejo abrigo, de forma que los brazos se agitaban como péndulos a sus lados cada vez que daba uno de sus saltos.
– ¿Adónde va con este muchacho? -le preguntó el borracho a mi padre.
Mi padre disminuyó educadamente su paso para que el borracho, que al resbalar de lado había dado un traspié, pudiera mantenerse a nuestra altura a medida que seguíamos caminando.
– Perdón, señor -dijo mi padre-. No he oído su pregunta.
El borracho ejercía un complicado y satisfecho control sobre su entonación, como un actor que se maravilla de su propia interpretación.
– Jo, jo, jo -dijo en tono suave, pero claro-. Cochino, eres un cochino.
Agitó el dedo delante de su nariz y nos miró con mucha picardía a través de aquellos movimientos del limpiaparabrisas. Por andrajoso que fuera, aquella noche helada tenía para él cosas muy divertidas; su cara era chata, dura y brillante, y tenía los dientes insertados en su sonrisa como una hilera de pequeñas semillas.
– Vete a casa -me dijo-. Vete a casa con tu madre, chico.
Tuvimos que pararnos porque de lo contrario hubiéramos chocado contra él.
– Es mi hijo -dijo mi padre.
El borracho se volvió de mí hacia él tan deprisa que toda la ropa se le ahuecó, como si se tratara de un plumaje. Parecía no ir vestido, sino arbitrariamente cubierto de harapos: capa sobre capa de jirones de telas de múltiples texturas. También su voz era así, ronca y quebrada e indefinidamente suave:
– ¿Cómo se atreve a mentir? -le preguntó a mi padre-. ¿Cómo se atreve a mentir hablando de una cosa tan seria? Deje al chico que se vaya a casa con su madre.
– Allí es a donde estoy tratando de llevarle -dijo mi padre-. Pero el maldito coche no se pone en marcha.
– Es mi padre -dije yo con la esperanza de que esto bastaría para alejar al borracho.
Pero lo único que conseguí fue que se nos acercara todavía más. Bajo la luz azulada de las farolas, su cara parecía salpicada de puntos morados.
– No mientas para protegerle -me dijo con exquisita delicadeza-. No se lo merece. ¿Cuánto te da? No importa, chico, nunca dan bastante. Cuando encuentre otro chico guapo, te tirará por ahí como una basura.
– Vámonos, papá -dije yo.
Ahora estaba asustado y me aparté. Estaba heladísimo. La noche me entraba por un lado y me salía por el otro sin encontrar ningún obstáculo.
Mi padre empezó a apartarle a un lado para seguir adelante y el borracho levantó la mano y en respuesta mi padre levantó la suya. Entonces el borracho dio un paso atrás y estuvo a punto de caerse.
– Golpéeme -dijo el borracho con una sonrisa tan ancha que le brillaron las mejillas-. Golpéeme. Y yo que trataba de salvar su alma. ¿Está usted preparado para morir?
Estas palabras sobresaltaron de tal modo a mi padre que se quedó completamente quieto, como una película detenida a media proyección. El borracho, al verse triunfante, repitió:
– ¿Está usted preparado para morir?
Con ágiles pasos, el borracho se acercó a mi lado, me rodeó con el brazo por la cintura y me dio un abrazo. Su aliento olía como el olor del aula 107 cuando salían de clase de química los alumnos de los cursos superiores y nosotros entrábamos para cumplir con nuestra hora de estudio del jueves: un complejo hedor a la vez sulfuroso y dulce.
– Ah -me dijo el borracho-, qué cuerpo tan caliente. Pero no eres más que piel y huesos. ¿No te da de comer este viejo bastardo? Eh -le gritó a mi padre-, ¿qué clase de viejo lujurioso es usted para sacar a un chico a la calle con el estómago vacío?
– Yo creía que estaba preparado para morir -dijo mi padre-, pero ahora me pregunto si hay alguien que lo esté. Me pregunto si estará preparado para morir un viejo chino de noventa y nueve años con tuberculosis, gonorrea, sífilis y dolor de muelas.
Los dedos del borracho empezaron a presionar debajo de mis costillas; y yo di un salto para sacármelo de encima.
– Vámonos, papá.
– No, Peter -dijo mi padre-. Este señor tiene razón. Y usted , ¿está preparado para morir? -le preguntó al borracho-. ¿Cuál cree usted que es la respuesta?
Bizqueando, con los hombros echados hacia atrás y el pecho hinchado, el borracho pisó la larga sombra de mi padre y, levantando la vista, le dijo cautelosamente:
– Estaré preparado para morir cuando usted y todos los que son como usted estén encerrados en la cárcel y luego tiren la llave. No son capaces de dejar descansar a estos chicos ni siquiera en una noche como ésta. -Luego se volvió hacia mí para mirarme con el ceño fruncido y decirme-: ¿Llamamos a la policía, chico? Vamos a matar a este viejo maricón, ¿eh? -Y, volviéndose otra vez hacia mi padre, dijo-: ¿Qué le parece, jefe? ¿Cuánto me da si no llamo a la policía y le dejo seguir con esta florecita?
Hinchó el pecho como si estuviera a punto de gritar, pero la calle se alargaba hacia el norte, perdiéndose en el infinito sin que en toda su extensión pudiera verse ni un ser vivo. Lo único visible eran las fachadas de ladrillo pintado con los pequeños porches con barandilla típicos de Alton, alguna que otra maceta con flores en los escalones de piedra, y, en las aceras, los árboles sin hojas alternándose y, al final, confundiéndose con los postes de teléfono. Toda la calle estaba llena de coches aparcados a ambos lados, pero casi ninguno bajaba por ella porque al final, a dos manzanas de donde nos encontrábamos, se convertía en un callejón sin salida al topar con la pared de la fábrica de Essick. Estábamos al lado del bajo muro de cemento de la parte trasera de unos depósitos de cerveza; sus acanaladas puertas de color verde estaban completamente cerradas y el recuerdo del estruendo metálico parecía endurecer el aire que poblaba aquel rincón. El borracho empezó a dar tirones a mi padre, y después de cada uno se frotaba el pulgar y los demás dedos como si se sacudiera un piojo o algo sucio.
Читать дальше