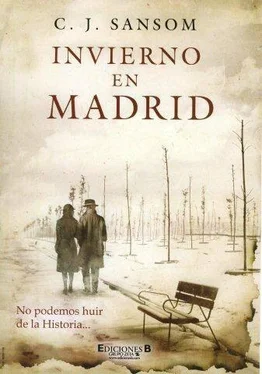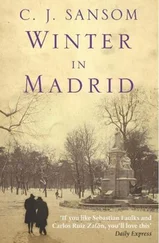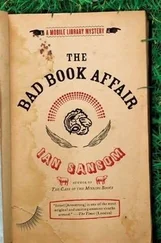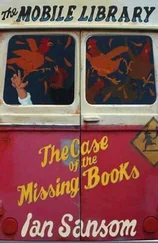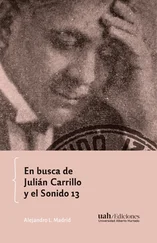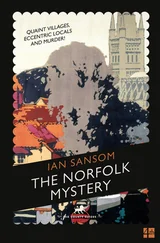– No se preocupe. Me ayuda a comprender.
– ¿Comprender el qué?
– España. -Harry vaciló-. A usted.
Ella bajó la mirada a la mesa, alargó la maño hacia la cajetilla de cigarrillos y encendió otro. Cuando levantó la vista, sus ojos reflejaban incertidumbre.
– A lo mejor, tiene que abandonar España antes de lo previsto. Si Franco entra en guerra.
– Esperamos que no lo haga.
– Todo el mundo dice que Inglaterra le dará a Franco todo lo que pida con tal de que se mantenga al margen de esta maldita guerra. Y entonces, ¿qué será de nosotros?
Harry lanzó un suspiro.
– Supongo que mis jefes dirían que tenemos que hacer lo que sea para mantener a España fuera de la guerra, pero… no tenemos muchas cosas de las que enorgullecemos, lo sé.
Sofía sonrió inesperadamente.
– Perdone, lo veo muy triste. Usted ha hecho tanto por ayudarnos y yo aquí, discutiendo con usted, le ruego que me perdone.
– No se preocupe. ¿Le apetece otro café?
Sofía denegó con la cabeza.
– No, creo que ya tengo que volver. Mi madre y Paco me esperan. Voy a ver si encuentro un poco de aceite de oliva.
Harry vaciló. Había visto un anuncio en el periódico de la tarde y había decidido preguntárselo, a menos que aquella tarde hubiera terminado mal.
– ¿Le gusta el teatro? -preguntó de repente, con tal torpeza que Sofía lo miró, momentáneamente desconcertada-. Disculpe -se apresuró a añadir-: pero es que mañana por la noche se estrena Macbeth en el teatro Zara. No sé si a usted le apetecería ir. Me gustaría ver la obra en español.
Ella lo miró indecisa con sus grandes ojos castaños.
– Gracias, señor, pero será mejor que no.
– Es una lástima -dijo Harry-. Es que me gustaría… que fuéramos amigos. No tengo amigos españoles.
Sofía sonrió denegando con la cabeza.
– Ha sido muy agradable conversar con usted, señor, pero vivimos en mundos muy distintos.
– ¿Tan distintos somos? ¿Soy demasiado burgués?
– Todos vestirán sus mejores galas para el Zara. Yo no tengo ropa como la suya. -Sofía lanzó un suspiro y lo volvió a mirar-. Hace unos cuantos años, eso no me hubiera preocupado.
Harry sonrió. -¿Entonces?
– Sólo tengo un vestido que podría llevar. -Venga, se lo ruego. Ella le devolvió la sonrisa.
– De acuerdo, señor Brett -dijo ruborizándose-. Pero sólo como amigos, ¿eh?
Había llovido mucho la semana anterior, una lluvia fría que a veces se transformaba en aguanieve. Por el camino de la cantera, los prisioneros chapoteaban a través de un barro pegajoso y rojizo; cada día el límite de la nieve en las lejanas montañas bajaba un poco más.
Aquella mañana había amanecido muy húmeda y cruda. La cuadrilla de trabajo formaba en fila junto a la cantera, moviendo los pies para conservar el calor mientras un par de zapadores del ejército colocaba cuidadosamente unos cartuchos de dinamita en una enorme grieta que discurría a lo largo de una cara rocosa de siete metros. El sargento Molina, de vuelta de su permiso, hablaba con el conductor de un camión del ejército que había transportado los explosivos desde Cuenca.
Bernie pensó en Agustín. Días atrás, éste se había ido de permiso y lo había hecho mientras se pasaba la lista de la mañana; Bernie lo había visto cruzar el patio con una mochila a la espalda. Los ojos de Agustín se cruzaron brevemente con los suyos un segundo antes de que éste apartara rápidamente la cabeza. Se abrió la verja y Agustín desapareció, subiendo por el camino de Cuenca.
– Ésta es una carga muy fuerte -murmuró Pablo. Ahora el compañero comunista de Bernie trabajaba con él en la cuadrilla de la cantera. Era un antiguo minero de Asturias, un experto en explosivos-. Tendríamos que apartarnos más, saltarán astillas por todas partes.
– Tendrían que haberte encomendado a ti la colocación de las cargas, amigo mío.
– Tendrían miedo de que las colocara debajo de su camión, como hicimos el treinta y seis en Oviedo.
– Anda que si les pudiéramos meter mano, ¿eh, Vicente?
– Pues sí.
El abogado permanecía medio tumbado sobre una roca al lado de sus compañeros. Aquella mañana había estado ayudando a Molina con el trabajo de oficina -el sargento, un gordinflón holgazán ascendido a un cargo superior a sus capacidades, apenas sabía escribir y el abogado era para él como una bendición de Dios-; pero lo habían hecho esperar junto a los demás mientras se colocaban las cargas. Vicente se sostenía la cabeza entre las manos. El estado de su nariz había empeorado. Las secreciones habían cesado, pero ahora parecía que el veneno se le había quedado atrapado en los senos nasales. No podía respirar por la nariz y el hecho de aspirar el aire o tragar le resultaba muy doloroso.
– ¡Apartaos! ¡Todavía más! -gritó Molina.
La cuadrilla se retiró arrastrando los pies mientras los zapadores regresaban al camión; Molina y el conductor se reunieron con ellos detrás del camión.
Se oyó una sorda explosión y Bernie retrocedió, pero no volaron astillas por el aire. En su lugar, toda la cara rocosa se vino abajo y se desintegró como un castillo de arena alcanzado por una ola. Una nube de polvo se abrió en abanico hacia fuera y los hizo toser. Una pequeña manada de ciervos que habitaba en Tierra Muerta bajó brincando aterrorizada por la ladera.
Mientras el polvo se iba posando en el suelo, vieron que el derrumbamiento había dejado al descubierto una cueva de aproximadamente un metro y medio de altura detrás de la cara de la roca. Estaba claro que la grieta se ensanchaba por detrás y penetraba en la ladera de la colina. Los zapadores se acercaron a la cueva. Sacaron unas linternas y, agachándose con cuidado, entraron a través de la abertura. Hubo un momento de silencio, después se oyó un repentino grito y los dos hombres volvieron a salir, corriendo hacia el camión con expresión aterrada. Los prisioneros y los guardias contemplaron la escena con asombro.
Los zapadores hablaron con Molina en tono apremiante. El rollizo sargento se echó a reír.
– Pero ¿qué decís? ¡No puede ser! ¡Estáis locos!
– ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Vaya a verlo!
Molina frunció el entrecejo visiblemente desconcertado y después se dirigió con los zapadores al lugar donde se encontraban Bernie y los demás. El sargento le hizo una seña a Vicente y éste se levantó medio atontado.
– Rueño, abogado, tú eres un hombre instruido, ¿no? Quizá tú puedas entender lo que dice este loco. -Señaló al zapador que tenía más cerca, un muchacho con la cara picada de acné-. Dile lo que has visto.
El chico tragó saliva.
– En la cueva hay pinturas. Unos hombres que persiguen animales, ciervos y hasta elefantes. ¡Parece una locura, pero lo hemos visto!
Un destello de interés iluminó el rostro de Vicente.
– ¿Dónde?
– ¡En la pared, en la pared!
– Algo muy parecido se encontró en Francia hace unos años. Pinturas rupestres realizadas por hombres prehistóricos.
El joven soldado se santiguó.
– Es como estar viendo las paredes del infierno.
A Molina le brillaron los ojos.
– ¿Podrían ser valiosos? -preguntó.
– Creo que sólo para los científicos, mi sargento.
– ¿Las podríamos ver? -preguntó Bernie-. Yo tengo un título de la Universidad de Cambridge -añadió, mintiendo como un bellaco.
Molina lo pensó un momento y luego asintió con la cabeza. Bernie y Vicente lo acompañaron a la cueva. Los zapadores se quedaron donde estaban. Molina señaló bruscamente al hombre que había hablado.
– Enséñaselo.
El hombre tragó saliva y, a continuación, tomó la linterna de su compañero para pasársela a Bernie antes de encabezar a regañadientes la marcha hacia la entrada de la cueva. Los prisioneros contemplaban la escena con interés.
Читать дальше