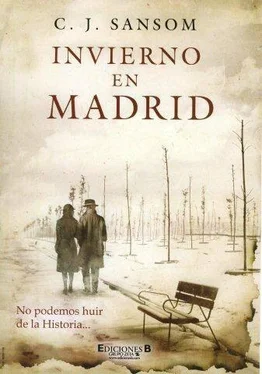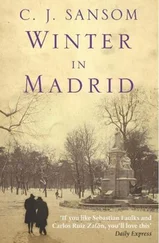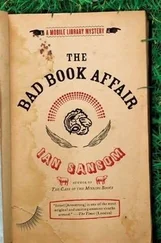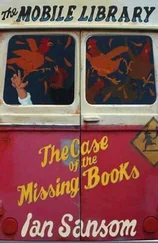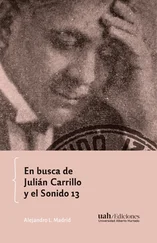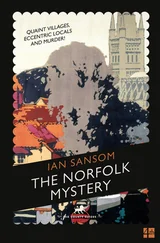Como embajador en otoño e invierno de 1940-1941, Hoare siguió un camino previsible. Franco y su principal ministro, el profalangista Serrano Suñer lo trataban con desdén; pero él logró establecer vínculos con los monárquicos y obtener importante información a través de ellos. Insistía en que, aparte de los sobornos, las actividades secretas en España se limitaran a la recogida de información; según él, no tendría que haber agentes del SOE -Special Operation Executive, es decir, de la Dirección de Operaciones Especiales- encargados de prender fuego a Europa, y rechazaba las propuestas de acercamiento de la oposición clandestina del ala izquierda, señalando que el de Franco era el Gobierno establecido, por cuyo motivo todos los esfuerzos británicos se tendrían que concentrar aquí. Éste me parece un argumento muy endeble: la amenaza de apoyo a la oposición habría conferido, sin duda, más recursos a Gran Bretaña. No obstante, el punto de vista de Hoare, como el de muchos conservadores británicos, coincidía emocionalmente con el de los aristocráticos monárquicos antirrevolucionarios. Hoare defendió con éxito una política de no asociación con la izquierda española, sembrando de este modo las semillas de la política aliada de la posguerra encaminada a dejar el régimen de Franco en su sitio.
Sin embargo, los puntos de vista de Hoare fueron cambiando a medida que la guerra seguía su curso y, para cuando terminó su servicio como embajador en 1944, ya se había convertido en un firme opositor a la idea de dejar el régimen de Franco en su sitio, abogando en su lugar por un programa de propaganda y sanciones económicas. Pero el pensamiento de Churchill ya había evolucionado en la dirección opuesta. Ahora éste creía que Franco era un baluarte contra el comunismo, por lo que convenía dejarlo en su sitio. Hoare no pudo modificar la opinión de Churchill que, en última instancia, resultó decisiva.
Mi interpretación de los personajes de Hillgarth y Hoare es personal; puede parecer dura, pero creo que coincide con los datos conocidos. Todos los demás personajes británicos y españoles son imaginarios, excepto algunas de las más destacadas figuras de la historia española de aquellos años que hacen breves apariciones. Azaña, el extravagante Millán Astray y, como es natural, el propio Franco.
La imagen que presento de España en 1940 es muy lúgubre, pero está basada mayoritariamente en relatos de observadores contemporáneos. Aunque el campo de prisioneros de las afueras de Cuenca es imaginario, hubo muchos auténticos. No creo que mi imagen de la Iglesia española en aquel período sea injusta; sus miembros estuvieron implicados de lleno en la política de un régimen violento en su fase más brutal, y los que, como el padre Eduardo, tenían dificultades para conciliarlo con su conciencia parece que fueron más bien escasos.
La visión arcaica del general Franco de una España católica y autoritaria murió con él en 1975. Los españoles dieron inmediatamente la espalda a su legado y abrazaron la democracia. El pasado se hundió en el «pacto del olvido». Tal vez ése fuera el precio de una transición pacífica a la democracia. Sólo ahora, a medida que va desapareciendo la generación de los años cuarenta, la situación empieza a cambiar y los historiadores vuelven a interesarse una vez más por los primeros años del régimen franquista, descubriendo muchas nuevas historias de horror que no serán muy del agrado de los apologistas del régimen, pero que a nosotros nos recuerdan las penalidades que tuvieron que sufrir los españoles de a pie no sólo durante la Guerra Civil, sino también después de la victoria.
He tratado de ser lo más respetuoso posible en la tarea de acompasar los acontecimientos de la novela a las fechas históricas. Sin embargo, en dos ocasiones las he alterado ligeramente para satisfacer las exigencias del argumento. He retrasado un par de días la visita de Himmler a Madrid y he adelantado en un año la fundación de La Barraca (1931). También me he inventado la asistencia de Franco al concierto que ofreció Herbert von Karajan en Madrid, que en realidad tuvo lugar el 22 de mayo de 1940.
Valle del J arama, España, febrero de 1937
Bernie llevaba horas semiinconsciente a los pies de la loma.
El Batallón Británico había sido transportado al frente dos días atrás, atravesando la yerma meseta castellana en una vieja locomotora. Aunque en el batallón había unos cuantos veteranos de la Primera Guerra Mundial, casi todos los soldados eran muchachos pertenecientes a la clase trabajadora que ni siquiera habían conocido la experiencia del Cuerpo de Instrucción de Oficiales de que había disfrutado Bernie, y mucho menos las superficiales nociones que poseían otros hombres educados en exclusivas escuelas privadas. Incluso aquí, en su propia guerra, la clase trabajadora se encontraba en inferioridad de condiciones.
La República mantenía una fuerte posición en lo alto de una colina que bajaba en acusada pendiente hacia el valle del Jarama, salpicado por pequeños altozanos y cubierto de olivares. Muy a lo lejos se distinguía la borrosa mancha de Madrid, la ciudad que había resistido a los fascistas desde el levantamiento de los generales del verano anterior. Madrid, donde estaba Barbara.
El ejército de Franco ya había cruzado el río. Allí abajo estaban las tropas coloniales marroquíes, muy duchas en el arte de utilizar todos los pliegues del terreno como protección. El batallón había recibido la orden de situarse en posición de defensa de la colina. Sus fusiles eran viejos, se registraba escasez de municiones y muchas armas ni siquiera se encontraban en condiciones de disparar debidamente. Se habían fabricado a partir de cascos de acero franceses de la Primera Guerra Mundial que, según los veteranos, no estaban hechos a prueba de balas.
Pese al intenso fuego del batallón, los moros iban ascendiendo poco a poco por la loma a medida que avanzaba la mañana, centenares de silenciosos y mortíferos fardos envueltos en sus grises capas cada vez más cercanos, agazapándose entre los olivos. De pronto se inició el ataque de la artillería desde las posiciones franquistas; la tierra amarilla que rodeaba al batallón se abrió en enormes cráteres y sembró el terror entre los soldados novatos. Por la tarde se recibió la orden de retirada. Todo se convirtió en un caos. Mientras corrían, Bernie vio que el terreno entre los olivos estaba sembrado de libros que los soldados habían sacado de sus macutos en un intento de aligerar el peso: poesía, manuales marxistas y textos pornográficos de los tenderetes callejeros de Madrid.
Aquella noche los supervivientes del batallón se tumbaron exhaustos en una vieja y hundida carretera de la meseta. No se tenían noticias sobre el resultado de la batalla en otras zonas del frente. Bernie se quedó dormido de puro agotamiento.
Por la mañana, el comandante del Estado Mayor ruso dio orden de que los restos del batallón reanudaran el avance. Bernie vio al capitán Wintringham discutiendo con él mientras las cabezas de ambos se perfilaban contra el frío cielo, que pasaba del rosa púrpura al azul con los primeros rayos de sol. El batallón estaba agotado y el enemigo lo superaba en número; los moros se habían atrincherado e iban armados con ametralladoras. Pero el ruso se mostraba inflexible y su rostro permanecía absolutamente inmóvil.
Los hombres recibieron la orden de formar, apretujados contra el borde de la hundida carretera. Al amanecer, los franquistas habían reanudado los disparos y el fragor ya era impresionante: sonoros disparos de fusil e incesantes ráfagas de ametralladora. Cuando aguardaba la orden de avanzar, Bernie estaba tan cansado que ni siquiera era capaz de pensar. La frase «estoy rendido, estoy rendido» le martilleaba una y otra vez la cabeza siguiendo el ritmo de un metrónomo. Muchos de los hombres estaban demasiado agotados para hacer otra cosa que no fuera mirar ciegamente al frente; otros temblaban de miedo.
Читать дальше