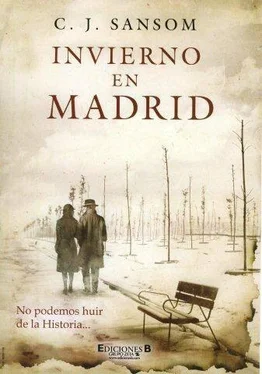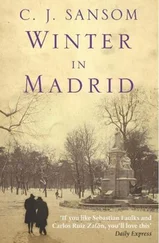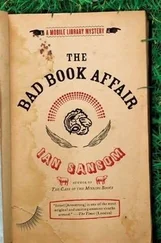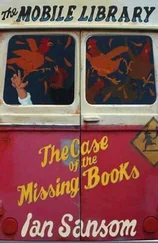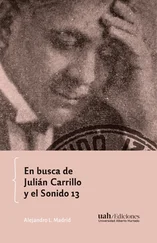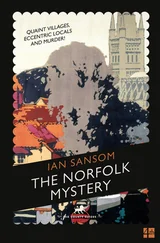– Es un alto cargo del Gobierno, el general Maestre -murmuró Harry.
– ¿Y de qué lo conoces? -preguntó Sofía con un tono de voz repentinamente cortante, mirándolo con los ojos muy abiertos.
– Tuve que hacer una traducción para él. Es una situación muy violenta, porque una vez salí con su hija por obligación. Ven, será mejor que nos vayamos.
Pero había tanta gente alrededor del tenderete de las fotografías que tuvieron que salir por el otro lado, en dirección al lugar donde se encontraba Maestre. El general se adelantó, le cortó el paso a Harry y lo saludó sin sonreír.
– Señor Brett, buenos días. Milagros se preguntaba si había desaparecido usted de la faz de la tierra.
– Lo lamento, mi general, pero he estado tan ocupado que…
Maestre miró a Sofía y ésta le correspondió con una fría mirada de enojo.
– Milagros esperaba que usted la volviera a llamar -prosiguió diciendo el general-. Aunque ahora ya lo ha dejado correr. -Se volvió para mirar a su familia-. A mi mujer le gusta venir aquí, a ver si encuentra alguna parte de los tesoros robados a nuestra familia. Pero yo le digo que acabará pillando algo en medio de todas estas putas de los barrios bajos.
Enarcó las cejas mirando a Sofía y después sus ojos recorrieron de arriba abajo su viejo abrigo negro, tras lo cual dio media vuelta para reunirse de nuevo con su mujer y con Milagros, que fingía estar absorta en la contemplación de una pastorcita de porcelana de Dresde. Sofía lo siguió con la mirada, respirando afanosamente con los puños apretados. Harry le rozó el hombro.
– Sofía, perdona…
Ella le apartó la mano y se volvió de cara a la gente. La aglomeración le impedía caminar más rápido, por lo que sólo podía arrastrar los pies y Harry le dio inmediatamente alcance.
– Sofía, Sofía, perdona. -Suavemente la obligó a volver el rostro para mirarlo-. Es un cerdo, un bruto, por haberte insultado de esta manera.
Para su asombro, ella soltó una carcajada áspera y amarga:
– ¿Tú crees que las personas como yo no estamos acostumbradas a los insultos de las personas como él? ¿Crees que me importa lo que diga este viejo de mierda?
– ¿Entonces?
Sofía meneó la cabeza.
– Bueno, es que tú no lo entiendes; hablamos de estas cosas pero tú no lo entiendes.
Harry buscó sus manos y las tomó en las suyas. La gente los miraba, pero a él le daba igual.
– Quiero entenderlo.
Sofía respiró hondo y se zafó de su presa.
– Será mejor que sigamos caminando, estamos ofendiendo la moralidad pública.
– De acuerdo. -Se situó a su lado y Sofía levantó los ojos hacia él.
– He oído hablar de este hombre. El general Maestre. El suyo era uno de los nombres más temidos durante el asedio. Dicen que en un pueblo mandó reunir en la plaza principal a todas las esposas de los concejales socialistas y ordenó a los moros atarlas y cortarles los pechos en presencia de sus maridos. Sé que hubo mucha propaganda falsa, pero yo atendí como enfermera a un hombre de aquel pueblo y me dijo que era verdad. Y cuando tornaron Madrid el año pasado, Maestre tuvo un destacado papel en la tarea de acorralar a los subversivos. No sólo a los comunistas, sino también a gente que sólo quería vivir en paz y disfrutar de una parte de su país. -Harry vio que estaba llorando, y que las lágrimas le rodaban por las mejillas-. La limpieza, la llamaban. Noche tras noche, oías los disparos procedentes del cementerio del este. Y a veces todavía se oyen. Tomaron esta ciudad como si fueran un ejército de ocupación, y así es como la siguen ocupando. Y la Falange presumiendo y buscando camorra por toda nuestra ciudad…
Habían llegado a una zona más tranquila. Sofía, se detuvo de golpe, respiró hondo y se enjugó el rostro con un pañuelo. Harry se la quedó mirando. No sabía qué decirle. Ella le tocó el brazo.
– Sé que tratas de entenderlo -le dijo-. Pero después te veo hablando con aquel personaje. Has venido a visitar este… infierno… desde otro mundo, Harry. Te quedarás algún tiempo aquí y después te irás. Llévame a tu apartamento, Harry, hagamos el amor. Al menos, podemos hacer el amor. Ahora ya no quiero seguir hablando.
Siguieron caminando en silencio hasta llegar a la plaza de Cascorro, donde empezaba el mercado. Mientras se abrían paso para cruzar la plaza, Harry pensó: «¿Y si pudiera sacarla de aquí y llevármela a Inglaterra?» Pero ¿cómo? Ella jamás dejaría a su madre, a Enrique y a Paco; ¿y yo cómo iba a sacarlos también a ellos? Sofía caminaba delante de él, señalando el camino a través de la muchedumbre, fuerte e indómita, pero menuda y vulnerable en aquella ciudad gobernada por los generales que Hoare y Hillgarth manejaban a su antojo por medio de los Caballeros de San Jorge.
En Tierra Muerta el tiempo había empeorado. Una mañana el campo amaneció enteramente cubierto de nieve, incluso los tejados inclinados de las atalayas. La nieve era tan abundante en el camino de montaña que conducía a la cantera que hasta penetraba a través de las grietas de las viejas botas que calzaban los prisioneros. Bernie recordó a su madre cuando él era chico, diciéndole que procurara no mojarse nunca los pies en invierno, pues era la manera más segura de pillar un resfriado. Se rió en voz alta y Pablo se volvió para mirarlo con extrañeza.
Los hombres se detuvieron a hacer un breve descanso en el pliegue de las colinas desde el cual, si las condiciones eran apropiadas, se podía divisar Cuenca a lo lejos. Aquel día no se podía ver nada, sólo un atisbo del pardo peñasco de la garganta que se abría entre las lomas blancas y el cielo frío y lechoso.
– ¡Vamos, cabrones holgazanes! -gritó el guardia.
Los hombres se levantaron rápidamente para que la circulación fuera restablecida y volvieron a colocarse en fila.
Vicente se estaba muriendo. Las autoridades habían visto ya suficientes muertes para saber cuándo alguien estaba a punto de morir, por cuyo motivo habían cejado en su empeño de intentar hacerle trabajar. Los últimos dos días se los había pasado tumbado en su jergón de la barraca, entrando y saliendo de la conciencia. Siempre que se despertaba, pedía agua y decía que le ardían la cabeza y la garganta.
Aquella noche un fuerte viento empezó a soplar desde el oeste, llevando consigo una intensa corriente de viento que fundió la nieve. A la mañana siguiente, seguía lloviendo a cántaros y el viento empujaba la lluvia a través del patio en cortinas verticales. A los hombres se les comunicó que aquel día no habría cuadrillas de trabajo. «A los guardias no les gusta salir en días como éste», pensó Bernie. La tormenta no cesaba y los hombres se quedaron en sus barracas, jugando a las cartas, cosiendo o leyendo versículos católicos o ejemplares del Arriba, que eran lo único que se les permitía leer.
Bernie sabía que el grupo comunista había celebrado una reunión dos días atrás para discutir su situación. Desde entonces lo evitaban, incluso Pablo; pero no le habían comunicado su decisión. Bernie adivinaba que estaban esperando a que muriera Vicente para concederle un breve período de indulgencia.
El abogado se pasó casi toda la mañana durmiendo, se despertó hacia mediodía. Bernie estaba tumbado en su jergón, pero se incorporó y se inclinó hacia él. Ahora Vicente estaba muy delgado y tenía los ojos profundamente hundidos en el interior de unas cuencas oscuras.
– Agua -graznó.
– Voy por ella, espera un momento.
Bernie se puso su viejo y remendado gabán del ejército y salió a la lluvia del exterior, haciendo una mueca cuando los proyectiles de aguanieve le azotaron el rostro. Las barracas no disponían de agua corriente, y él había limpiado cuidadosamente su cubo de mear y lo había dejado fuera toda la noche para que se llenara de agua de lluvia. Lo trasladó al interior de la barraca, recogió un poco de agua en un recipiente de hojalata y después levantó cuidadosamente la cabeza del abogado para darle de beber. Eulalio, tumbado en el catre del otro lado, soltó una carcajada gutural.
Читать дальше