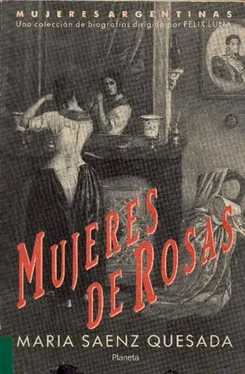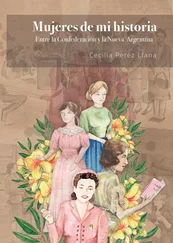La oposición a Rosas, que vigilaba estrechamente todo lo que ocurría en el gobierno de Buenos Aires y disponía de una buena información, estaba al tanto de la existencia de la amante del dictador. Incluso le hacían cargos por obligar a su hija legítima a compartir el mismo techo con su concubina y con sus hijos bastardos: “Él (Rosas) hace de su barragana la primera amiga y compañera de su hija; él la hace testigo de sus orgías escandalosas”, escribe José Mármol en 1850. Xavier Marmier, que ha escuchado esas habladurías en Buenos Aires, dice que Rosas quiso y logró que Manuelita recibiera en la intimidad de la casa a las queridas de su padre, una tras otra, en tanto durase su valimiento, algo que ni siquiera Luis XV se hubiera atrevido a hacer: “noche a noche puede verse a Manuelita sentada con suave sonrisa entre las Cleopatras del voluptuoso Antonio, entre el capricho de la víspera y el capricho del día siguiente”. [279]
Estos párrafos y sus comparaciones históricas resultan exagerados para referirse a los moradores de Palermo de San Benito. Más proporcionados a la realidad que allí se vivía, incluso a los hábitos y horarios del dictador, son los datos que aporta el autor anónimo que desde Valparaíso se ocupó de Rosas y de su hija en 1851. Tras describir la diaria jornada dice:
“A las ocho de la mañana, después de haberse tomado unos centenares de mates, don Juan Manuel de Rosas entrega el cetro y la corona a doña Manuelita y se retira a su aposento; si duerme o no, eso es todavía un misterio que nos lo podría explicar la bella Eugenia, su sirviente, la única que después de su hija tiene la facultad de penetrar hasta él sin ser llamada. Algunas lenguas habladoras aseguran que Eugenia es la sultana de Palermo, lo que hay de cierto es que ella da a luz cada año un Palermito a quien doña Manuelita acaricia y obsequia como a un hermano.” [280]
Sin duda en un principio debió costarle a Manuela aceptar el rol que cumplía Eugenia junto a su padre. Pero con el tiempo, según testimonian las cartas que escribió desde el exilio a sus medio hermanos, se adaptó a esta relación y hasta se encariñó con los pequeños que en alguna medida suplían la falla de hijos que era consecuencia de su soltería, forzada por el capricho paterno. En una simpática carta que ella misma dirigió a Angelita en 1864, y que fue incluida en el juicio de 1886, luego de desear que Eugenia se recupere de una enfermedad le dice:
“Salúdala con mucho cariño por nosotros y lo mismo a Mercedes, a Nicanora, a Emilio, a Joaquina y a la graciosa Justina, que últimamente se había puesto tan regalona conmigo que me tenía engañada con sus monadas tanto que por la mañana en cuanto me despertaba lo primero ordenaba era que me la trajeran a mi cuarto y allí estaba charlando conmigo sin cesar hasta que me acababa de vestir. ¡Qué mona era! Entonces tú estabas con tu madre al lado de tatita y yo era la madre de Justina. Pero no creas que la quiero más que a ti, no, a las dos las quiero iguales”. [281]
De acuerdo con la versión de Pineda, la hija y la amante de Rosas no se estorbaban. El dictador había dividido lo mejor posible entre ellas las funciones que antaño competían a doña Encarnación: Manuela estaba a cargo de la tarea política, diplomática y social que se detalló en el capítulo anterior, cumplía además un rol afectivo indelegable como hija legítima y de la misma clase que su padre; Eugenia aceptaba su situación ambigua sin invadir la jurisdicción de Manuelita pues no era enredadora ni ambiciosa. [282]De modo que cuando Rosas bromeaba con sus huéspedes diciéndoles que con Manuela tenía las obligaciones pero no las satisfacciones del matrimonio, dejaba en suspenso un hecho real: que disponía también de una amante joven y sumisa. Por otra parte existía una cierta complicidad entre las dos mujeres: no convenía a ninguna que don Juan Manuel se casara por segunda vez. Esa decisión implicaría tal vez el eclipse de ambas.
Bajo el título de “Un amor imposible”, Pineda se ocupa de otra posible historia amorosa del Restaurador de la que no aporta pruebas contundentes sino meras suposiciones: Rosas ya tenía una tanda de hijos con María Eugenia cuando se enamoró violentamente de una inquieta y vivaracha integrante del séquito de su hija, Juanita Sosa -bella y de esbelta figura, si nos atenemos a su daguerrotipo- la “edecanita” que siempre la acompañaba a todas sus diversiones y era la preferida de los diplomáticos y marinos extranjeros que visitaban Palermo. Fue entonces cuando Manuela se puso firme y dijo: “Tatita, si querés casarte, lo harás con María Eugenia que es la madre de tus hijos, pero no lo intentarás con ninguna otra”. Rosas no se decidió, pero siempre recordaría en sus cartas del exilio a la alegre Juanita Sosa, preguntándose si se había casado, y soñando con disponer su partida a Inglaterra si aún estaba libre. [283]
La Sosa era una de las “damas de honor” de la tertulia de Manuelita que tantos y justificados temores provocaban en la oposición; de ellas se decía “que en el mejor estrado de América no se hallarán quizá personas más instruidas en el formulario y maneras de salón, ni más al caso para desempeñar el papel de coquetería y seducción de que están encargadas. ¿Qué extraño será pues que tantos diplomáticos viejos como Mackau, Mandeville, Hood, Le Prédour y Southern, se hayan dejado adormecer por aquellas emponzoñadoras Sirenas?”. [284]
Pero una cosa eran los salones donde brillaban las gracias de estas mujeres, y otra la parte más doméstica de Palermo en la que retozaban los pequeños bastardos. Rosas era mucho más tolerante con estos hijos que con los legítimos, tal vez porque su educación no le preocupaba: no valía la pena aplicar las normas de formación de las primeras familias del país a esos niños que no tendrían oportunidad de ser reconocidos y de ocupar un espacio más digno en la sociedad. Es así como Rosas aceptaba que los hijos de Eugenia lo llamaran alternativamente “señor” o “viejo de porquería” pues lo importante era que no le dijeran tatita, como Juan o Manuela. A los niños no les gustaba atender las lecciones que les impartía el capellán, y en su pereza recibían el respaldo de Rosas que les decía: “Bueno, vuélvanse, hoy es el día de San Vacanuto, algo así como el santo de las rabonas”. [285]
Si Nicanora, la más parecida al padre por su fuerte carácter, se retobaba, Rosas llamaba a dos soldados y les ordenaba: “Lleven a esa gallega salvaje unitaria a que le den 500 azotes”. La paliza, un simulacro realizado sobre dos cartones que protegían el trasero de la niña, era suficiente para ablandarla, y casi parecía más un rasgo de afecto, dada la tradición de castigos corporales a la que se aludió en el primer capítulo, que un rasgo de crueldad. Otras veces, las faltas se castigaban con lecturas.
La misma Nicanora relató a Pineda que “el viejo” enviaba a sus hijos menores a vigilar los amores de Máximo y de Manuelita que se veían en una salita no muy alejada del dormitorio paterno. Los traviesos chiquillos, bien aleccionados, informaban sobre los acercamientos de su media hermana con su novio, y Rosas cada tanto amagaba una penitencia para Manuelita, que roja de vergüenza protestaba su inocencia. [286]
La vida amable que llevaban Rosas, Manuela, Eugenia y sus hijos en la quinta de Palermo concluyó abruptamente el 3 de febrero de 1852. Los Castro no estuvieron entre los que embarcaron en el navío inglés, pero la relación del ex gobernador con su amante no se interrumpió de inmediato. Ella preparó el equipaje del “Patrón”, y días después de la batalla, con permiso de Urquiza, retiró algunos objetos personales de Rosas de su casa de Palermo. Este se ocupaba entre tanto de arreglar la cuestión de la herencia de Eugenia antes de dejar definitivamente el país.
Читать дальше