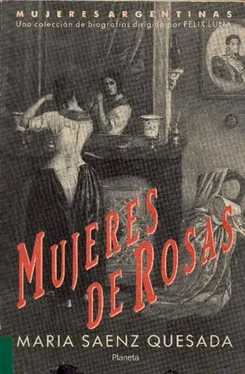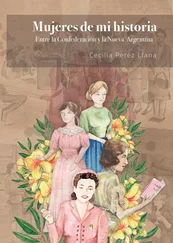Parte principal de esa memoria histórica que preservaban los Terrero fue la entrega del sable del general San Martín (donado por el Libertador a Rosas en señal de reconocimiento a su postura en defensa de la Independencia de la Confederación) al Museo de Buenos Aires que dirigía Adolfo Carranza. En ese sentido escribe a Saldías:
“En conocimiento de su patriótica opinión expresada en su citada y en otra, respecto al asunto que las ocupa, quedo cierta que usted aplaudirá la determinación de su amigo Máximo en donar desde ya a la ‘Nación Argentina’ el sable del Ilustre Libertador Don José de San Martín, teniendo para ello la aprobación mía y de nuestros hijos”. [263]
Cartas dirigidas por Manuelita a su entrañable Antonino Reyes muestran cómo transcurrió la ancianidad de esta señora: “Mi vida es tan retirada que mi sociedad se limita tan sólo a la que tengo en mi casa, siempre cuidando de mi compañero querido. Mi día fijo de recepción es el domingo, pero siempre que vienen amigos entre semana y me es posible recibirlos, lo hago con más particular placer si son mis compatriotas, a quienes recibo sin etiqueta y con la urbanidad que tú sabes me es característica. Soy quien maneja esta casa, toda orden doméstica es dada por mí, y lleno los libros de los gastos sin ayuda. Por mi carácter estudio el gusto de todos, y esto, hijito, también da trabajo”.
Sintética, y por mano propia, Manuela revela en estas líneas el secreto de su atractivo, y también su complacencia porque en esta última etapa de su vida, muerto el padre y ya muy anciano su esposo, puede darse el lujo de ser dueña y señora de sus actos y hasta de flirtear epistolarmente con su amigo de siempre, Antonino Reyes, como en los buenos tiempos de Palermo: “las cartas del fiel Antonino son cariñosas y zalameras -dice-, y me trasportan a la época feliz de nuestra amistad temprana en que, empezando por mi querida madre, todos tanto te queríamos y te amábamos”. Expresa cuánto le gustaría verlo y abrazarlo antes de concluir sus días y bromea: “no andes coqueteando con alguna otra prenda que me quite el lugar predilecto que con tanta picardía me haces creer que poseo en tu amistad, y al que me considero con derecho absoluto, no tan sólo por habernos ligado desde nuestros primeros años, sino porque nadie puede quererte más que yo”. [264]
En carta a Mercedes, su cuñada, en 1897, además de enviar cariñosos saludos para una familia multiplicada en hijos, nietos y biznietos, la señora de Terrero lamenta no tener la esperanza de abrazarla “antes que nos llegue el final de la carrera. Dios sabe lo que dispone, pero con nosotros negarnos ese placer antes de presentarnos a su lado, es un poco severo, pero digamos lo que Santa Teresa que su Divina Voluntad sea cumplida”. [265]
Manuela Rosas murió el 17 de setiembre de 1898 a los 81 años, en su casa de Belsize Park Gardens. El periódico de Hampstead, localidad donde ella había sido una vecina distinguida, publicó su nota necrológica en la que se recordaba la importancia que la extinta había tenido en su país y su papel benéfico en la historia de Sudamérica. Contaba quién había sido su padre, que su madre había muerto cuando todavía era una niña, lo que la obligó a desempeñar con mucho tacto y gracia el rol de primera dama y que sus actos caritativos contribuyeron a suavizar la regla de hierro que imponía su padre. La nota contaba un par de anécdotas que mostraban la claridad mental y el coraje de la señora, y mencionaba su amor por los caballos: era una de las mejores amazonas de un país de jinetes, y en cierta oportunidad cabalgó veinte leguas para asistir a una fiesta en la que luego bailó toda la noche.
Ferviente católica, murió después de una larga enfermedad, aunque sus últimos días fueron comparativamente tranquilos. Su cuerpo fue llevado a Priory Havertock, donde oficiaron dos sacerdotes que eran amigos suyos; después el cajón fue trasladado al cementerio de Southampton donde estaba enterrado el padre de Manuela. La acompañaron sus deudos, Máximo, Manuel y Rodrigo Terrero, con su esposa. Muchos vecinos que conocían y apreciaban a esta dama argentina participaron de la ceremonia. [266]
Juan Manuel de Rosas vivió rodeado de mujeres fuertes, madre, esposa, hija, hermanas y cuñadas; pero entre 1840 y 1852, época de su máximo poderío, su compañera íntima fue una oscura muchacha, María Eugenia Castro, huérfana que le había sido encomendada y que lo sirvió silenciosamente dándole numerosos hijos a los que el dictador no reconoció jamás.
Es difícil fijar los datos biográficos de esta mujer que representa otro modo de ser femenino de la sociedad criolla; nacida aproximadamente en 1823/25, falleció en 1876, un año antes que don Juan Manuel, su encumbrado amante. Era hija del coronel Juan Gregorio Castro, que conocía a Rosas por lo menos desde que había sido tasador de la estancia del Rey, adquirida por la sociedad de Rosas y Terrero en 1820. Al morir, Castro dejó a Rosas como albacea y tutor de sus hijos, Eugenia y Vicente. Su herencia era magra, reducíase a una modesta casa en el barrio de la Concepción, hacia las afueras de la ciudad, de modo que a los huérfanos sólo les quedaba someterse al destino que les propusiera su tutor: no es sabido si Vicente entró o no en el servicio de las armas, como su padre; pero Eugenia, colocada al principio en lo de la familia Olavarrieta, donde no se halló a gusto, porque hasta la servidumbre se entretenía zurrándola con ferocidad, pidió a don Juan Manuel que la cambiase de casa y éste se la llevó a la suya para que atendiera a doña Encarnación.
Así, como entenada y persona de servicio de la dueña de casa, Eugenia ocupó un lugar ambiguo en esa gran mansión; tenía 13 años, y se encontraba un escalón arriba de las chinitas y esclavillas domésticas, pero muy por debajo de las niñas de la familia Rosas y Ezcurra. Ella tendría un buen recuerdo de doña Encarnación, de la que fue enfermera durante su larga dolencia -contaba a sus hijos el gran consumo de bolsas de lino que exigía la atención de la enferma- y seguramente demostró dedicación y responsabilidad en la tarea. [267]
Es precisamente en la calidad de antigua enfermera de su esposa como justifica Rosas la donación que hace a su ex amante en el testamento que redactó en Southampton en 1862: “A Eugenia Castro, en correspondencia al cuidado con que asistió a mi esposa Encarnación, a habérmela ésta encomendado poco antes de su muerte, y a la lealtad con que me sirvió asistiéndome en mis enfermedades, se le entregarán por mi albacea, cuando mis bienes me sean devueltos, ochocientos pesos fuertes metálicos”. Era este legado simbólico, puesto que Rosas no recuperaría nunca los bienes que le fueran confiscados; pero la importancia del texto es el reconocimiento de los servicios de Eugenia que ocupa, junto con Vicente, su hermano, varias cláusulas de la última voluntad del ex gobernador.
Dice también don Juan Manuel que él ha mejorado la ruinosa casita heredada por su pupila, comprando y regalándole el terreno contiguo y que se ocupó de entregarle el dinero correspondiente del condominio a Vicente, a fin de que la vivienda quedara para Eugenia. Esta recibió además 41.970 pesos que en vísperas de abandonar definitivamente el país, el 8 de febrero de 1852, Rosas depositó en manos de Juan Nepomuceno Terrero. Se entregaron en esa oportunidad a Vicente 20.000 pesos de su herencia y réditos, producto posiblemente de alquileres devengados por la casa.
Mencionaba Rosas en otro punto a la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes que Eugenia le había enviado de regalo cuando estaba en Southampton, y que dejaba a Manuelita. Tantas menciones a la Castro, y sobre todo el cuidado que puso en arreglar sus problemas de herencia, cinco días después de la derrota de Caseros, indican que se trataba de alguien muy entrañable cuyo destino implicaba una seria responsabilidad que el ex dictador no podía delegar. [268]
Читать дальше