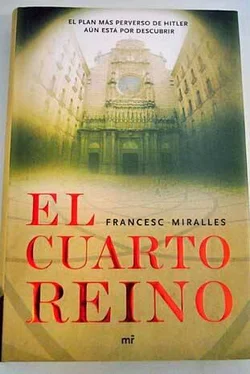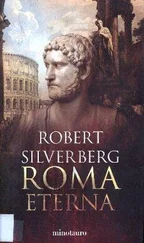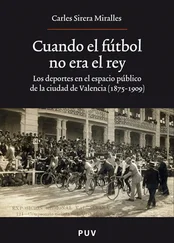Sólo sabía que en algún lugar de aquel enorme recinto había un teléfono móvil reservado a mi nombre. Aparte de eso, todo era incertidumbre.
Dispuesto a ordenar un poco mis pasos, cambié 1.000 dólares en una ventanilla bancaria y me dieron 110.000 yenes, lo cual no sabía si era mucho o poco.
Había oído que en Japón los precios eran disparatados, así que la segunda medida fue hacerme con una guía del país para encontrar al menos un hotel barato donde dar descanso a mis huesos.
Acto seguido, empecé a buscar el mostrador donde se alquilaban los teléfonos móviles. Pregunté a varios japoneses, pero la única respuesta que obtuve fue una disculpa extremadamente educada por no hablar inglés.
Finalmente, un empleado del aeropuerto me acompañó entre el gentío -casi como a un ciego- hasta un tenderete con el nombre de la compañía telefónica que ofrecía ese servicio: docomo.
Allí anoté mi nombre en un formulario y una eficiente comercial, tras mirar largamente mi pasaporte asintiendo con la cabeza, me entregó un teléfono con un manual de instrucciones en inglés. La misma joven me indicó que tenía que bajar al subterráneo de la terminal para tomar el tren hasta Tokio.
– ¿En qué área tiene su hotel? -me preguntó.
– La verdad es que no lo sé -reconocí mostrándole la guía Lonely Planet-, pero acepto sugerencias.
La japonesa respondió a esto último con una sonrisa exagerada, lo cual podía significar que no me había entendido o bien que no sabía qué decirme. Guardé el móvil en mi bolsillo y me despedí antes de dirigirme a las escaleras mecánicas que conducían al subterráneo.
Al abandonar la superficie me detuve un momento ante un cartel publicitario en inglés que me pareció, como mínimo, intrigante:
YOUR GOOD TIMES ARE JUST BEGINNING. TOMORROWLAND
Ya en el tren, busqué rápidamente en la guía un lugar donde dormir. Decidí probar suerte en el Oak Hotel, por el simple hecho de que estaba junto a una de las paradas que efectuaba aquel expreso: Ueno.
Acto seguido, antes de que el tren arrancara, me entregué a la lectura en diagonal de una introducción histórica sobre Japón. Me salté los capítulos dedicados a los ataques mogoles y los shogunatos, y me detuve en un episodio reciente que me llamó la atención.
Al parecer, durante las décadas de 1970 y 1980 el gobierno de Corea del Norte se dedicó a secuestrar a habitantes de la costa nipona, con el único fin de que impartieran clases de japonés a sus espías. Estas desapariciones llevaron las relaciones entre ambos países a la actual hostilidad, aparte de los ensayos balísticos realizados por el régimen comunista directamente sobre Japón.
Hubo un punto de inflexión en 2002, cuando Koi-zumi Junichiro se convirtió en el primer presidente japonés en visitar Corea del Norte, logrando la liberación de cinco secuestrados que llevaban casi tres décadas ejerciendo de profesores de idioma a la fuerza.
Éstos fueron recibidos a su regreso con grandes fiestas y honores, pero la opinión pública no tardó en volverse contra el Gobierno, al saberse que otros ocho secuestrados habían muerto de viejos en territorio norcoreano mientras languidecían esperando un rescate que nunca se produjo.
Cerré la guía con la seguridad de que me adentraba en un país más extraño todavía de lo que me había figurado.
El tren expreso ya circulaba a gran velocidad entre campos perfectamente recortados, donde de vez en cuando asomaba alguna granja de construcción moderna. Aquel cielo de mediados de octubre se veía desapacible, como si en cualquier momento pudiera atravesarlo un cohete de fabricación norcoreana.
De hecho, recordaba una portada de The Economist con el titular «ROCKET MAN» -en alusión a la canción de Elton John-, en la que se veía al líder Kim Jong despegando como un proyectil.
En aquel momento me había hecho mucha gracia, pero ahora que me hallaba allí, era un elemento más para la extrañeza y la inquietud.
Al bajar en la estación de Ueno, me encontré repentinamente en medio de un torrente humano que se derramaba por incontables pasadizos y escaleras. En sólo unos segundos pasaron ante mí unos cuantos miles de personas, lo que me produjo una sensación de vértigo.
Finalmente di con un rótulo en inglés donde se leía «Exit» y opté por salir al exterior sin demasiada fe en encontrar el hotel.
Tras pasar por un caótico laberinto de quioscos, tiendecitas y restaurantes, di con una escalera que bajaba a la calle y fui a salir a un cruce de tráfico intenso, sobre el que se alzaba un puente de hormigón por el que cruzaba una autopista.
En los semáforos había altavoces adosados que escupían publicidad a todo volumen, con música estridente y unas vocecitas propias de dibujos animados.
Permanecí un buen tiempo parado allí con la guía entre las manos, intentando entender dónde me encontraba. Finalmente llegué a la conclusión de que debía cruzar aquel nudo de carreteras para llegar a Higashiueno. En algún punto de esa avenida había un callejón donde se hallaba el Oak Hotel.
Sin embargo, debido a que unas obras camuflaban la bocacalle, lo pasé de largo y me pateé buena parte de la avenida -llena de comercios de menaje del hogar- para luego retroceder como un pato mareado.
Tardé casi media hora en dar con el hotel: un edificio de ladrillo con un toldo rojo como entrada que limitaba con un parking al aire libre.
Muerto de sueño, rellené la inscripción y me encaminé con la llave -una tarjeta de plástico- a una habitación libre de la planta baja.
Era muy pequeña y la ventana daba a un muro, pero disponía de un pequeño baño y se veía bastante limpia. Sin fuerzas para explorar más, me desnudé rápidamente y me metí dentro de la cama.
Antes de cerrar los ojos ya me había dormido.
Despertar entre tinieblas es siempre una sensación turbadora, sobre todo si estás acostumbrado a dormir de noche y levantarte de día.
Necesité un minuto largo para recordar dónde estaba, porque mi primer pensamiento fue que me hallaba en el hotel de Berna y me había desvelado a mitad de la noche. Una vez asumí que aquella oscuridad formaba parte de Tokio, donde aún no sabía qué había venido a hacer, necesité otros treinta segundos para encontrar mi reloj entre la ropa que había dejado caer al suelo.
21.18 era una hora algo extraña para empezar la vigilia, así que encendí la lámpara de lectura y me quedé un rato tumbado en la cama valorando mi grado de confusión. Finalmente salí de entre las sábanas y me metí en la minúscula ducha.
Mientras el agua caliente iba diluyendo mi sopor, pensé en lo que podía hacer hasta que aquel teléfono móvil diera señales de vida. ¿Y si no sonaba? En ese caso, el dinero se iría agotando mientras me hacía la pregunta de todo viajero atolondrado: ¿qué hago yo aquí?
Desde el plato de ducha podía oír, procedentes del pasillo, voces gritonas de occidentales que se disponían a salir aquella noche. Aunque no podía verlos, el tono me resultó tan antipático que para llevarles la contraria decidí quedarme a buen recaudo en la habitación.
Tras secarme con dos toallas, me puse un kimono de algodón que había encontrado cuidadosamente doblado sobre la cama. Me lo ceñí con un fino cinturón y, vestido de esta guisa, me senté en la cama y puse el televisor.
Unos minutos de zapping me sirvieron para constatar que en Japón se puede ver la misma basura -concursos de bailarines o cantantes, juegos de seducción, culebrones histriónicos- que en Estados Unidos, pero con la ventaja de que al menos no entendía lo que decían.
En una primera batida, lo más creativo de aquellos canales parecían ser los anuncios, que eran extremadamente dinámicos y coloristas.
Читать дальше