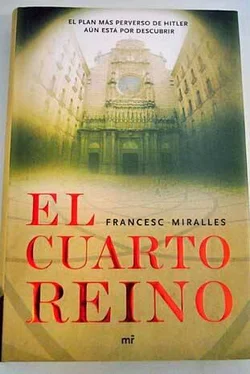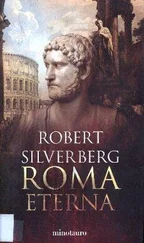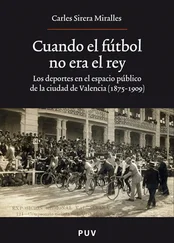Cuando iba a preguntarle el nombre de esa organización y las actividades a las que se dedicaba, el teléfono móvil de Cloe vibró en su bolsillo y ella se levantó apresuradamente. No empezó a hablar hasta hallarse a unos diez metros de nuestra mesa.
Por la firmeza con la que empuñaba el teléfono y la atención que prestaba a lo que decía su interlocutor, supe que estaba hablando con el capitoste de la dichosa fundación. También deduje irritado que hasta ese momento Cloe no había tenido la menor idea de cuál era mi misión, de la que ahora estaba conociendo los detalles. Simplemente había recibido órdenes de retenerme en el aeropuerto.
Mientras hablaba, su ojo de serpiente comprobaba a intervalos regulares que no me moviera de mi sitio.
Para aparentar indiferencia, desvié mi mirada hasta un vaso lleno de sobres con azúcar que estaba en la mesa. Formaban parte de una serie con el lema: Statis tike machen das Leben süss, es decir: «Las estadísticas endulzan la vida».
Tuve que contener una carcajada ante lo ridículo de aquella serie, que divulgaba datos curiosos recopilados por un centro universitario de Bremen. Sin duda habría coleccionistas de esas chorradas.
Di la vuelta a tres sobres de azúcar para traducir las estadísticas, que cuantificaban cosas como:
– En nuestra vida besamos durante dos semanas.
– A lo largo de nuestra existencia abrimos los ojos 415 millones de veces.
– En total, comemos durante tres años y medio.
Cuando iba a tomar un cuarto sobre -hasta ahora no había encontrado ninguno con datos repetidos-, los pasos de Cloe me devolvieron a una realidad difícilmente cuantificable donde la excepción parecía ser la norma.
– Ya está todo listo -dijo ella apartándose un mechón negro de la frente-. Con un poco de suerte, podrá embarcar este mismo mediodía.
– Alto ahí -repuse con la seguridad de tener el dinero en el bolsillo-, antes de eso necesito saber dónde hay que ir y en qué consistirá el reportaje.
– Más que un reportaje será una entrevista, aunque me temo que tendrá que ir bastante lejos para realizarla. Se trata de alguien que vive en Japón.
Al oír esto, la taza se me resbaló de las manos y cayó sobre el plato de falsa porcelana con gran estruendo. Sin duda estaba fabricada en Suiza, porque resistió el choque sin romperse.
– ¿Japón? -repetí incrédulo-. Creo que en este caso el sentido común aconseja que haga esa entrevista por teléfono.
Cloe se pasó la uña por la comisura de los labios, que eran carnosos y bien dibujados, antes de decir con algo de sorna:
– Nadie pagaría 15.000 dólares por una entrevista telefónica, ¿no le parece? Si fuera tan fácil, yo misma me hubiera quedado con el encargo.
Además de dejarme en ridículo, acababa de fijar el montante de la operación. Los 5.000 de adelanto ya estaban en mi bolsillo junto con el segundo pago de mi primer reportaje. Era de suponer, por lo tanto, que me esperaban 10.000 más una vez que la entrevista estuviera realizada. Aquello olía a asunto turbio y peligroso.
– ¿Y a quién debo entrevistar que me obliga a ir a la otra punta del mundo?
– No se lo puedo revelar ahora mismo, pero lo sabrá en su momento. Digamos que es alguien que ha descubierto algo importante y se pondrá en contacto con usted para hacerle partícipe. Su misión es poner ojos y oídos a esa novedad y reportarla a la Fundación con la máxima discreción. Es un trabajo sencillo. Tres o cuatro días de gestiones a lo sumo.
«Alguien que ha descubierto algo…», me repetí lúgubremente para mis adentros, como si aquellas vaguedades tuvieran un efecto narcotizante. Al mismo tiempo, en mi interior se había encendido la luz de alarma. No se puede hablar de un «trabajo sencillo» cuando tienes que desplazarte diez mil kilómetros para que alguien te muestre algo, que debe ser reportado a una fundación fantasma capitaneada por otro fantasma. El importe del trabajo no hacía más que corroborar que había algo muy feo en aquel asunto.
– Supongo que allí habrá alguien de la Fundación para facilitarme el contacto -dije con voz premeditadamente monótona para fingir indiferencia-, ¿o me localizarán en el hotel?
– Todo ha ido tan rápido que no he tenido tiempo de organizarle la estancia. Lo único que puedo hacer ahora mismo es procurarle el vuelo a Tokio. En el aeropuerto de Narita hay una oficina de alquiler de teléfonos móviles. Voy a reservar uno a su nombre. Sólo tiene que recogerlo y esperar la llamada. Mientras tanto, disfrute de la ciudad.
Desde mi asiento de primera clase observé con extraña melancolía la pista llena de grietas y socavones, como si tuviera un significado profundo que sólo yo podía descifrar. Tal vez otra persona se hubiera preguntado por qué un aeropuerto tan sofisticado tenía el firme en tan mal estado. Yo en cambio veía en el asfalto el mapa de mi vida, lleno de desgarros y caídas.
Una azafata japonesa interrumpió mi lamento interior con una carta para que eligiera el almuerzo, justo cuando el Airbus 340 empezaba a rodar por la maltrecha pista.
Elegí el menú oriental para ir preparando el estómago ante los cambios que se avecinaban. En otra época había deseado intensamente conocer Tokio, pero las circunstancias en las que se planteaba el viaje restaban cualquier atisbo de placer a esa aventura. A lo arcano de la misión se sumaba una megaurbe de más de 20 millones de almas donde dudaba que fuera capaz de encontrar mi camino.
La idea de pasearme por avenidas atiborradas de gente con los letreros en japonés, a la espera de un desconocido, no me resultaba nada tentadora.
Mientras llegaba el almuerzo, hojeé la revista de la compañía aérea. Aquel número estaba dedicado a destinos mediterráneos. Tras varios reportajes sobre islas griegas y pueblos de la riviera italiana y francesa, le llegó el turno a Barcelona. El artículo se abría con una vista aérea de la ciudad, donde emergía como un misil un rascacielos redondo de punta roma.
Al pasar página sentí un pinchazo en el estómago. Ante mis ojos tenía el macizo de Montserrat, una formación de picos de formas imposibles -muchas de ellas fálicas- que se perfilaban entre la bruma como gigantes.
Sin duda, la intención del editor había sido establecer semejanzas entre el rascacielos futurista de Barcelona y esas torres naturales de conglomerado. Sin embargo, me asombraba que un lugar que hasta el momento no había significado nada para mí apareciera dos veces la misma mañana.
Busqué en el bolsillo de mi abrigo la página del periódico que había arrancado disimuladamente en el café. Tras desplegar la hoja amarillenta, volví a enfrentarme a la mirada ausente de Fleming Nolte, que había encontrado la muerte en aquel paisaje de pesadilla.
Miré alternativamente el rostro del periodista y la imagen de Montserrat. De repente, me pareció que había una extraña afinidad entre ambos. Aquel macizo hacía pensar en un mundo subacuático y misterioso, como el de Fleming, un bosque pétreo de símbolos por descifrar.
También entendí que aquella doble aparición tendría consecuencias para mí, aunque no pareciera guardar ninguna relación con mi vuelo hacia Oriente.
Justo cuando las ruedas del avión se separaron del suelo comprendí algo más: estaba cometiendo un grave error, aunque no pudiera explicar el motivo. La rueda de un destino impenetrable había empezado a girar y amenazaba con arrollarme.
SEGUNDA PARTE. EL CIELO ES EL LÍMITE
Cuando llegamos al aeropuerto de Narita eran las once de la mañana, pero mi cabeza -pesada como el hormigón- pedía una cama donde olvidarme de todo por unas horas.
Tras una formidable cola en el control de aduanas, me encontré totalmente perdido en la terminal de llegadas, lo que me hizo tomar conciencia de lo absurdo que había sido aceptar el encargo en aquellas condiciones.
Читать дальше