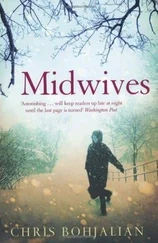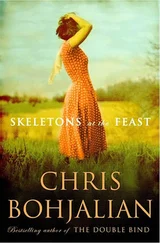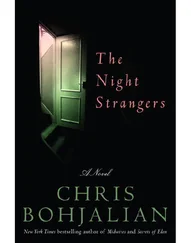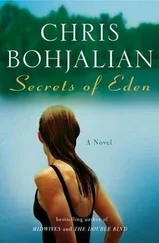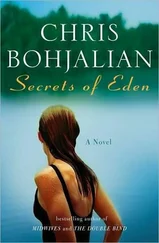– ¿Laurel?
Se estremeció al notar que su mano subía de su brazo a su hombro, y se forzó a alzar la vista.
– Uno de los que me agredieron era un indigente -dijo finalmente con voz vacilante-. Pero nunca había puesto un pie en BEDS, lo comprobé hace años.
– ¿Quieres que te pida algo? ¿Le pido a la camarera que te traiga agua? ¿Eres…
Laurel alzó las cejas y esperó. Recordó la furgoneta retrocediendo hacia ella para pasarle por encima, cómo se le llenaron la boca y los pulmones del humo del tubo de escape, el peso de los neumáticos sobre los dedos de los pies, la clavícula y un dedo ya rotos, los moratones en el pecho…
– … diabética? ¿Tienes anemia? -completó su pregunta Leckbruge.
– No, sólo… sólo me he sentido débil por un segundo. Ya estoy bien.
– No lo parece, me gustaría ayudarte.
– No necesito tu ayuda.
– Verás, cuando sufres una violación…
– ¡A mí no me violaron! -exclamó, y con sus últimas fuerzas se puso en pie, impulsándose con los brazos en la silla. El brazo de Terrance se deslizó de sus hombros y el hombre hizo amago de volver a posarlo sobre ella, pero Laurel no fue capaz de decir si lo hacía para ayudarla a bajarse del taburete o para retenerla.
Los ojos del abogado, que hasta entonces se habían mostrado tan comprensivos, parecían haberse congelado de repente.
– Por favor, Laurel, ¿no irás a marcharte ahora?
– Pues sí, me voy.
– Quédate. Siéntate, por favor. Necesito que te quedes un poco más. No puedo… No puedo dejar que te marches así.
Laurel respiró profundamente y retuvo el aire durante un buen rato en sus pulmones. Poco a poco, fue recuperando el enfoque del mundo a su alrededor.
– Parece que sólo piensas en ti -susurró-. ¿Por qué todos los tíos de mediana edad os creéis que el mundo gira en torno a vosotros?
Terrance frunció el labio a propósito, poniendo una sonrisa infantil.
– Au contraire. Lo que más atormenta al hombre de mediana edad es que ha descubierto que el mundo, en realidad, no gira a su alrededor. Eso es lo que nos duele.
– Lo tendré en cuenta.
Terrance miró su reloj y dijo:
– Me gustaría continuar esta discusión.
– Puedes hacerlo, pero con los abogados del Ayuntamiento de Burlington, no conmigo.
– Bueno, una cosa no quita la otra.
– Eso sería si me amenazases.
– No tengo intención de amenazarte, lo digo en serio, Laurel. Otros lo harían, pero yo, personalmente, no utilizo esos medios con nadie, y mucho menos con alguien que ha pasado por lo que tú has pasado. Créeme.
Laurel pensó en sus palabras. ¿Estaba insinuando que conocía a gente que podría querer amenazarla?
– ¿Acabas de sugerir que alguien podría amenazarme? -le preguntó, más desconcertada que atemorizada.
– Yo no he dicho eso -respondió Leckbruge-. Pero, por favor, prométeme una cosa, ¿lo harás?
– Lo dudo.
– De todos modos, te lo pediré: si cambias de opinión y te das cuenta de que la demanda de mi cliente es razonable, ¿me llamarás?
Laurel lo observó y él alzó las cejas sobre esas enormes gafas amarillas en un gesto que podría ser de tristeza. Después, miró de nuevo su reloj y se volvió a sentar en el taburete. Al salir del bar, Laurel se dio cuenta de que ni tan siquiera había probado su vino.
Cuando regresó a casa, Laurel encontró la puerta de su apartamento entreabierta. En un primer momento no se preocupó por ello y supuso que Talia estaría dentro. De haberse imaginado algo, habría sido a su hermosa compañera de piso leyendo en el sofá, con su iPod en las rodillas y el cable de los auriculares trepando hasta las orejas, meneando la cabeza y los hombros al ritmo de la música. Sin embargo, al empujar la puerta se dio cuenta de que Talia no estaba y de que les habían robado. Se quedó en el descansillo, un poco aturdida, repasando con la vista el salón. La ventana del pequeño balcón estaba abierta y la silla que había junto a ella se encontraba tumbada en el suelo. La lámpara de porcelana que tenían junto al sofá, una delicada pieza originaria de China y pintada a mano que había estado durante años en el salón de casa de sus padres antes de que su madre redecorara su hogar tras la muerte de su esposo, estaba hecha trizas en el suelo. Habían volcado la mesita de café, y los libros y periódicos se encontraban esparcidos por el suelo como restos de basura. El pequeño escritorio de color mandarina de Talia había sido empujado hacia la puerta de la cocina, como si alguien hubiera tirado de él al registrar su único cajón. El ordenador seguía sobre la mesa, aparentemente intacto, y Laurel se sintió aliviada porque no se lo hubieran llevado, aunque todavía no tenía ni idea de qué habían robado.
De ningún modo se iba a aventurar en el apartamento ella sola, así que, con el mayor sigilo que pudo, abrió su mochila y rebuscó en su interior el pequeño bote de spray de autodefensa que sabía que andaba por el fondo. Desde que regresó a Vermont para terminar su segundo año de carrera siempre lo llevaba encima. Nunca lo había utilizado, y pocas veces se acordaba de él. Ni tan siquiera estaba segura de si recordaría cómo se utilizaba este modelo, puesto que apenas había odiado un vistazo a las instrucciones cuando lo sacó de su sarcófago de plástico. De todos modos, la alivió tenerlo con ella en ese momento. Cuando tuvo el aparato firmemente sujeto en el puño, se quedó parada. Temía haber hecho demasiado ruido. Ni tan siquiera se atrevía a cruzar el descansillo y llamar a la puerta de Whit. Por eso permaneció allí, totalmente paralizada, escuchando. Llegado un momento, reunió el coraje suficiente como para plantearse retroceder de puntillas y salir hacia las escaleras. Sin embargo, el lugar parecía muy tranquilo. Finalmente, cuando pasaron más de diez minutos sin que escuchara ningún ruido, entró en el apartamento. Estaba claro que, fuera quien fuera el que entró, ya se había marchado.
Vio que las puertas de su cuarto y del de Talia estaban abiertas, y echó un vistazo en ambas habitaciones. Parecían intactas. Empujó a fondo la puerta de su dormitorio, preparada para utilizar el spray y echar a correr si notaba la más mínima resistencia tras ella. Comprobó que el reproductor de CD seguía sobre el escritorio y la pequeña televisión en una balda del armario. No es que tuviera muchas joyas, pero la cajita de teca que contenía sus pendientes, pulseras y un par de collares permanecía sobre el tocador, así como su iPod. Buscó en el último cajón de su escritorio, segura de que su talonario de cheques y su pasaporte estarían entre sus jerséis, que estaban perfectamente doblados, como siempre los dejaba. Todo se encontraba tal y como lo había dejado el viernes por la mañana.
Se sentó en el colchón, preguntándose por qué aparentemente no habían robado nada, y entonces dio con la respuesta: no se habían llevado nada porque la única cosa que buscaba el asaltante estaba en su armario del laboratorio de fotografía de la universidad, incluidas las fotos, porque Laurel había querido guardarlo todo junto. De repente, la forma en la que Terrance Leckbruge había intentando retenerla en el bar le resultó siniestra, pues en realidad lo era. Mientras habían estado juntos en el centro, Leckbruge sabía que alguien se encontraba allanando su apartamento y había intentado que se quedara el mayor tiempo posible con él para que su compinche, quienquiera que fuese, pudiera apoderarse de los negativos y las fotos de Bobbie Crocker. Recordó cómo el abogado miraba constantemente el reloj e intentaba evitar que se marchara.
– ¿Laurel?
Alzó la vista y encontró a Talia en la puerta del apartamento.
– Alguien ha entrado en casa -le dijo todavía un poco aturdida-. Han estado revolviendo nuestro apartamento. Quieren las fotos de Bobbie Crocker.
Читать дальше