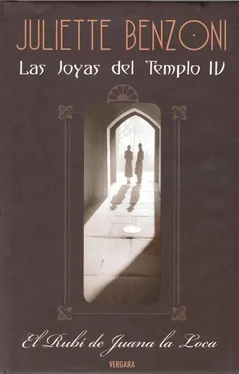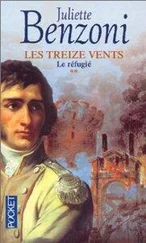Al caer la noche, mientras el tren circulaba hacia Innsbruck y el palacio Morosini se sumía en el sueño, Celina se cubrió la cabeza con un pañuelo negro ante la mirada de su esposo, que fumaba un cigarrillo haciendo un solitario.
—¿No crees que es un poco tarde para salir? ¿Y si preguntan por ti?
—Dices que he ido a rezar.
—¿A San Polo?
—A San Polo, exacto. Es el apóstol de los paganos, y si alguien puede mover al arrepentimiento a la perdida que tenemos aquí es él. Y también tiene algo que ver con la curación de los ciegos.
Zaccaría levantó la vista de las cartas y sonrió a su mujer.
—Pues preséntale mis respetos.
10. La colección Kledermann
Cuando, una vez en Zúrich, vio los edificios propiedad del banquero, Morosini comprendió por qué a Lisa le gustaba tanto Venecia y las residencias de su abuela: eran palacios, desde luego, pero palacios construidos a escala humana y desprovistos de gigantismo. El banco era un verdadero templo neorrenacentista con columnas corintias y cariátides; en cuanto a la vivienda privada, estaba a orillas del lago, en lo que llamaban la Goldküste (la orilla dorada), y era un inmenso palacio «de estilo italiano» bastante parecido a la villa Serbelloni, en el lago de Como, pero con más ornamentos. Era fastuoso, bastante apabullante, y hacía falta la gran avidez de esplendor de la ex Dianora Vendramin para encontrarse a gusto allí. Incluso habría resultado un poco ridículo de no ser por el admirable parque animado por fuentes que descendían hasta las aguas cristalinas del lago y por el magnífico marco de montañas nevadas. Sea como fuere, Morosini, pese a ser príncipe, cuando al caer la noche vio el monumento, pensó que no le gustaría nada vivir allí dentro. Previamente, el banquero lo había dejado en su hotel y le había aconsejado que descansara un poco antes de ir a su casa a cenar.
—Estaremos solos —precisó—. Mi mujer ha ido a París para elegir el vestido que llevará el día de su… trigésimo cumpleaños.
Morosini se limitó a sonreír mientras realizaba un rápido cálculo: el día que conoció a Dianora, la Nochebuena de 1913, él tenía treinta años y ella, que se había quedado viuda a los veintiuno, contaba veinticuatro, lo que daba, si no había ningún error en los datos, una cifra de treinta y cinco en el año 1924.
—Yo creía —dijo al final; sonriendo— que una mujer bonita nunca confesaba su edad.
—Bueno, mi esposa no es como las demás. Además, también celebramos nuestro séptimo aniversario de bodas. De ahí mi deseo de dar al acontecimiento un esplendor especial.
Al llegar al hotel —un edificio de estilo dieciochesco con magníficos jardines—, Aldo tuvo la sorpresa de encontrar un telegrama de Adalbert:
Espérame. Llegaré a Zúrich el 23 por la noche.
O sea, que el arqueólogo estaría allí al día siguiente. Sabiendo por experiencia que las cosas nunca eran fáciles cuando había un vestigio del pectoral a la vista, se alegró. Más aún teniendo en cuenta que desde hacía algún tiempo hablaban mucho de la ciudad suiza más importante. Además de ser la base financiera de Simón Aronov, y allí era donde el viejo Solmanski había escapado de la vigilancia de Romuald, allí era donde parecía tener una residencia, al igual que el propio Simón, y allí era también donde Wong había pedido que lo llevaran… Y como la adquisición de Kledermann tenía todas las posibilidades de ser la joya encontrada en la tumba de Julio, cabía esperar un futuro próximo muy agitado.
Hacia las ocho, el reluciente Rolls del banquero, conducido por un chófer de unas maneras irreprochables, dejaba a Morosini delante de la escalinata donde un lacayo lo recibió bajo un gran paraguas. Desde última hora de la tarde caían auténticas trombas de agua sobre la región, inundando el paisaje. Escoltado de esta suerte, el invitado llegó ante un mayordomo de un envaramiento absolutamente británico, lo que no le impedía ser sin lugar a dudas nativo de los Cantones. Se notaba por su estatura excepcional y por la anchura de su cuello.
Tras haberle dado el abrigo a un sirviente, Aldo siguió al imponente personaje por la vasta escalera de piedra después de haber sido informado de que el señor esperaba al príncipe en su gabinete de trabajo.
Cuando Morosini entró, el banquero estaba leyendo un periódico que le mostró inmediatamente con expresión preocupada:
—¡Mire! Es el hombre que me vendió el rubí. Está muerto…
El artículo, acompañado de una foto bastante mala, anunciaba que habían sacado del lago el cadáver de un americano de origen italiano, Giuseppe Saroni, buscado por la policía de Nueva York. Lo habían estrangulado y arrojado al agua después de haberlo torturado. Seguía una descripción que acabó de despejar las últimas dudas de Aldo, si es que todavía le quedaba alguna: respondía exactamente a las características del hombre de las gafas negras.
—¿Está seguro de que es él? —preguntó a Kledermann, devolviéndole el periódico.
—Absolutamente seguro. Además, ése es el nombre que él me dio.
—¿Cómo pagó? ¿Con un cheque?
—Claro. Pero ahora estoy un poco preocupado, porque empiezo a preguntarme si no será una joya robada. Si fuera así y encuentran mi cheque, puedo tener problemas.
—Es posible. En cuanto a lo del robo, puede estar seguro. El rubí se lo quitaron de las manos al rabino Liwa hace tres meses en la sinagoga Vieja-Nueva de Praga. El ladrón huyó después de haberme alojado una bala a medio centímetro del corazón. El gran rabino Jehuda Liwa también resultó herido, pero no de gravedad.
—Es increíble. ¿Qué hacía usted en esa sinagoga?
—En el transcurso de su larga historia, el rubí perteneció al pueblo judío y fue objeto de una maldición. El gran rabino de Bohemia debía liberarlo del anatema. Pero no le dio tiempo; ese miserable disparó, huyó, y fue imposible encontrarlo.
—Pero…, en ese caso, ¿el rubí es suyo?
—No exactamente. Yo lo buscaba para un cliente y lo había encontrado en un castillo cerca de la frontera austríaca.
—¿Cómo puede estar seguro de que se trata del mismo? Al fin y al cabo, no es el único rubí cabujón.
—Lo más sencillo es que me lo enseñe. Supongo que confiará suficientemente en mi palabra para no ponerla en duda.
—Desde luego… Se lo enseñaré, pero primero vayamos a cenar. Debe de saber por su cocinera que un soufflé no espera. En la mesa me contará su aventura.
El mayordomo acababa de anunciar que el señor estaba servido. Mientras bajaba la escalera con su anfitrión, que hablaba de caza, Aldo iba pensando en cómo presentaría la historia. Mencionar el pectoral, aunque fuera de pasada, estaba descartado. Y también su aventura sevillana, y las extrañas horas vividas junto a Jehuda Liwa. En realidad, iba a tener que hacer buenos recortes aquí y allá, pues seguramente el banquero zuriqués no creía en nada relacionado, de cerca o de lejos, con lo fantástico, el esoterismo y las apariciones. Como buen coleccionista de joyas, debía de conocer las tradiciones maléficas vinculadas a algunas de ellas, claro está, pero ¿hasta qué punto era permeable a lo que el común de los mortales consideraba leyendas? Eso es lo que había que descubrir.
El soufflé estaba en su punto y Kledermann, que debía de sentir un gran respeto por su cocinero, sólo abrió la boca para degustarlo mientras hubo algo en los platos. Pero, cuando los sirvientes los hubieron retirado, vació de un trago su copa, llena de un delicioso vino de Neuchâtel, y abrió el fuego.
—Si no he entendido mal, me disputa la propiedad del rubí.
—De hecho, no, puesto que usted lo ha comprado de buena fe, pero moralmente sí. Sólo se me ocurre una solución: me dice cuánto ha pagado por él y yo se lo doy.
Читать дальше