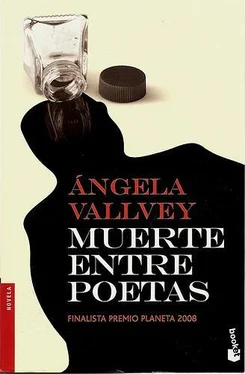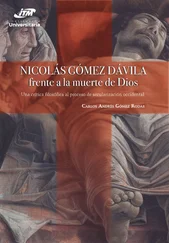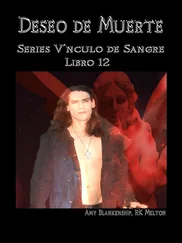– Lo que no entiendo es por qué venía él a este encuentro y no Eugenio Vitale, que me parece más importante. O por qué no ha venido Vitale, en cualquier caso.
– Ah, bueno… Vitale estaba invitado, el primero de todos, pero se disculpó con los de la organización del ministerio, y con Agustina. No podía venir, según parece.
– ¿Por…?
– Porque está resfriado. Vaya, lo siento.
– Veremos qué pasa con el funeral de Fabio -musitó Fernando, distraído-. Como tienen que hacerle la autopsia y todo eso, no lo enterrarán hasta dentro de cuatro o cinco días. Para entonces ya habremos salido de aquí.
– Será en Madrid, imagino…
– Sí, en Madrid. Yo no pienso asistir, aunque sienta tentaciones: así me aseguraría de que lo entierran de verdad y de que cierran bien la lápida. -El hombre mayor dio un manotazo al aire, ahuyentando algún pensamiento inoportuno-. El caso es que Fabio se enamoraba de una mujer, vivía con ella un año de arrebato lírico y lúbrico, escribía un libro dedicado a su amor y luego se enfriaba de golpe y se entregaba con igual fogosidad al desamor, del que obtenía otro libro, evidentemente, muchos de ellos premiados por todo lo alto. Ya sabes cómo va esto de los premios, al menos, la mayoría de ellos. En los premios de poesía las leyes del mercado ni pinchan ni cortan. Y no es que yo defienda las leyes del mercado, que pueden ser, y habitualmente son, despiadadas como un lobo de la tundra asiático, pero… al menos suponen la presencia de algún tipo de ley. Él ganó todos aquellos premios a los que se presentó. Los que otorgaban esos galardones, los patrocinadores o el jurado, o bien le temían, o bien le debían un favor. Porque, a lo largo de su vida, Fabio igualmente hizo muchos favores, que se cobraba con toda puntualidad… -Fernando pensó mientras se rascaba la mejilla-. Así que quizás no deberíamos llamarlos «favores» exactamente.
– ¿Cuántas relaciones, más o menos estables, habrá tenido? -quiso saber Nacho.
– ¡Ufff…! Muchas, querido. La última de ellas, la pobre Cri s-ti- na O- ller , y ya has visto la cara que se le ha quedado. Muchas. Más de las que tú podrías soñar, a pesar de que eres bastante más alto, más fuerte y más atractivo que él. Y mejor poeta, dónde va a parar… Al menos tú eres original, no un puro pastiche. Él, sencillamente, no era poeta. Aunque creo que era bastante culto, y que amaba la poesía casi tanto como a sí mismo. Sí… Supongo que porque con ella alimentaba su vanidad. Su vanidad era un gorrino de cuyo engorde se ocupó metódicamente durante toda su vida.
– Eso es algo que no entiendo, su éxito con las mujeres. Por las fotos que he visto de él, no era un hombre, digamos, agraciado. Quizás las seducía con su labia, o con sus poemas.
– Bueno, de joven tenía cierto encanto. Era bajito, claro, pero en aquella época casi todos éramos bajitos; yo un poco más alto que la media, pero… Eso es algo que se explica fácilmente si tenemos en cuenta que nacimos en los años cuarenta del pasado siglo. Tiempos de escasez. En Europa se libraba una guerra, y en España una posguerra de estraperlo y hambre. En el año 68, como te decía antes, Fabio no estaba mal. Yo me enamoré de él, ya lo has oído, y aunque él nunca fue homosexual, o al menos se ha ido a la tumba convencido de no serlo, me siguió el juego como si lo fuera. Si quieres te lo puedo explicar, te puedo contar cómo fue aquello…
EL VIAJE DEL HOMBRE DE ACCIÓN. MADRID. 1968
No he oficiado nunca en los altares del odio,
he creído siempre que Dios, lo bello y el amanecer
pueden unir a los hombres. Soy un
criollo que quiere ser bueno y querendón,
bueno y poeta, es decir, poeta bueno.
JOSÉ LEZAMA LIMA, Paradiso
Fernando Sierra siempre había deseado tener un reloj Citizen de correa metálica inoxidable, con sistema exclusivo Parashock . El reloj de los expertos en kárate, capaces de partir un ladrillo en dos con la mano. Y con el reloj puesto. Automático, con calendario. Calidad máxima a precio razonable, según el principio japonés. Los relojes Citizen, o al menos eso decía la publicidad, eran los preferidos por los hombres de acción de todo el mundo. Y, por si fuera poco, tenían dos años de garantía de fábrica.
Fue lo primero que hizo cuando llegó a Madrid, procedente de su pueblo: comprarse el reloj de sus sueños. Hasta la fecha, apenas había salido del lugar donde nació.
Su padre era militar, y estaba destinado en Melilla. Apenas había vivido con él y con su madre. Cuando Fernando nació, a veces las cosas se hacían así. Su madre se casó con su padre, un teniente de infantería con un espeso bigote negro y cara de animal arborícola, de maki volador de Borneo. Su madre era bastante parecida a su padre, pero sin bigote (la mayor parte del tiempo). Una vez casada, no quiso abandonar su pueblo -una población perdida en medio de los montes, a treinta y cuatro largos y difíciles kilómetros del sitio habitado más cercano, donde vivía en la casa en que había nacido y en la que también pensaba morir-, y su padre tuvo que hacer frente en solitario a su destino africano (sólo pasaba con la familia unas cuantas semanas al año; el resto del tiempo vivía con la tropa en un acuartelamiento de Melilla). De alguna manera, se las arreglaron para tener un hijo, Fernando, que no se separó de su madre hasta los veintitrés años, después de que ella fue enterrada. Fernando aterrizó en la capital dispuesto a estudiar, a comerse el mundo y a comprarse un reloj con los menguados ahorros que su padre le había entregado, con renuencia, para hacer frente a los primeros gastos.
Aunque sus padres no fueran muy agraciados físicamente, Fernando era un chico bastante atractivo: el pelo rubio, igual que la paja a comienzos del verano, y los ojos del color del brandy Espléndido Garvey; bastante alto para la media de jóvenes de su edad, y con un cuerpo y unas facciones armoniosas, casi delicadas. La mayoría de sus primos tenían aspecto de sacacorchos, pero su madre decía que él había salido a su abuelo, un mozarrón vocinglero y alegre que trajo locas a todas las muchachas casaderas de la región en su época.
Fernando, sin embargo, no era muy mujeriego. En realidad, las mujeres no le gustaban, pero no quería contrariar a su madre, por eso, cuando la mujer le hablaba del parecido con su abuelo, el conquistador local, sonreía disciplinadamente y ponía punto en boca. Hubiese preferido limpiarse la lengua con Netol antes que confesar sus verdaderos sentimientos ante su progenitora.
Al acabar la escuela en su pueblo, su madre se resistió a dejarlo marchar fuera para ir a estudiar, a pesar de que había obtenido unas notas excelentes y que poseía una destacada habilidad con las lenguas: latín y griego, por ejemplo. Hasta que salió del pueblo, dedicó su tiempo a leer (poesía y novelas de la colección Libros Eternos para la Juventud, que compraba por correo: Robinson Crusoe , de Daniel Defoe; Mi amiga Flicka , de Mary O'Hara; Capitán Horacio Hornblower , de C. S. Forester; El despertar , de Marjorie Kinnan Rawlings…), a escribir poemas que no habría sido capaz de enseñar a nadie, so pena de morirse de vergüenza, y a estudiar por correspondencia. Hizo un curso de electrotecnia en Eratele, y otro de radio y televisión en la academia Afha, aunque descubrió que las cosas mecánicas no se le daban demasiado bien porque no acababan de gustarle. Él ansiaba emociones, más que problemas técnicos. Entonces comenzó a interesarse por los idiomas. Aprendió algo de japonés por el método Assimil, aunque no veía la utilidad de saber japonés a no ser que tuviera la suerte, poco probable, de encontrarse con algún ingeniero de la casa Citizen por los montes pelados que rodeaban su pueblo. Fernando era minucioso y atento, y seguía ordenadamente las indicaciones del método (discos microsurcos de 33 r. p. m. con la pronunciación, libros de vocabulario, cintas, cuadernos de ejercicios…). Con el inglés y el francés hizo avances de manera muy rápida; habiendo empezado por el japonés, esas dos lenguas le parecieron sencillas y asequibles, cosa de niños.
Читать дальше