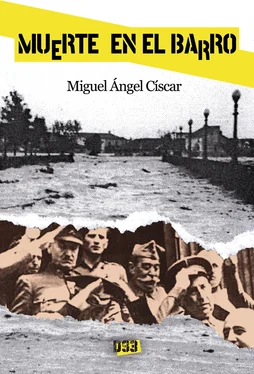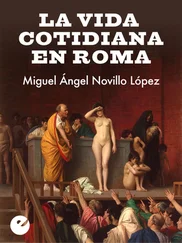Muerte en el barro
D93
Miguel Ángel Císcar Vilanova
Muerte en el barro
D93
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
© Miguel Ángel Císcar Vilanova (2019)
© Bunker Books S.L.
Cardenal Cisneros, 39 – 2º
15007 A Coruña
info@distrito93.com
www.distrito93.com
ISBN 978-84-17895-88-4
Depósito legal: CO 537-2020
Fotografía de cubierta: © Ana Císcar
Diseño de cubierta: © Distrito93/Priscilla Baidoc
Diseño y maquetación: Distrito93
Agradecimientos a Rubén Marín, Carlos
Cerdán Herrado, Maite Gomis, Alejandro
Díez, Gemma Edo Fleta, Ángeles Plazas,
Jorge Castaño, Gustavo Vila Castillo, Antonio
Moya, Beatriz Casanova, Marta Caballero,
Xavier Almenar Císcar, David Sala Buanes,
Ricardo Cano Congost.
A mis padres.
Para Reyes, Carles y Ana.
1
Domingo, 13 de octubre de 1957
La lluvia del pasado sábado había anegado las calles de Valencia, obligando a los viandantes a cobijarse resignados en bares y portales, pero esa tarde de domingo tan solo chispeaba y la ciudad se mostraba nostálgica y gris.
El parabrisas del fiat 1400 se llenó de diminutas gotas. El conductor subió la ventanilla para no salpicarse la americana y atisbó por el retrovisor el Renault 4 cv que vigilaban desde hacía horas y la oronda silueta de su compañero que se acercaba ocupando el ancho de la acera. Apuró el cigarrillo y lo aplastó impaciente en el cenicero. El gordo abrió la puerta del copiloto y se aposentó resoplando con la trinchera abotonada hasta el cuello. Cerró con un sonoro portazo y se enjugó la papada húmeda con el dorso de la mano.
—Ya podías haber esperado… —reprochó el conductor respirando el aliento a coñac de su colega.
—¿Y qué querías? ¿Qué me meara encima? Relájate y no empieces con tus gilipolleces.
A Miguel Planells le tocaba turno de noche. Por el ventanuco de la cocina oía repiquetear una llovizna mansa sobre el tejadillo de uralita. Dispuso en una bolsa de tela la fiambrera metálica con la cena y salió al salón-comedor. Enmarcadas por la luz amarillenta del plafón, su hermana Teresa planchaba la colada y su madre remataba las horas ojeando un número atrasado de Lecturas. Acababan de conectar la radio del aparador para escuchar Oyendo a Mario Lanza.
—Me voy a la faena.
—¡Qué desespero! Con todo lo que ha caído —lamentó la madre envuelta por la voz melodiosa del tenor—. A lo mejor con tanto corte de luz os mandan para casa.
—¡Ni lo sueñe! —dijo Teresa apilando las camisas recién planchadas—. Esos no cierran la fábrica hasta que a los obreros no les llegue el agua al cuello.
—Esté tranquila, madre. Esperadme y mañana desayunamos juntos.
Se despidió con media sonrisa al tiempo que un nuevo parte meteorológico interrumpía la programación musical de Radio Valencia. La voz engolada del locutor transmitía una inquietud creciente. Al parecer preocupaba la situación en el interior de la provincia, con el desbordamiento de los ríos y barrancos que bajaban desnortados hacia el mar. Miguel salió al descansillo con el chubasquero y el paraguas.
Pulsó a tientas el interruptor de la luz y resonó el tic-tac del temporizador. Bajó los tres pisos hasta el patio y vislumbró a través del cristal un suave sirimiri en los haces de luz de las farolas; abrió el paraguas de espaldas al arco medieval de medio punto, se subió las solapas y enfiló hacia la calle Baja. Caminaba raudo sobre el asfalto reluciente, la bolsa de la cena prieta en la cadera, ladeando el paraguas al cruzarse con un vecino que se resguardaba con un periódico sobre la cabeza. A la altura de la plaza del Árbol un apagón sumió al barrio en tinieblas. Tras el retumbe de un trueno arreció la lluvia y el golpeteo de los goterones. Volvió la luz y distinguió el Renault que lindaba con la plaza del Carmen, las ruedas sobre la acera, dejando el hueco justo para que cupiera otro vehículo por la estrecha calzada.
Mientras abría con premura la portezuela y se sentaba al volante no reparó en el fiat apostado en un lateral de la plaza. Tampoco vio al hombre obeso, con gabardina y sombrero de fieltro que avanzaba decidido hacia el auto. El tipo alcanzó el Renault y, apoyándose en el coche, tamborileó indolente con los nudillos en la luneta. Miguel se sobresaltó. Distinguió al otro lado del cristal una panza agrisada difuminada por el vaho.
Al bajar la ventanilla vislumbró fugazmente el cañón de una pistola y al instante el disparo atronó en el interior del vehículo. La bala atravesó la mandíbula y salió por la mejilla astillando el cristal lateral. El impacto desplazó el cuerpo de Miguel como un pelele. Con los ojos desorbitados de pánico, notó el regusto de la sangre y los dientes sueltos en la boca. Recostado sobre el asiento alzó el brazo implorando piedad. Un fogonazo y no sintió dolor cuando la bala atravesó la mano y penetró limpia en su frente.
El pistolero regresó con paso vivo al coche que esperaba al ralentí. El fiat arrancó veloz hacia la calle Padre Huérfanos, dejando a un lado el jardín enrejado de la Iglesia del Carmen y chirriando las ruedas al derrapar en Blanquerias. Bordearon a todo gas las Torres de Serrano, sorteando los escasos vehículos y al tranvía de la línea 5 que renqueaba hacia Gobierno civil chispeando bajo la maraña de cables.
Apenas repararon en el curso del río Turia que bajaba muy crecido. Imposible imaginar que unas horas más tarde arramblaría con todo, desbocado y rugiente, ocupando el cauce hasta sobrepasar los pretiles.
Un río oscuro, casi negro. Como sus turbios pensamientos.
2
Lunes, 21 de octubre de 1957
El inspector de 1ª Vicente Galán notaba la cicatriz del muslo acorchada y la tripa revuelta por los bocadillos rancios y el agua herrumbrosa de los camiones cuba. Al salir del retrete se recompuso frente al espejo deslustrado el faldón de la camisa, acomodó la pistolera bajo el brazo y se ajustó el nudo de la corbata. A sus 34 años las sienes ya empezaban a encanecer y el chirlo de su frente lucía más inflamado que de costumbre.
Había pasado una semana de la riada y seguían intentado, cierto que con escasa fortuna, añadir un poco de cordura en una ciudad arrasada por el fango y el desconcierto. La Jefatura Superior de Policía en la calle Samaniego había quedado completamente inundada y sus efectivos transferidos al Ayuntamiento. La comisaría de Ruzafa-Dehesa, más a resguardo, había soportado mejor el envite del agua. Los casos en curso de la Brigada de Investigación Criminal esperaron su turno en el fondo de un cajón y centraron sus esfuerzos en identificar cadáveres, informar a familias sobrecogidas por la tragedia y simular apoyo incondicional al ejército en todas sus ocurrencias. Hasta la fecha, veinticinco fallecidos habían sido identificados solo en la capital, una decena de cuerpos sin identidad se acumulaban en la morgue y todavía numerosos vecinos constaban como desaparecidos.
Esa mañana la mujer de la limpieza se afanaba en mantener decentes los aseos y despachos, pero los agentes no dejaban de esparcir el barro pegado a sus suelas.
—Dominga, lo siento, pero voy a tener que pisarte lo fregado.
—Pise, pise don Vicente… Total, uno más. Yo ya no puedo con esta locura —admitió taciturna apoyando la barbilla en el palo del mocho.
—Usted a su marcha, que aquí nadie le pide cuentas —repuso Galán pasando de puntillas por un lateral del pasillo.
Читать дальше