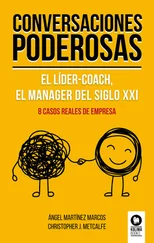El misterio Perling
© Del texto, el autor.
© De la edición, Ediciones Trébedes, 2020. Centro Comercial Buenavista, local 45, 45005 - Toledo.
Diseño de la portada: Ediciones Trébedes
Correctora: María Alcaide Escalonilla
www.edicionestrebedes.com
info@edicionestrebedes.com
ISBN: 978-84-122679-1-4
ISBN del libro impreso: 978-84-122679-0-7
Edita: Ediciones Trébedes
Imprime: Publicep S.L.
Printed in Spain. Impreso en España.
Este escrito ha sido registrado como Propiedad Intelectual de su autor, que autoriza la libre reproducción total o parcial de los textos, según la ley, siempre que se cite la fuente y se respete el contexto en que han sido publicados.
Miguel Ángel Martínez
El misterio Perling
Ediciones Trébedes

Contenido
La oficina de Correos 9
Cafetería Summum 17
Sobre el arte y la belleza 29
Carmen, la mujer misteriosa 51
La mirada 59
Un tipo raro 65
El club de los poetas vivos 69
Sobre el arte y la libertad 77
Carmen Sorpresa 99
Su espalda 105
El doctor Watson 107
Las contradicciones de Perling 115
Despedida 131
Las puertas se cierran 135
Entre dos aguas 139
Sangre en las almohadas 147
Funerales remotos 153
El misterio 157
La oficina de Correos
Entré en la oficina de Correos con la intención de mandar un ejemplar de mi último libro a un viejo amigo de Barcelona. No nos vemos mucho, pero tenemos la costumbre de enviarnos lo que vamos publicando y, con la excusa de intercambiarnos comentarios de las obras, mantenemos un trato que, de otra manera, se hubiera diluido en la distancia hace ya muchos años.
Yo acababa de publicar mi último libro, titulado El puente del agua, que era una novela de ambientación histórica pero con trama policial. Se desarrollaba en el Toletum romano, por lo que tuve bastante libertad para inventarme los personajes y gran parte del entramado histórico, porque no se conservan muchos datos concretos de esa época remota; con lo cual me evitaba la molestia de que los estudiosos de la época fueran sacándome las vergüenzas de mi ignorancia como historiador. El protagonista era Licinio Pompeio, un arquitecto romano que llegaba a Toledo para construir el acueducto que cruzaba por la escalofriante altura de 120 metros sobre el cauce del Tajo el agua potable que venía de la zona de Mazarambroz, desde el lugar que ocupa ahora la Academia de Infantería, hasta el Alcázar, que en aquellos tiempos ya cumplía la función de fortaleza. Sin embargo, los intereses de los aguadores de la ciudad, los enemigos del gobernador romano y los celos de una mujer siniestra, Antonia, que se sintió despreciada por el inteligente arquitecto, complicaron los trabajos del esforzado constructor y llegaron a comprometer su vida. No faltaban asesinatos, conspiraciones, pasiones, engaños, mentiras, traiciones, sangre, sexo y la lucha por la libertad y el progreso de unos ciudadanos explotados por el comercio del agua y por la tiranía de un ejército invasor. Un libro redondo, con todo lo que se necesita para triunfar en estos tiempos. La verdad es que estaba muy contento de mi obra y esperaba, como ya lo había esperado de todas mis obras anteriores, cosechar un éxito rotundo que me otorgara un merecido hueco en las vitrinas de la literatura. He de apuntar que, una vez más, eso no ocurrió. Pero en ese momento estaba seguro de mi éxito y me sentía muy contento, casi eufórico.
Por eso entré en la pequeña oficina de Correos como César regresando de las Galias: el pecho henchido, la cabeza alta, una imaginaria armadura brillando como una estrella reluciente y otra virtual corona de laurel ciñendo mis nunca bien ponderadas sienes que aún no daban signos de mi perdida juventud. Estaba a punto de proclamar un «Ave, amado pueblo y Senado de Roma» cuando volví súbitamente en mis cabales y saludé con un discreto «Buenos días» respondido por una indiferencia absoluta que inundaba la triste estancia.
Todos los mostradores estaban ocupados y dos señores mayores esperaban sentados su turno. Una pantalla sobre cada mostrador señalaba el último número. Fui a sacar mi papelito numerado a la máquina dispensadora, que se hallaba apoyada en la columna central en la mitad de la sala.
La oficina de Correos presentaba una estética peculiar que siempre me había llamado la atención. No faltaban vitrinas con los reclamos publicitarios de marketing de última generación, pero tampoco eran pocas las señales de un deterioro manifiesto en las paredes, las mamparas o los muebles del otro lado del mostrador. Un cuadro de la luz colgaba medio abierto como un perro ahorcado en la pared del fondo y la pantalla de uno de los ordenadores llevaba un filtro sujeto al monitor por una mugrosa cinta de embalar. En ese decorado decadente no desentonaba la máquina dispensadora de los billetes de los turnos. Inicialmente tenía dos botones, uno para recogidas y otro para envíos. Actualmente solo conservaba uno en uso, el otro había sido tapado con un cartón sobre el que habían dibujado a mano una flecha en ángulo recto que apuntaba hacia su compañero. Era como si en el parche de un pirata tuerto hubieran pintado una flecha para avisar del correcto funcionamiento del otro ojo. Tras unos instantes de análisis pulsé el botón superviviente, pero no pasó nada. Tuve que repetir empujando con empeño y, por fin, la ranura escupió un nuevo numerito: A035.
Llegados a ese punto esperé junto a la máquina a que llegara mi turno. Es de destacar que en la oficina de Correos el tiempo pasa más despacio que en el resto del universo, o así lo parece. Intenté hacer memoria sobre algo que recordaba vagamente: si Einstein había estado trabajando muchos años en una oficina de Correos o si era de patentes. La inspiración era manifiesta.
Entró una mujer, más o menos de mi edad, y se quedó mirando a un lado y a otro sin saber muy bien qué hacer. Traía en la mano un aviso de llegada de paquete. Se acercó a mi lado y miró con atención la máquina expendedora.
—Tiene que pulsar ahí para sacar el número de turno —le apunté educadamente.
—Muchas gracias —me sonrió con cortesía.
Intentó hacerlo, pero el número se resistía a salir.
—Tiene que apretar con fuerza, es una máquina un poco vieja.
Siguió mis instrucciones y la máquina escupió el papelito triangular. Ella me sonrió de nuevo.
—Es usted todo un experto.
En ese momento sonó un zumbido sordo. Mi turno, A035, aparecía en una de las pantallas. En el mostrador, una señora canosa amenazaba con volver a pulsar el botón que corría el turno. Me abalancé hacia el mostrador abandonando el protocolo de cortesía en el que se había iniciado la anterior conversación para pasar a otra muy distinta.
—Buenos días —empecé yo ante la mirada inquisitiva de la funcionaria que no era muy partidaria de repetir el mismo saludo a todo el mundo—, querría enviar este libro a Barcelona. Necesito un sobre acolchado para el envío.
La funcionaria observó un momento el tamaño del libro y, sin haber pronunciado palabra alguna, se alejó hacia unos armarios al otro lado de la oficina. Pensé por un momento que era sordomuda o quizá simplemente manifestaba un desprecio absoluto a mi persona. No era así, el armario contenía sobres acolchados de diversos tamaños. Sorda no era. Muda, aún era posible.
En el impasse no pude evitar fijarme en el mostrador de al lado, donde mi reciente amiga comenzaba a explicar al funcionario, que, por cierto, era mucho más amable que el cardo setero que me había tocado a mí en suerte, el motivo de su visita.
Читать дальше