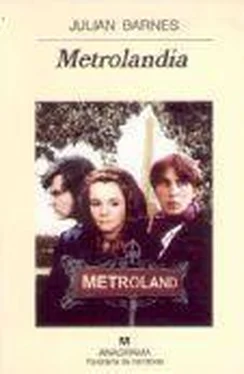Tout passe. L'art robuste
Seul a l'éternité.
En ese último verso de Emaux et Carnées todo estaba perfectamente claro para nosotros. Gautier era un héroe, en cierta forma, reconfortante. No se andaba por las ramas. Además, nos parecía un tipo duro, como un jugador de rugby bregado. Tuvo también muchísimas mujeres. Y decía las cosas de forma que las entendíamos sin recurrir a las notas a pie de página.
Les dieux eux-mêmes meurent.
Mais les vers souverains
Demeurent
Plus forts que les airains.
La fe en el arte fue inicialmente una medicina efectiva contra el arraigado dolor de la Gran M. Pero, entonces, alguien me informó del concepto de muerte planetaria. Te podías acostumbrar a la idea de la extinción personal si pensabas que el mundo continuaría para siempre, con generaciones de niños pasmados con la espalda apoyada en los respaldos de sus sillas, murmurando un ahogado bravo mientras tu obra ocupaba la pantalla de una computadora. Pero, entonces, alguien de sexto curso de ciencias me explicó a la hora de comer, que la tierra flotaba inexorablemente dirigiéndose a su estallido final. Esto me hizo cambiar de opinión sobre la solidez del arte. Elepés derritiéndose, las obras completas de Dickens quemándose a 451 grados Fahrenheit, Donatellos reblandeciéndose como los relojes de Dalí. A ver cómo se huye de esa guerra.
O de esta otra. Suponiendo, sólo suponiendo, que alguien descubra una cura contra la muerte. No tendría por qué ser, necesariamente, más improbable que la desintegración del átomo o el descubrimiento de las ondas de la radio. Pero sería un proceso muy largo, como el de la cura contra el cáncer. Y, por el momento, no es eso precisamente lo que los apremia. De modo que se puede estar absolutamente seguro de que si se averigua la forma de retrasar la muerte, será demasiado tarde para nosotros…
O de esta otra. Supongamos que tras nuestra muerte descubren la forma de reconstituirnos. ¿Qué pasaría si una vez desenterrados nos encontraran en un ya excesivo estado de putrefacción…? ¿O si nos hubiesen quemado en un horno crematorio y no encontrasen todas las cenizas…? ¿O si el Comité Estatal de Revivificación decide que no somos suficientemente importantes para ello…? ¿O si durante el proceso de resurrección sucede que una enfermera idiota, vencida por la trascendencia de su tarea, deja caer el frasco de contenido vital y las esperanzas se desvanecen para siempre…? ¿Qué pasaría si…?
Una vez, imbécil de mí, le pregunté a mi hermano si le asustaba la muerte.
– Es un poco pronto, me parece.
El era práctico, lógico, miope. Además tenía dieciocho años y estaba a punto de ir a la Universidad de Leeds para estudiar económicas.
– Pero ¿acaso no te ha preocupado nunca intentar averiguar lo que pasará después?
– Es bastante obvio lo que pasará. Kaput, finito, telón, «the end». -Se pasó la mano rápida y horizontalmente por delante de la garganta-. En todo caso, en estos momentos me interesa más el estudio de la petite mort.
Hizo una mueca, a sabiendas de que no le entendería, aunque se suponía que yo era el lingüista de la familia. No le entendí.
Debí de sobresaltarme, sin embargo, ante su gesto, porque luego me sonsacó, demostrando compasión, todos mis miedos cósmicos personales. Extrañamente no tenían ningún sentido para él, pese a que sólo leía ciencia-ficción y, por tanto, absorbía diariamente historias sobre vidas de larga duración, reencarnaciones, transustanciaciones y cosas por el estilo. Mi propia imaginación, atribulada y exquisita, no podía competir con semejantes fruslerías. Ni con la prosa ni con las ideas. O Nigel tenía una imaginación menos sensible, o entendía el final de su existencia de forma más firme y menos angustiada. Parecía que la vida fuese para él una transacción o un negocio. Era, aseguraba, un viaje en taxi muy divertido pero que, eventualmente, había que pagar. Un juego que no tendría sentido sin un silbato que indicara el final; una fruta que una vez madura ha cumplido su función y debe, necesariamente, caer del árbol. Metáforas muy fáciles y engañosas, me parecía a mí, si las comparaba con una visión de oscuridad total retrocediendo infinitamente.
El descubrimiento de mis miedos le proporcionó a Nigel un enorme placer. De vez en cuando levantaba la vista del número de la revista de ciencia-ficción que estuviera leyendo y, con una expresión de absoluta seriedad, me daba ánimos.
– Aguanta, chico. Si sobrevives hasta el año dos mil cincuenta y siete podrás experimentar la Renovación Corporal.
O algo como Transfusión de Tiempo, Estabilización Molecular, Almacén de Cerebros, entre una docena de cosas que, sospechaba yo, inventaba para meterse conmigo. Nunca se me ocurrió comprobar lo que me decía leyendo las revistas. Después de todo, podría haber un pequeño porcentaje de verdad en todo aquello; o si no, algo distinto que alimentara mi imaginación y mis temores.
A menudo pensaba en Nigel y me preguntaba por qué él parecía tenerlo todo mucho más claro. ¿Se debía a una mayor o menor inteligencia; mayor o menor imaginación; o simplemente a una personalidad más estable? ¿Era, quizá, meramente una cuestión de tiempo y energía: que cuanto más industrioso se es (y él siempre estaba haciendo algo, aunque sólo fuera leer revistillas) se vuelve uno menos melancólico?
Cuando me acosaban las dudas, al menos podía contar con Mary para sentirme mejor. Ella era siempre como un reconfortante tazón de caldo. El recuerdo favorito de mi hermana es el de verla arrodillada en el suelo llorando a moco tendido con una de sus trenzas perfectamente peinada y la otra deshecha: se le había roto la goma y no había ninguna otra en la casa. Se había visto forzada a escoger entre la horrorosa posibilidad de ponerse un lazo, cosa que odiaba porque le parecía cursi, o utilizar la goma que le quedaba para peinarse con una sola trenza por detrás.
Sus arrebatos de llanto eran una de las constantes de mi infancia. El perro tenía una astilla en la pata, ella no entendía el subjuntivo, una amiga suya del colegio conocía a alguien cuya tía había resultado ligeramente herida en un accidente de circulación, el índice de precios subía… cualquier cosa la hacía estallar. A pesar de todo levantaba el ánimo verla desgañitarse llorando, era una manera ruidosa de sentirse mejor. Una vez, cometí el error de preguntarle qué creía que sucedía después de la muerte. Me miró con esa mirada de ayúdame, suplicante y lloriqueante, que ponía a veces. No le di tiempo a abandonar la habitación. Yo mismo salí corriendo.
La vida a los dieciséis estaba estupendamente delimitada y equilibrada. Por un lado, la obligación del colegio, aborrecida y disfrutada. Por otro, la obligación del hogar, también aborrecida y disfrutada. Aparte de esto, había algo vago y maravilloso como el Paraíso celestial: la Vida con mayúscula. A veces sucedían cosas -como las vacaciones- que parecían anticipar la vida aunque, al final, siempre resultaban ser parte de lo que contaba como hogar.
Pero existía un punto de equilibrio en la oscilación entre casa y colegio. El viaje. Una hora y cuarto para ir y una hora y cuarto para volver. Una metamorfosis dos veces al día. En un sitio solías dar la impresión de ser limpio, aseado, trabajador, conservador, responsablemente inquisitivo, partidario de una justa división de la vida entre juegos y trabajo, y de no preocuparte por el sexo ni estar enfermizamente interesado por el arte: el orgullo -aunque, en general, no tanto como la alegría- de tus padres. En otro, salías del vagón como un golfo, arrastrando los zapatos, con la corbata de lado, mordiéndote neuróticamente las uñas, las manos diestras en la masturbación, la cartera por delante para ocultar una erección en receso, gritando merde y maricón y cojones y coñazo, perezoso pero con una sonrisa afectada y confidente, zalamero y solapado, desdeñoso con la autoridad, loco por el arte, emocionalmente homosexual por falta de elección y obsesionado con la idea de los campos nudistas.
Читать дальше