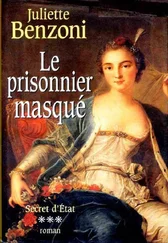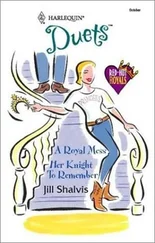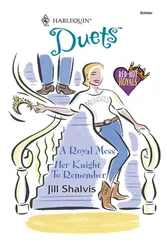El día del cumpleaños de Jean-Étienne Delacour, siguiendo las instrucciones de su nuera, Madame Amélie, se prepararon los siguientes platos: caldo de carne, la ternera con la que lo habían hecho, una liebre a la parrilla, pichón a la cazuela, verduras, queso y jaleas de frutas. Con un espíritu de civilidad desganada, Delacour consintió que le sirvieran un plato de caldo; incluso, en honor a la festividad, levantó hasta los labios una cucharada ceremonial, sopló con elegancia y volvió a bajarla, intacta. Cuando sirvieron la carne, hizo una señal a la criada, que le colocó delante, en dos platos distintos, una sola pera y un tajo de corteza arrancada de un árbol unos veinte minutos antes. Ninguno de los presentes -Charles, el hijo de Delacour; la nuera, el nieto, el sobrino, la mujer del sobrino, el cura, un granjero del vecindario y el viejo amigo de Delacour André Lagrange- hizo comentario alguno. Delacour, por su parte, dio muestras de urbanidad comiendo al mismo ritmo que los demás comensales: un cuarto de la pera mientras ellos daban cuenta de la carne, otro cuarto mientras despachaban la liebre, y así sucesivamente. Cuando sirvieron el queso, sacó una navaja, cortó en varios trozos la corteza de árbol y masticó cada trozo despacio, hasta deglutirlo. Más tarde, para propiciar el sueño, tomó una taza de leche, un poco de lechuga estofada y una manzana reineta. Su dormitorio estaba bien oreado y su almohada rellena de crines de caballo. Se cercioró de que las mantas no le pesaran sobre el pecho y de que sus pies se mantuvieran calientes. Al calzarse sobre las sienes el gorro de dormir de lino, Jean-Étienne meditó complacido sobre la insensatez de sus allegados.
Tenía sesenta y un años. En otro tiempo había sido glotón y jugador, una combinación que con frecuencia amenazaba con llevar la penuria a su casa. Allí donde se lanzasen dados o destapasen naipes, allí donde a uno o dos animales se los azuzara para que compitiesen en una carrera, para regocijo de los espectadores, allí estaba Delacour. Había ganado y perdido al faraón y al monte, al backgammon y al dominó, a la ruleta y al rojo y negro. Jugaba al tejo con un niño, se apostaba el caballo en una pelea de gallos, hacía solitarios de dos barajas con Madame V…, y con una sola cuando no encontraba rival o compañero.
Se decía que su gula había puesto fin a sus apuestas. Desde luego, en un hombre como él no había sitio para que las dos pasiones se expresaran plenamente. El momento de crisis se había producido cuando perdió en un santiamén, en una mano de piquet, un ganso cebado hasta días antes de matarlo, un ganso al que había alimentado con su propia mano y saboreado de antemano hasta los últimos menudillos. Pasó un tiempo dudando entre sus dos tentaciones, como el asno del refrán entre dos balas de heno; pero en lugar de morir de inanición, como el jumento indeciso, actuó como un auténtico jugador y dejó que una moneda al aire zanjara el asunto.
A partir de entonces se le infló tanto el estómago como la faltriquera, al mismo tiempo que se le sosegaban los nervios. Se daba banquetes de cardenal, como dicen los italianos. Disertaba acerca de las propiedades comestibles de cada alimento, desde las alcaparras hasta la becada; explicaba que el chalote había sido introducido en Francia por los cruzados al regresar de sus campañas, y el queso de Parma por Monsieur le Prince de Talleyrand. Cuando le servían una perdiz, le arrancaba las patas, daba a cada una un mordisco reflexivo, no crítico, y anunciaba sobre cuál de ellas la perdiz había tenido por costumbre apoyar su peso cuando dormía. También le daba a la botella. Si le ofrecían uvas de postre, las rechazaba con las siguientes palabras: «No suelo tomar el vino en forma de pastillas.»
La mujer de Delacour había aprobado la elección de su vicio, pues la glotonería tiene más posibilidades que el juego de retener a un hombre en casa. Pasaron los años y su silueta empezó a emular la de su marido. Vivieron una vida oronda y desahogada hasta que un día, reponiendo fuerzas a media tarde, en ausencia de su esposo, Madame Delacour murió asfixiada por un hueso de pollo. Jean-Etienne se maldijo a sí mismo por haber dejado a su mujer sin compañía; maldijo su propia gula, pues la de su mujer, cómplice de la suya, le había acarreado la muerte; y maldijo al destino, al azar, a lo que sea que gobierne nuestros días, por haber alojado el hueso de pollo en un ángulo tan homicida dentro de su garganta.
Cuando empezó a remitir su congoja inicial, aceptó hospedarse en la casa de Charles y Madame Amélie. Emprendió el estudio de las leyes, y a menudo se le veía absorto en los nueve códigos del reino. Se sabía de memoria el código rural y le consolaban sus certezas. Podía citar la legislación referente a los enjambres de abejas y la fabricación de abonos; conocía las penas por tocar las campanas de una iglesia durante una tormenta y por vender leche que hubiese estado en contacto con cazuelas de cobre; palabra por palabra, recitaba ordenanzas sobre la conducta de las amas de leche, el pasto de las cabras en los bosques y el entierro de animales encontrados muertos en la vía pública.
Por un tiempo persistió en su gula, como si al no hacerlo fuese desleal con el recuerdo de su cónyuge, pero aunque aún ponía el estómago en ello, no así su corazón. Lo que le indujo a abandonar su antigua pasión fue un bando municipal en el otoño de 18…: que, en aras de la higiene y el bienestar general, había que construir una casa de baños. Que un asunto de agua y jabón hubiese reducido a la moderación y la templanza a un hombre que había acogido la invención de un plato nuevo con las mismas alabanzas con que un astrónomo celebraría el descubrimiento de una nueva estrella inspiró burlas a unos y moralismos a otros. Pero Delacour nunca había hecho mucho caso de la opinión ajena.
La muerte de su mujer le reportó un legado pequeño. Madame Amélie propuso que quizá fuera un gesto prudente y cívico que su suegro invirtiera en la construcción de los baños. Con el fin de suscitar el interés, el municipio había concebido un proyecto basado en una idea italiana. La suma que debía reunirse se dividió en cuarenta partes iguales; todos los suscriptores tenían que ser mayores de cuarenta años. Se pagaría un interés anual del dos y medio por ciento, y a la muerte de un suscriptor el interés acumulado de su capital se dividiría entre los restantes. La simple aritmética propiciaba una sencilla tentación: el último inversor superviviente percibiría, a la muerte del titular número treinta y nueve, un interés anual equivalente a la suma de su aportación inicial. Los préstamos expirarían al fallecimiento del último suscriptor, y el capital sería devuelto a los herederos nombrados por los cuarenta inversores.
La primera vez que Madame Amélie mencionó el proyecto a su marido, él se mostró dubitativo:
– ¿No crees, querida, que podría despertar la antigua pasión de mi padre?
– Difícilmente se le puede llamar apuesta a algo en que no existe la posibilidad de perder.
– Eso es lo que afirman siempre todos los que apuestan.
Delacour aprobó la sugerencia de su nuera y siguió atentamente el curso de las suscripciones. A medida que aparecían nuevos inversores, apuntaba su nombre en una libreta y añadía su fecha de nacimiento y observaciones generales sobre su salud, aspecto y genealogía. Cuando un terrateniente quince años mayor que él se sumó al proyecto, Delacour se puso más contento que nunca desde la muerte de su mujer. Al cabo de unas semanas la lista quedó completa y él escribió a los otros treinta y nueve suscriptores diciéndoles que ya que todos se habían enrolado, por así decirlo, en el mismo regimiento, estaría bien que se reconociesen mediante un distintivo indumentario, como por ejemplo una cinta en la chaqueta. Propuso asimismo que todos los suscriptores -a punto estuvo de escribir «supervivientes»- celebraran una cena anual.
Читать дальше