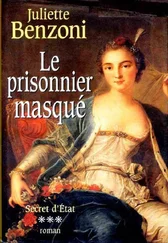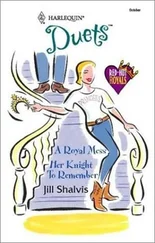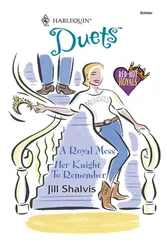Empecé a llevar caramelos a los conciertos. Se los ofrecía, a manera de multa in situ, a los infractores que estaban a mi alcance, y a los alejados durante el entreacto. No tuve mucho éxito, como era de esperar. Si le das a alguien un caramelo envuelto en mitad de un concierto, luego tienes que escuchar el ruido que hace al quitarle el papel. Y si se lo das sin papel, es muy improbable que se lo meta en la boca, ¿no?
Algunos ni siquiera comprendían mi ánimo ofensivo ni se lo tomaban como una represalia; pensaban que era un gesto amistoso. Y una noche paré a aquel chico cerca del bar, le puse la mano en el codo, pero no tan fuerte como para que el gesto resultase inequívoco. Se volvió, con su suéter negro de cuello vuelto, chaqueta de cuero, pelo rubio pinchudo, cara ancha y virtuosa. Sueco, quizá; danés, tal vez finlandés. Miró lo que yo le tendía.
– Mi madre siempre me dice que no acepte caramelos de un caballero amable -dijo, con una sonrisa.
– Estabas tosiendo -respondí, débilmente incapaz de parecer enfadado.
– Gracias. -Cogió el caramelo por el extremo de papel y lo desprendió con suavidad de mis dedos-. ¿Te apetece beber algo?
No, no me apetecía. ¿Por qué no? Por la razón de la que no hablamos. Yo estaba en aquella escalera lateral que baja del nivel 2A. Andrew había ido a hacer pis y yo me puse a hablar con aquel chico. Creí que disponía de más tiempo. Estábamos intercambiando números cuando me volví y vi a Andrew observando. Difícilmente habría podido yo fingir que estaba comprando un coche de segunda mano. O que era la primera vez. O que…, cualquier cosa, en realidad. No nos quedamos a la segunda parte (Mahler 4) y el resto de la velada fue largo y penoso. Y fue la última vez que Andrew me acompañó a un concierto. También dejó de apetecerle dormir en mi cama. Dijo que todavía (probablemente) me quería, que (probablemente) seguiría viviendo conmigo, pero que ya no le apetecía volver a follar conmigo. Y más tarde dijo que tampoco volvería a tener ganas de hacer algo a mitad de camino de follar, muchísimas gracias. Quizá piensen que esto me impulsaría a decir sí, por favor, me apetece beber algo, a la cara sonriente y angelical del sueco, finlandés o lo que fuera. Pero se equivocan. No, no quería, gracias, no.
Es difícil acertar, ¿verdad? Y debe de ocurrirles lo mismo a los intérpretes. Si no hacen caso de los bastardos bronquíticos de ahí, se exponen a dar la impresión de que están tan enfrascados en la música que, oiga, tosa cuanto quiera, que ellos no se enteran. Pero si tratan de imponer su autoridad… He visto a Brendel levantar las manos del teclado en mitad de una sonata de Beethoven y dirigir una mirada fija en la dirección aproximada del infractor. Pero el cretino seguramente no se entera de que le están reprendiendo, mientras que los demás empezamos a inquietarnos por si a Brendel le han distraído o no.
Opté por otra táctica. La del caramelo era como un gesto ambiguo del ciclista al conductor: sí, muy agradecido por pasarte de un carril al otro, al fin y al cabo estaba pensando en frenar en seco y sufrir un ataque cardíaco. Nada de eso. Quizá fuese el momento de empezar a aporrearles un poco el techo.
Permítanme que les explique que poseo un físico razonablemente sólido: dos decenios en el gimnasio no me han hecho ningún daño; comparado con el raquítico espectador de conciertos yo podría ser un camionero. Además, llevaba un traje azul oscuro de una tela gruesa, una especie de sarga; camisa blanca, corbata azul oscuro sin estampados y en la solapa una insignia con un escudo heráldico. Elegí adrede este efecto. Un facineroso podría haberme confundido con un acomodador. Por último me trasladé de la platea a los palcos. Es el sector que flanquea el lado del auditorio: desde allí puedes seguir al director y vigilar la platea y la mitad delantera del patio de butacas. Este acomodador no repartía caramelos. Aguardaba al entreacto y luego seguía al infractor -con la mayor discreción posible- hasta el bar o una de esas zonas no diferenciadas, con vistas de pantalla grande al serpenteo del Támesis.
– Perdone, señor, pero ¿es usted consciente del nivel de decibelios de la tos no sofocada? -Me miraban bastante nerviosos, al procurar yo que mi voz tampoco sonase amortiguada-. Unos ochenta y cinco, se calcula -proseguía-. Un fortissimo de trompeta tiene más o menos los mismos. -Aprendí enseguida a no darles la oportunidad de explicar de dónde habían sacado aquella garganta repulsiva, y que no volverían a hacerlo, o lo que fuera-. Así que gracias, señor, le agradeceríamos…
Y cuando me iba, esa primera persona del plural obraba como una confirmación de mi rango cuasi oficial.
Con las mujeres no hacía lo mismo. Como puntualizó Andrew, hay una distinción necesaria entre «cabronazo» y «puta puerca». Y a menudo existía el problema del marido o acompañante masculino, en quienes podrían despertar reminiscencias de la época en que las cavernas estaban pintarrajeadas con bisontes rojizos de elegante factura.
– Comprendemos su tos, señora -le decía, en voz baja, casi médica-, pero al director y a la orquesta les resulta muy engorrosa.
Esto era incluso más ofensivo, si se paraban a pensarlo; era más como doblar de un golpe el espejo retrovisor que como aporrear el techo.
Pero yo también quería hacer esto último. Quería ser ofensivo. Me parecía justo. De modo que desarrollé diversas tácticas de insulto. Por ejemplo, identificaba al infractor, le seguía en el descanso (estadísticamente solía ser un tío) hasta donde estaba tomando un café o media pinta de cerveza, y le preguntaba, de ese modo que los terapeutas llaman no agresivo:
– Disculpe, pero ¿le gusta el arte? ¿Va a museos y galerías?
Por lo general, esta pregunta suscitaba una respuesta afirmativa, aunque teñida de suspicacia. ¿Tendría yo una tablilla y un cuestionario escondidos? Así que me apresuraba a formular la siguiente:
– ¿Y cuál diría que es su cuadro favorito? ¿O uno de sus predilectos?
A la gente le gusta que le pregunten esto, y puede que me recompensen con El carro de heno, La Venus del espejo, Los nenúfares de Monet o algo por el estilo.
– Pues imagínese esto -le decía, muy educado y alegre-. Usted está parado delante de La Venus del espejo y yo estoy a su lado, y mientras usted contempla ese cuadro famosísimo que ama más que a nada en el mundo, yo empiezo a lanzar escupitajos que manchan de saliva fragmentos del lienzo. No sólo lo hago una vez, sino varias. ¿Qué le parecería a usted?
Mantengo mi tono de hombre razonable, sin tablilla alguna en la mano.
Las respuestas varían entre determinadas propuestas de acción y reflexión, como «Llamaría a los vigilantes» y «Pensaría que era usted un chalado».
– Exactamente -contesto, acercándome un poco-. Pues entonces no -y aquí les doy a veces un empujoncito con los dedos en el hombro o en el pecho, un empellón un poquito más fuerte de lo que se esperan-, no tosa en mitad de Mozart. Es como escupir a La Venus del espejo.
La mayoría se acoquinan al llegar a este punto, y unos cuantos tienen la decencia de reaccionar como si les hubieran pillando robando en una tienda. Uno o dos dicen: «¿Quién se ha creído que es?» A lo cual respondo: «Simplemente alguien que ha pagado una butaca, como usted.»
Obsérvese que nunca afirmo que soy un empleado. Y añado: «Y le estaré vigilando.»
Algunos mienten. «Es la fiebre del heno», dicen, y yo replico: «Se ha traído el heno, ¿eh?» Uno con pinta de estudiante alegó que se había equivocado de tempo: «Pensé que conocía la pieza. Pensé que venía un crescendo súbito, no un diminuendo.»
Читать дальше