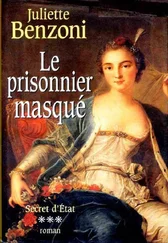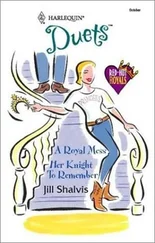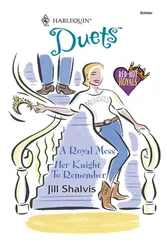– Eso es porque has adquirido alguna riqueza y alguna filosofía.
– No, se debe a que juzgo la mente y el carácter, más que el rango social. El cura es un compañero agradable, pero un teólogo insensato; mi hijo es honesto, pero aburrido. Fíjate en que no afirmo que este cambio de talante sea meritorio. Es simplemente algo que me ha ocurrido.
– ¿Y el deleite carnal?
Delacour suspiró y movió la cabeza.
– Cuando era un muchacho, en mis años del ejército, antes de conocer a mi difunta esposa, me conformaba de un modo natural con la clase de mujeres que se muestran accesibles. Nada en aquellas experiencias de mi juventud me enseñó la posibilidad de que el deleite carnal pudiese generar sentimientos de amor. Me imaginaba…, no, estaba seguro de que siempre era al revés.
– ¿Y cómo se llama ella?
– El enjambre de abejas -contestó Delacour-. Como sabes, la ley es clara. Siempre que el dueño siga a sus abejas cuando se enjambran, tiene el derecho de reclamarlas y recuperar su posesión. Pero si no las ha seguido, el propietario del terreno en que se han posado tiene el título legal de propiedad. O bien, mira el caso de los conejos. Los que se trasladan de una madriguera a otra pasan a ser propiedad del hombre en cuyas tierras está situada la segunda madriguera, a menos que los haya conducido hacia allí por medios fraudulentos o artificios. En el caso de los pichones y las palomas, si vuelan a una tierra comunal, pertenecen a quien los mate. Si vuelan a otro palomar, pertenecen al dueño del mismo, siempre que no los haya atraído mediante fraude o artificio.
– Me he perdido totalmente -dijo Lagrange, mirándole con benevolencia, habituado a estas divagaciones de su amigo.
– Quiero decir que adoptamos todas las certezas que podemos. Pero ¿quién puede prever cuándo van a enjambrarse las abejas? ¿Quién puede prever adónde volará la paloma o cuándo se cansará el conejo de su madriguera?
– ¿Y cómo se llama ella?
– Jeanne. Es una criada de los baños.
– Jeanne, la criada de los baños?
Todo el mundo tenía a Lagrange por un hombre apacible. Ahora se levantó rápidamente, empujando la silla hacia atrás. El ruido recordó a Delacour su época en el ejército, de desafíos súbitos y muebles rotos.
– ¿La conoces?
– ¿A Jeanne, la criada de los baños? Sí. Y tienes que renunciar a ella.
Delacour no comprendió. Es decir, entendió las palabras, pero no su motivo ni su propósito.
– ¿Quién puede prever adónde volará la paloma? -repitió, complacido con esta formulación.
Lagrange, inclinado sobre él, con los nudillos en la mesa, casi parecía temblar. Delacour nunca había visto a su amigo tan serio ni tan furioso.
– En nombre de nuestra amistad tienes que renunciar a ella -repitió.
– No me has estado escuchando. -Delacour se recostó en su silla y se colocó a distancia de la cara de su amigo-. Al principio fue una simple cuestión de higiene. Yo insistía en que la chica fuese dócil. No quería caricias a cambio; las rechazaba. No le hacía mucho caso. Y sin embargo, y a pesar de todo esto, he llegado a amarla. ¿Quién puede prever…?
– Te he estado escuchando, y, en el nombre de nuestra amistad, insisto.
Delacour meditó la petición. No era una petición, sino una exigencia. Había vuelto de repente a la mesa de juego y afrontaba a un adversario que, sin ninguna razón evidente, había subido diez veces su apuesta. En momentos así, evaluando el abanico inexpresivo en las manos de su contrincante, Delacour confiaba siempre en su instinto, no en el cálculo.
– No -contestó, como si se marcara un farol.
Lagrange se marchó.
Delacour dio un sorbo de su vaso de agua y repasó con calma los envites. Los redujo a dos: desaprobación o celos. Descartó el primero: Lagrange siempre había sido un observador de la conducta humana, no un moralista que condenase sus extravagancias. Así que debían de ser celos. ¿De la propia chica o de lo que ella representaba y exhibía: salud, longevidad, victoria? Ciertamente, la suscripción generaba un comportamiento extraño de los inversores. Lagrange se había sobreexcitado y se había ido como un enjambre de abejas. Bueno, Delacour no lo seguiría. Que aterrizase donde le viniera en gana.
Continuó con su rutina cotidiana. No mencionó a nadie la deserción de Lagrange, y en todo momento esperaba su reaparición en el café. Echaba de menos las conversaciones que mantenían, o por lo menos la compañía atenta de su amigo; pero poco a poco se resignó a su pérdida. Empezó a visitar a Jeanne con más frecuencia. Ella no se opuso, y le escuchaba cuando le hablaba de cuestiones jurídicas que ella rara vez entendía. Advertida previamente de que las expresiones de afecto eran impertinentes, siguió siendo callada y manejable, aunque no pudo por menos de notar que las caricias de Delacour eran más tiernas. Un día le informó de que estaba embarazada.
– Veinticinco francos -contestó él, automáticamente. Ella declaró que no le estaba pidiendo dinero. Él se disculpó -tenía el pensamiento en otra parte- y le preguntó si el hijo era de él. Al oír la respuesta afirmativa -o, más exactamente, el tono en que la dijo, en el cual no había rastro de la vehemencia con que se dice una mentira- se ofreció a entregar el hijo a una nodriza y a fijarle una asignación. Se guardó para sus adentros el amor sorprendente que había empezado a sentir por Jeanne. A su modo de ver, en realidad no era asunto de ella; le concernía a él, no a ella, y también pensaba que si tuviera que expresar lo que sentía quizá lo perdiera o lo complicase de una forma indeseada. Le dio a entender a Jeanne que podía confiar en él; con eso bastaba. Por lo demás, Delacour disfrutaba de su amor como si fuera una cuestión privada.
Había sido un error confesárselo a Lagrange; sin duda también lo sería decírselo a cualquier otra persona.
Unos meses después, Lagrange se convirtió en el miembro fallecido número treinta y seis de la tontina. Como Delacour no le había hablado a nadie de su disputa con él, se sintió obligado a asistir al entierro. Cuando bajaban el féretro, le comentó a Madame Amélie: «No se cuidó todo lo que hubiera debido.» Al levantar los ojos vio a Jeanne de pie, con el vestido abultado, al fondo de un grupo de dolientes, al otro lado de la sepultura.
La ley relativa a las nodrizas era, en opinión de Delacour, ineficaz. La declaración del 29 de enero de 1715 era muy clara: se prohibía a las amas de leche amamantar a dos lactantes al mismo tiempo, so pena de cárcel para la mujer y una multa de 50 francos para su marido; estaban obligadas a declarar el embarazo en cuanto llegaba al segundo mes; se les prohibía asimismo devolver a bebés a la casa de los padres, incluso en casos de impago, y tenían la obligación de seguir prestando el servicio y de ser reembolsadas más tarde por el tribunal de la policía. Pero todo el mundo sabía que aquellas mujeres no eran siempre de fiar. Pactaban acuerdos sobre otros bebés; mentían sobre el progreso de su embarazo, y si había un conflicto acerca del pago entre los padres y la nodriza, el niño muchas veces no sobrevivía una semana. Quizá debiera consentir que Jeanne amamantara al bebé, porque al fin y al cabo era lo que ella quería.
En su encuentro siguiente, Delacour expresó su sorpresa por la presencia de Jeanne en el entierro. Que él supiera, Lagrange jamás había ejercido su derecho a utilizar los baños municipales.
– Era mi padre -contestó ella.
De paternidad y filiación, pensó él. Decreto de 23 de marzo de 1803, promulgado el 2 de abril. Capítulos uno, dos y tres.
– ¿Cómo? -fue lo único que acertó a decir.
– ¿Cómo? -repitió ella.
– Sí, ¿cómo?
– De la manera normal, estoy segura -contestó la chica.
Читать дальше