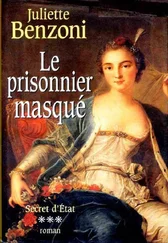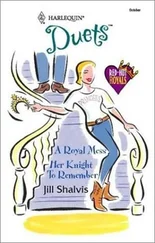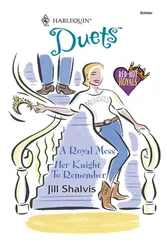– Muy rápido es eso -dijo Merrill.
– Vi a Steve el otro día.
– ¿Y?
– No anda bien.
– Es el corazón, ¿no?
– Y tiene un sobrepeso excesivo.
– Lo cual no ayuda mucho.
– ¿Crees que hay una relación entre el corazón y el corazón?
Merrill movió la cabeza, sonriendo. Era tan graciosa, Janice. Nunca sabías por dónde te iba a salir.
– No te sigo, Janice.
– Oh, ¿tú crees que se puede sufrir un ataque cardíaco por estar enamorado?
– No lo sé. -Reflexionó-. Pero sé otra cosa que te puede provocar un ataque cardíaco. -Janice la miró perpleja-. Nelson Rockefeller.
– ¿Qué tiene que ver él con este asunto?
– Murió de eso.
– ¿Cómo que murió de eso?
– Dijeron que estuvo trabajando hasta altas horas en un libro de arte. Pero yo no me lo creí ni por asomo.
Aguardó hasta que estuvo segura de que Janice lo había captado.
– La de cosas que sabes, Merrill. -Y las que yo sé, también.
– Sí, la de cosas que sé.
Janice empujó el desayuno para hacer sitio a sus codos. Medio cuenco de cereales y una tostada. Dos tazas de té. A su edad, los líquidos recorrían muy rápido su cuerpo. Miró a Merrill, su cara picuda y plana, su pelo poco convincente. Era una amiga. Y como era una amiga, Janice la protegería de lo que sabía sobre aquel marido horrible que había tenido. Menos mal que sólo se habían conocido de viudas; Bill habría detestado a Tom.
Sí, era una amiga. Y, sin embargo…, ¿era eso ser más que una aliada? Como habían sido las cosas al principio. Cuando eras niña, pensabas que tenías amigas, pero de hecho sólo tenías aliadas, personas a tu lado que te acompañaban hasta que eras una adulta. Después -como en su caso- te abandonaban y eras ya una adulta, y Bill, y los hijos, y la partida de los hijos, y la muerte de Bill. ¿Y después? Después necesitabas otra vez aliados, personas que te acompañaran hasta el final. Aliados que se acordaban de Munich, que se acordaban de las películas antiguas, que seguían siendo las mejores, aunque procurases que te gustaran las nuevas. Aliados que te ayudaban a entender la declaración de la renta y a abrir tarritos de mermelada. Aliados que se preocupaban tanto como tú por el dinero, aunque sospecharas que algunos de ellos tenían más de lo que confesaban.
– ¿Te has enterado de que han duplicado el depósito para Stanhope? -dijo Merrill.
– No, ¿cuánto es ahora?
– Mil al año. Antes eran quinientos.
– Bueno, es muy bonito. Pero las habitaciones son muy pequeñas.
– Como en todas partes.
– Y necesitaré dos dormitorios. Tengo que tener dos dormitorios.
– Todo el mundo necesita dos.
– Las habitaciones de Norton son grandes. Y está en el centro.
– Pero he oído que la otra gente es aburrida.
– Yo también.
– Wallingford no me gusta.
– A mí tampoco.
– Tendrá que ser Stanhope, quizá.
– Si duplican el depósito de buenas a primeras tienes que estar segura de que no doblarán los gastos nada más mudarte.
– Donde está Steve tienen un buen sistema. Te piden que claves un anuncio diciendo en qué puedes ayudar: por ejemplo, si puedes llevar a alguien al hospital, arreglar una estantería o rellenar una declaración de la renta.
– No es mala idea.
– Siempre que no te haga depender demasiado de los demás.
– Eso sí es mala idea.
– No me gusta Wallingford.
– A mí tampoco.
Se miraron armoniosamente.
– Camarero, ¿puede hacernos dos cuentas?
– Oh, la dividimos nosotras, Merrill.
– Pero yo he tomado el huevo.
– Ah, tonterías.
Janice le tendió un billete de diez dólares.
– ¿Llega con esto?
– Bueno, son doce, si vamos a medias.
La típica Merrill. La típica puñetera Merrill. Con el dinero que le dejó el sobón del campus. Mil dólares al año sólo por estar en la lista de espera es calderilla para ella. Y además del huevo se ha tomado el zumo. Pero Janice se limitó a abrir el bolso con un chasquido, sacó dos billetes de un dólar y dijo:
– Sí, vamos a medias.
«Bien, ya está, chico.» Su petate descansaba entre los asientos, el impermeable doblado a su lado. Billete, cartera, neceser, condones, lista de recados. La puñetera lista. Se puso una visera cuando el tren arrancó. A él no le molaba aquel rollo sensiblero: la ventanilla bajada, el pañuelo que ondea, los ojos enrojecidos. Tampoco se podía bajar ya la ventanilla, tenías que quedarte sentado en aquellos vagones de ganado con otros gilipollas de billete barato y mirar afuera por el cristal sellado. Y si miraba tampoco vería a Pamela. Estaría en el aparcamiento, puliendo los tapacubos con el bordillo de cemento al maniobrar con el Astra para acercarlo al chisme de la ranura para la ficha. Siempre se quejaba de que los tíos que diseñaban las barreras no se daban cuenta de que las mujeres tenían los brazos más cortos que los hombres. Él decía que eso no justificaba una pelotera con el bordillo, si no alcanzabas te apeabas y listo, mujer. Total, que ella estaría allí ahora, torturando una rueda como contribución personal a la batalla de sexos. Y ya estaba en el aparcamiento porque no quería ver cómo él la miraba desde el tren. Y él no la estaba mirando desde el tren porque ella insistió en añadir cosas a su puñetera lista de tareas en el puñetero último momento.
El queso Stilton de Paxton, como de costumbre. El surtido de hilos, agujas, cremalleras y botones, como de costumbre. Los aros de caucho para los termos, como de costumbre. Los polvos de Elizabeth Arden. Todo en orden, como de costumbre. Pero todos los años ella se acordaba de algo en el día D menos treinta segundos, algo concebido para que él saliera disparado al centro en busca de alguna tontería. Trae otro vaso para reponer el que se rompió; a saber, el que tú, el comandante Jacko Jackson, jubilado o, mejor dicho, otrora jubilado pero en la actualidad sometido a un consejo de guerra por la intendencia de las fuerzas armadas, rompiste de un modo intencional y alevoso después de haberte emborrachado con el líquido de hacer gárgaras. Inútil señalar que era uno de esos vasos que se habían agotado incluso antes de que los compráramos de segunda mano. Este año había sido: Vete al John Lewis grande de Oxford Street a ver si venden la parte de fuera del escurridor de ensalada, cuya grieta era un peligro mortal desde que se le cayó a fulano o mengano, porque la parte de dentro funciona bien todavía y puede que vendan la de fuera por separado. Y en el aparcamiento ella había agitado aquel trasto para que él se lo llevara y no comprara uno del tamaño que no era o algo así. Prácticamente intentó metérselo por la fuerza en el petate. Ajj.
Aun así, siempre le había reconocido que hacía un buen café. Puso el termo en la mesa y desenvolvió el papel de aluminio. Galletas de chocolate. Las galletas de chocolate de Jacko. El todavía las llamaba así. ¿Hacía bien o mal? ¿Eras tan joven como te sentías o tan viejo como aparentabas? Esa era la gran pregunta hoy día, en su opinión. Quizá la única. Se sirvió café y mordisqueó una galleta. El suave, familiar paisaje inglés, verde grisáceo, le sosegó y después le levantó el ánimo. Ovejas, ganado, árboles peinados por el viento. Un canal indolente. Cárgatelo, brigada. Sí, señor.
La postal de este año le complacía bastante. Una espada ceremonial en su vaina. Un detalle sagaz, pensó. Hubo un tiempo en que enviaba postales de cañones de campaña y famosos campos de batalla de la guerra civil. Bueno, entonces era más joven. Querido Babs: cena el 17 de los corrientes. Reserva la tarde libre. Siempre tuyo, Jacko. De lo más directo. Nunca se molestaba en meter la postal en un sobre. Principios de ocultación, sección 5b, apartado 12: es muy poco probable que el enemigo detecte algo que le plantan directamente delante de las narices. Ni siquiera se molestaba en ir a Shrewsbury. Echaba la postal en el buzón del pueblo.
Читать дальше