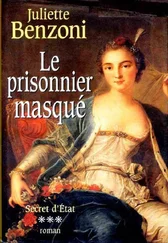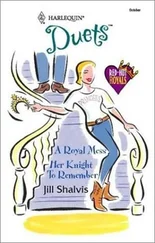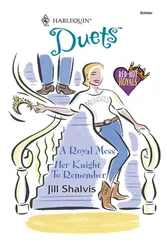– Yo no sé qué pensar.
– Los serbios nunca cambian.
– Yo no sé qué pensar -repitió Merrill.
– Yo me acuerdo de Munich.
Esto pareció zanjar el tema. Janice había dicho muchas veces «Yo me acuerdo de Munich» en los últimos tiempos, aunque en realidad lo que quería decir era que, de niña, debía de haber oído a los adultos hablar de Munich como si fuera una traición reciente y vergonzosa. Pero no valía la pena explicarlo; sólo serviría para restar fuerza a la autoridad de la declaración.
– Creo que sólo tomaré cereales y una tostada de pan integral.
– Es lo que tomas siempre -señaló Merrill, aunque sin impaciencia, más como si se tratase de una indulgencia.
– Sí, pero me gusta pensar que podría tomar otra cosa.
Además, cada vez que tomaba cereales tenía que acordarse de la muela floja.
– Bueno, creo que voy a pedir el huevo escalfado.
– Es lo que tomas siempre -respondió Janice. Los huevos estreñían, los arenques repetían, los gofres no eran un plato de desayuno.
– ¿Le llamas tú?
Era típico de Merrill. Siempre llegaba la primera y escogía el asiento desde donde no podía llamar la atención del camarero sin que le diera tortícolis. De modo que Janice tuvo que agitar la mano unas cuantas veces, procurando no incomodarse porque el camarero tuviese otras prioridades. Era tan molesto como intentar parar a un taxi. Hoy en día ni te ven, pensó.
Se reunían allí, en el comedor del Harborview, entre los hombres de negocios presurosos y los veraneantes indolentes, el primer martes de cada mes. Brillara el sol o lloviera, decían. Aunque cayeran chuzos de punta. En realidad, aún peor, aunque a Janice la operasen de la cadera o Merrill hiciese con su hija un viaje desacertado a México. Aparte de esto, la cita se había convertido en periódica durante los últimos tres años.
– Ya estoy lista para el té -dijo Janice.
– ¿English Breakfast, Orange Pekoe, Earl Grey?
– English Breakfast.
Lo dijo con una sequedad tan nerviosa que el camarero dejó de anotar el pedido. Lo más cerca que estuvo él de disculparse fue un gesto de asentimiento impreciso.
– Ahora mismo les sirvo -dijo, cuando ya se retiraba.
– ¿Crees que es un sarasa?
Por alguna razón que ella misma ignoraba, Janice había evitado adrede emplear una palabra más moderna, aunque el efecto fue, en todo caso, más mordaz.
– Me importa un pepino -dijo Merrill.
– A mí también -dijo Janice-. Sobre todo a mi edad. De todos modos, son muy buenos camareros. -Esto tampoco parecía oportuno, por lo que añadió-: Es lo que decía Bill.
Bill no había dicho nada parecido, que ella recordase, pero su confirmación póstuma era una ayuda cuando se aturullaba.
Miró a Merrill, enfrente, con una chaqueta de color burdeos sobre una falda púrpura. En la solapa lucía un broche dorado que por su tamaño podría haber sido una estatuilla. A su pelo, corto y de un indefinido y vivo color paja, no parecía importarle lo poco natural que resultaba; se limitaba a decir: «Es para recordarte que en otro tiempo fui rubio, más o menos rubio, en cualquier caso.» Era más un recordatorio que un color de pelo, pensó Janice. Era una lástima que Merrill no pareciese comprender que, rebasada cierta edad, las mujeres no deberían pretender ser lo que fueron. Deberían someterse al tiempo. Mostrar neutralidad, discreción, dignidad. La negativa de Merrill debía de tener algo que ver con el hecho de que era americana.
Lo que las dos tenían en común, aparte de la viudez, eran los zapatos de ante planos, con suelas de una adherencia especial. Janice los había encontrado en un catálogo de venta por correo, y Merrill la dejó sorprendida cuando pidió otro par para ella. Eran muy buenos para pavimentos mojados, como Janice los seguía llamando, y llovía muchísimo allí, en el noroeste del Pacífico. La gente no paraba de decirle que debía de recordarle a Inglaterra, y ella siempre decía que sí, pero pensaba que no.
– En fin, pensaba que no debían admitirlos en las fuerzas armadas, pero no tenía prejuicios al respecto.
Merrill, en respuesta, acuchilló el huevo.
– Cuando yo era joven, todo el mundo era mucho más discreto sobre su vida privada.
– Yo también -se apresuró a decir Janice-. O sea, cuando yo también era joven. Lo cual debió de ser por la misma época. -Merrill la miró de refilón, y Janice, captando un reproche, añadió-: Aunque en otra parte del mundo, por supuesto.
– Tom siempre decía que se les distingue por los andares. Y eso que a mí me da igual.
Pero sí parecía importarle un poco.
– ¿Cómo andan?
Al hacer esta pregunta, Janice se sintió transportada a la adolescencia, hasta antes de casarse.
– Oh, ya sabes -dijo Merrill.
Janice observó cómo Merrill comía un bocado de huevo escalfado. Si quería darle a entender algo, no tenía la menor idea de qué era. No se había fijado en los andares del camarero.
– No sé -dijo, como si fuese una ignorancia culpable, casi infantil.
«Con las manos hacia fuera», quería decir Merrill. Pero, de un modo impropio de ella, volvió la cabeza y gritó: «Café», sorprendiendo tanto a Janice como al camarero. Quizá le estaba incitando a hacer una demostración.
Al volver de nuevo la cabeza, estaba otra vez serena.
– Tom estuvo en Corea -dijo-. Hojas de roble y racimos.
– Mi Bill cumplió el servicio militar. Bueno, entonces era obligatorio.
– Hacía tanto frío que si ponías el té en el suelo la taza se convertía en un pedazo de hielo.
– Añoraba Suez. Era reservista, pero no le llamaron.
– Hacía tanto frío que tenías que meter la navaja en agua caliente antes de usarla.
– Se lo pasó muy bien. Bill era una persona muy sociable.
– Hacía tanto frío que si ponías la mano en la superficie de un tanque se te quedaba pegada la piel.
– Seguramente más sociable que yo, la verdad sea dicha.
– Hasta la gasolina se congelaba y se volvía sólida. La gasolina.
– Hubo un invierno muy frío en Inglaterra. Justo después de la guerra. En el cuarenta y seis, creo, o quizá el cuarenta y siete.
Merrill sintió una súbita impaciencia. ¿Qué tenían que ver los sufrimientos de Tom con una racha de frío en Europa? Por favor.
– ¿Cómo están los cereales?
– Duros para los dientes. Se me mueve una muela. -Janice sacó una avellana del cuenco y le dio un golpecito en un lado-. Se parece un poco a un diente, ¿verdad? -Soltó una risita que disgustó aún más a Merrill-. ¿Qué opinas de esos implantes?
– Tom tenía todos los dientes cuando murió.
– Bill también.
Esto distaba de ser cierto, pero decir otra cosa sería hacerle un feo al difunto.
– No podían clavar una pala en la tierra para enterrar a sus muertos.
– ¿Quiénes? -Bajo la mirada fija de Merrill, Janice cayó en la cuenta-. Sí, claro. -Notó que empezaba a sucumbir al pánico-. Bueno, supongo que en un sentido no tenía importancia.
– ¿En qué sentido?
– Oh, nada.
– ¿En qué sentido?
Merrill se complacía en decir -en decirse a sí misma y a los demás- que aunque no era partidaria de la discrepancia y las situaciones embarazosas, sí lo era de decir las cosas a las claras.
– En…, pues en que… si hacía tanto frío…, los que esperaban para enterrarlos…, ya sabes a qué me refiero.
Merrill lo sabía, pero optó por mantenerse implacable.
– Un auténtico soldado siempre entierra a sus muertos. Deberías saberlo.
– Sí -dijo Janice, recordando La delgada línea roja, pero sin querer mencionarlo. Qué extraño que a Merrill le diera por comportarse como una pomposa viuda de militar. Janice sabía que a Tom lo habían reclutado. Janice, sabía un par de cosas sobre él, en realidad. Lo que decían en el campus. Lo que ella había visto con sus propios ojos.
Читать дальше