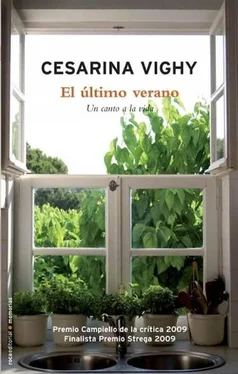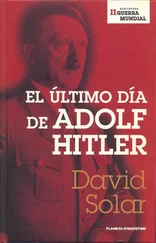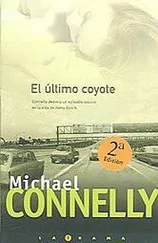En contrapartida, ya no existe la noble palabra «viejo», que evocaba a dignos caballeros a los que sus mujeres soltaban tremendas regañinas en casa, en la misma bañera, y a los que luego aquéllas vestían con elegancia y sacaban a pasear como perros grandes, obedientes e inofensivos.
Papá, mamá, papa, cama, pipí, deberes, exámenes, salir dando un portazo, entrar haciendo chirriar la puerta, come, no comas, estudia, no me gusta ese tipo, te voy a dar tal sopapo que te vas a quedar sin dientes, nuestra niña se ha ido, ojalá que ella también sea madre de una niña, te acuerdas de lo guapa que era, nunca ensució una cama, la acostumbré a que se pasara horas en el orinal, sí, como las nannys inglesas que han criado a generaciones enteras de elegantísimos homosexuales. «¿Nanny, quién es esa señora tan guapa que viene a despedirse de mí antes de salir?» «Si es tu mamá, cariño; ahora que se ha marchado, ve a sentarte en el orinal hasta que te duermas.»
La vida ha pasado y los sueños siguen teniendo el mismo plato, como las películas baratas: la cocina de casa, un aula de colegio, un pasillo, un lago brillante (es preciso al menos un exterior), que de repente se convierte en un charco oscuro, de más está decir que viscoso, con plantas acuáticas que se te enredan en los pies y te impiden salir a la superficie (¿eh, queréis darme un efecto especial, pero auténtico? ¿Con qué si no voy a asustar a la gente, que está esperando monstruos prehistóricos clonados?).
Bajaré a aquel charco, reencontraré a los fantasmas de mis sueños. Ya sé lo que quieren y siento cierta piedad: su deseo es vivir durante un instante a través de mí, la única superviviente de todos cuantos los han conocido.
De acuerdo: avanzando a tientas entre sueños y recuerdos trataré de escribir algo. No habrá rosa, sólo un vaso, para que me recuerde que tome la medicina.
Términos claros: no será una acuarela, sino más bien una autopsia. Puede que os haga daño. También me lo hará a mí.
Y vosotras, queridas sombras, por favor, no introduzcáis escenarios nuevos, como el de anoche, el gabinete de un gran médico que desde hace años hurga en el cerebro, entendiendo cada vez menos.
Transcribo la nota que escribí en la cama, nada más despertarme, acodada en la mesilla de noche.
«Estoy en la clínica del doctor R, que me está examinando. Le pregunto para qué me sirve la "tratometría". "Es la Biblia del cirujano". Después, con suma cautela, plantea una hipótesis estrafalaria, a saber, que tengo un "revés" en el cráneo sobre el que se puede intervenir quirúrgicamente: un síntoma sería la arruga que tengo, vertical, sobre la frente. En la realidad, no tengo ninguna arruga así.»
Ay, ay, doña Z., tú que mirabas siempre a los demás por encima del hombro. Tú que te burlabas tanto de los que intentaban escribir la adocenada novelita de su vida para descubrir algo y ahora caes exactamente en la misma trampa.
Tú que encima has incluido tus sueños para dártelas de original, ahora quiero verte manos a la obra: sin la zapa del terapeuta, sin la sonda del psicoanalista, sin la caseta de herramientas (atiborrada de accesorios para no creyentes) de la religión. Desenterrarás con las uñas hasta partírtelas y no encontrarás nada.
Buen trabajo.
«Vuelve, mi pequeña, vuelve con tu papá» [4]
Mi madre, sin saber siquiera quién era Balzac, tuvo una infancia balzaquiana.
La suya, la que fue su madre, murió, por supuesto, al darla a luz. ¿De qué? De tuberculosis, por supuesto.
Tras pasar un breve tiempo con un ama de cría, fue confiada a unas tías que tenían en Milán una sastrería militar. La querían, pero como había guerra, la Gran Guerra, por su bien la mandaron con unas monjas. Mamá, para mi gran estupor, recordaba aquellos años como si hubiera estado en el mismísimo Paraíso: las monjas cariñosas, el chocolate de las tías el domingo, la limpieza de los pasillos, la blandura de las camas, el aroma de los lirios en la capilla.
Cuando terminó segundo de primaria (sus estudios se estancaron definitivamente allí), la guerra había finalizado y su padre, aspecto de león y corazón de conejo, tras permanecer oculto durante tres años, fue a buscarla, no por afecto, sino como algo que le pertenecía y que nadie podía quitarle. De nada valieron sus llantos, los de las tías, los de las monjas-madres frustradas: se la llevó como un hatillo, sin olvidarse de sus bonitos trajecitos y de sus regalitos, que siempre podían resultar útiles.
Porque en casa, por supuesto, había una madrastra, ya embarazada, y una niña de siete años (la edad del uso de razón, según el catecismo) podía echar una mano. La mano la echó, vaya que si lo hizo, tratando de volcar la polenta del puchero: la piel se le peló como un guante. Ya le crecerá, dijeron en familia.
La madrastra no era mala como en los cuentos, sólo más tonta e ignorante que la niña: analfabeta, todavía a edad avanzada «firmaba» las postales que mandaba a sus hijos con su nombre y apellido, mejor dicho, con su apellido y su nombre.
Ay, el nombre. Mi madre tenía uno bonito, Nives. Pero la privaron de él y le pusieron inflexiblemente otro, Giuseppina, Pina, que, amén de parecerle detestable, le creó no pocos problemas en el padrón cuando entró en el mundo de los vivos. Pues mundo de los vivos no podía llamarse aquella choza en la que sin embargo copulaban, se reproducían, había gritos, palizas.
Creo que la choza era la antigua casa del guardián, contigua a la finca que perteneciera a la familia paterna, antaño devorada por las deudas, la desidia, el abandono.
Hablaban de un abuelo, sólo visto en retrato, el pelo largo y blanco, las uñas redondeadas de quien no ha trabajado jamás en su vida; quedaba la abuela, la única pariente por la que sentía apego Nives, con su educación y sus pendientes, que era todo cuanto había quedado del naufragio. En el pueblo, la gente mayor decía que había nacido condesa (¿por qué será que en estos relatos un poco fantasiosos siempre se habla de condesas, nunca de baronesas o marquesas?). Consta que la dama nunca bajaba a tomar su achicoria matinal sin empolvarse y que, para su funeral, el alcalde mandó a la banda y cuatro caballos negros. Y de lo que hay una constancia más explícita es de la desesperación de mi madre, que, sesenta años después, al contar este episodio a su propia nieta, aún lloraba y hacía llorar a ésta hasta que, tras esbozar una sonrisa, ambas rompían a reír por la absurdidad de la situación.
Ya he dicho que esto es una novela por entregas, ¿no?
El padre de mi madre, Giovanni (me repugna un poco llamarlo abuelo, pero qué le voy a hacer), era un hombre francamente malo, hecho en el fondo bastante raro, que se volvió aún peor por la ruina familiar que arrastraba.
No se conformaba con beber en los días festivos hasta que tenían que llevarlo a casa en el carro, no se conformaba con pisotear a aquella esmirriada friulana que había quitado, ignoro cómo, a un novio rico, apropiándose, claro está, del collar y el anillo que aquel iluso ya le había regalado para la boda. Un Saturno por instinto devorando a sus hijos, no hacía más que ensañarse con ellos.
A pesar de las advertencias de los carabineros (los tengo delante de los ojos, son los de Pinocho, todos con tricornio y mostacho), no los mandaba a la escuela.
Mi madre, con su segundo de primaria, hasta los dieciocho años había leído solamente Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno [5] : eso sí, tantas veces que llegó a aprendérselo de memoria y a hacer suya la intensa carga de sentido común que más tarde la rescataría, empezando desde tan abajo. De la otra lectura que se le permitió, Las máximas eternas de Filotea, [6] apenas extrajo unas cuantas supersticiones, que, en caso de necesidad, y si no son excesivas, nunca hacen daño.
Читать дальше