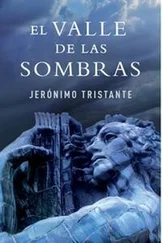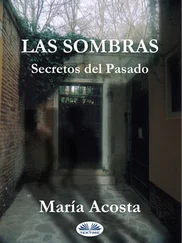– Ljunger me llamó por la mañana y me dijo que estarían en el mojón -expuso Lennart-. Nos encontraríamos allí. Pero yo me retrasé, y cuando llegué todo era un caos… Martin Malm yacía en el suelo ensangrentado. Kant le había golpeado con una pala. Malm nunca se recuperó… Tuvo su primer derrame cerebral apenas unos días después.
– ¿Y Jens? -preguntó Julia en voz baja.
– Fue un accidente, Julia. No lo vi… -dijo Lennart con voz compungida, sin mirarla-. Cuando Kant murió encontramos… el pequeño cuerpo debajo del coche. No… no tuvo tiempo de apartarse cuando atropellé a Kant.
Guardó silencio.
– ¿Dónde lo enterrasteis? -inquirió Gerlof.
– Está enterrado en el cementerio, en la tumba de Kant -dijo Lennart. Hablaba como alguien que se ve obligado a recordar un sueño espantoso-. Allí llevamos, por la noche, los cuerpos del niño y de Kant. Colgamos una campanilla en la puerta del cementerio para que si alguien entraba pudiéramos oírlo. Retiramos la hierba y pusimos la tierra sobre una lona. Nos pasamos la noche cavando. Fue horrible.
Julia cerró los ojos.
«Junto a un muro», pensó. Jens estaba enterrado junto al muro del cementerio de Marnäs, asesinado por un hombre lleno de odio. Tal y como Lambert había dicho.
Respiró hondo.
– Pero antes de que enterrarais a Jens -dijo con un hilo de voz y los ojos cerrados-, viniste a Stenvik por la tarde y ayudaste a buscarlo. Tú organizaste la búsqueda del niño que habías matado… mi hijo. -Julia suspiró, agotada-. Y luego condujiste por el lapiaz simulando que lo buscabas, para poder borrar tus propias huellas.
Lennart asintió en silencio.
– No creas que ha sido fácil -dijo en voz baja, aún sin mirarla-. Sólo quería decírtelo, Julia, no ha sido fácil guardar silencio. Y este otoño, cuando regresaste… quise ayudarte de verdad. Lo intenté… quería olvidar todo lo ocurrido hacía veinte años, e intenté que tú también lo olvidaras. -Guardó silencio y añadió-: Creí que lo conseguiría.
– Así que Nils Kant está enterrado en su tumba -dijo Gerlof.
Lennart asintió y lo miró.
– No había hablado con Gunnar Ljunger desde hacía muchos años. Ni de esto ni de nada… No tenía ni idea de lo que pensaba hacer contigo, Gerlof.
Soltó el respaldo de la silla y se dio la vuelta lentamente. Parecía tan cansado como la primera vez que ella lo había visto en la cantera. O quizá más.
Se dirigió a la puerta y se volvió por última vez.
– Puedo decir que… que me sentí mejor al disparar a Ljunger que al vengarme de Nils Kant.
Lennart abrió la puerta y abandonó la habitación.
Gerlof resopló en la silenciosa sala del hospital.
Nadie aplaudió.
Miró a su hija.
– Lo… siento, Julia -susurró-. Lo siento muchísimo.
Ella asintió y lo miró con los ojos arrasados en lágrimas.
Y en ese instante vio cómo Jens habría sido de mayor. Lo vio en el rostro de Gerlof.
Pensó que el niño se habría parecido mucho a su abuelo. Jens habría tenido los ojos grandes y tristes, su ancha frente habría estado surcada por arrugas de preocupación y con su mirada inteligente y comprensiva podría ver tanto el lado oscuro como el claro de este mundo.
– Te quiero, papá.
Le cogió la mano y la sujetó con fuerza.
Era el primer día de primavera de verdad, un día soleado y caluroso, con flores y pájaros por todas partes, y el cielo parecía elevarse sobre Öland como una sábana azul celeste sacudida por el viento. Un día en el que la vida se mostraba repleta de posibilidades una vez más, sin que importara la edad de las personas.
Para Bengt Nyberg, el reportero local, el verdadero principio de año en Öland no llegaba hasta la primavera, cuando ésta se dignaba aparecer. En días como ése procuraba pasar al aire libre el máximo tiempo posible.
A Bengt le debían muchos días de vacaciones. Podría dedicarse a pasear y disfrutar del calor primaveral y el canto de los ruiseñores en el lapiaz, donde los últimos charcos de nieve derretida se secaban al sol, pero ese día en particular quería trabajar.
Bengt cerró los ojos unos segundos para disfrutar del calor del sol y luego posó la vista en la iglesia de Marnäs, que se erigía al otro lado del muro de piedra.
El invierno anterior, cuando habían abierto la tumba, habían acudido muchos curiosos y advenedizos al cementerio, una auténtica marea humana que el cordón policial a duras penas había conseguido mantener alejada. Ese jueves sólo había unas cuantas personas en el entierro, y el pastor les había pedido que se quedaran al otro lado del muro del cementerio.
Así que Bengt, provisto de su bloc de notas, era el único reportero presente en la ceremonia, aparte de un joven fotógrafo que habían enviado de la redacción central en Borgholm (pese a que Bengt les había dicho que él mismo sacaría las fotos), y que no paraba de moverse de un lado a otro. Se trataba de una historia importante, quizá se pudiera vender a los periódicos de la capital, y en ese caso la sencilla cámara y las instantáneas de Bengt Nyberg no servirían.
El fotógrafo que habían enviado era novato. Oriundo de Småland, se llamaba Jens, igual que el niño desaparecido, y probablemente veía el Ölands-Posten como un primer paso en su carrera profesional, una carrera que con toda seguridad le llevaría a trabajar al cabo de unos años en algún periódico vespertino de Estocolmo. Era ambicioso, pero aburrido. Cuando no sacaba fotos se pasaba el rato hablando de famosos a los que quería fotografiar a escondidas, o de caballos con los que iba a ganar fortunas. Bengt no estaba interesado en ninguno de los dos temas.
Jens era muy inquieto. Tan pronto como el responsable del cementerio asignó a los periodistas un lugar al otro lado del muro, el joven se puso a buscar un sitio mejor blandiendo la cámara.
– Creo que podré entrar en el cementerio -le dijo a Bengt, y miró ansioso por encima del muro-. Si me cuelo…
Bengt negó con la cabeza y no se movió.
– Quédate aquí -murmuró-. Estaremos bien.
Así que permanecieron al otro lado del muro y esperaron al sol. Pasado un rato apareció el cortejo fúnebre. La cámara de Jens empezó a zumbar.
Julia Davidsson, la madre, caminaba lentamente detrás del pastor por el camino de piedra. Junto a ella iba Gerlof, el abuelo. Ambos vestían de negro. Tras ellos iba un hombre alto de la edad de Julia; llevaba un abrigo oscuro.
– ¿Quién es ese hombre? -susurró Jens tras bajar la cámara.
– El padre del niño -repuso Bengt.
Julia Davidsson sujetaba a su padre del brazo, y él se apoyó en ella hasta que llegaron a la tumba, que se encontraba al sur de la torre de la iglesia. Permanecieron juntos mientras bajaban el ataúd. Gerlof inclinó la cabeza, y Julia lanzó una rosa.
Bengt pensó que ahí terminaba la historia. Habían ocurrido tantas desgracias en la isla en sólo seis meses. El espantoso final de Ernst Adolfsson en la cantera de Stenvik, en otoño; la muerte violenta de Gunnar Ljunger en la comisaría unos meses después; la sandalia infantil que la policía encontró en su caja de seguridad en la oficina del hotel de Långvik, y que pertenecía al mismo par que la que el ahora difunto naviero, Martin Malm, había enviado a Gerlof tiempo atrás.
El caso parecía cerrado, pero de pronto Lennart Henriksson había solicitado una nueva reconstrucción de la muerte de Ljunger, a la que siguió una acusación contra él por el asesinato de Gunnar Ljunger y el homicidio involuntario de Jens Davidsson.
Y para acabar, un gris día de invierno se había abierto la tumba de Nils Kant.
Los técnicos de la policía habían levantado una especie de tienda de campaña sobre la tumba, como si fuera una pequeña ermita de lienzo blanco junto a la iglesia. Trabajaron en silencio durante varios días; de vez en cuando se refugiaban en el pórtico caldeado de la iglesia. Durante la exhumación no sólo se había encontrado el cuerpo de Nils sino también los restos de un hombre, que hasta la fecha seguía sin identificar. Seguramente se trataba de un ciudadano sueco que había vivido en Latinoamérica durante años. Allí había sido asesinado.
Читать дальше