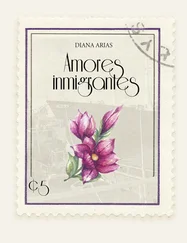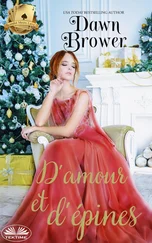Esperó siete días. Con la esperanza de enterarse de algo fue a casa de la señora Ermelina intentando mostrarse indiferente, le preguntó si tenía alguna chica que estuviera bien para presentarle, pero ella intuyó inmediatamente lo que le ocurría y se apresuró a preguntarle por Laide.
«Ah, hace un tiempo que no la veo. ¿Y usted?»
«Nada, desde abril no he vuelto a verla. Le telefoneé una vez, quería presentarle a un señor como Dios manda y ella me dio una cita, pero no apareció. Yo después no insistí; entretanto, me habían dicho que usted, doctor, se interesaba por ella y en esos casos, verdad, yo me quedo al margen».
«¿Quién se lo dijo?»
«No recuerdo, pero esas cosas se tardan poco en saber, verdad, las amigas… no sé si fue Flora o Titti. Pero, ¿cómo es que ya no la ve usted?»
«Nada, es que iba demasiado a lo suyo».
«Lo de siempre. Usted debió de mimarla y se le debió de subir a la cabeza. Son unas chiquillas estúpidas; cuando encuentran la fortuna, hacen todo lo posible para dejarla escapar. ¡Un hombre como usted! No es por hacerle un cumplido, pero cualquier muchacha, mejor incluso que Laide, habría hecho lo posible por conservar a un hombre como usted. No es que sea mala, verdad… Por mi parte, debo decir que es buena chica, pero, ¿sabe lo que pasa? Tal vez tenga una amiga envidiosa que le dé pésimos consejos… segura de sí misma, eso sí, un poco demasiado… con usted, además, doctor… si usted supiera…»
«¿Qué?»
«Bueno, no hay inconveniente en contárselo… Un día que tenía aquí cita con usted -mire, debió de ser la tercera o la cuarta, no más, después de que usted se marchara-, surgió una discusión… tonterías… por un traje de chaqueta que había cogido aquí, mío; no, mejor dicho, ahora lo recuerdo, no era un traje de chaqueta, sino un vestido de punto de color tórtola».
«Sí, lo recuerdo».
«Ah, muy bien, ¿ve como no son cuentos?… El caso es que Laide me debía quince mil liras… y pretendía… pero, bueno, eso no tiene ninguna importancia, ¿verdad?… estaba también presente, lo recuerdo perfectamente, mi cuñada, a la que también conoce usted; bueno, pues, para no alargarme demasiado, en determinado momento yo le dije a mi cuñada: "Quiere decir que, cuando telefonee el doctor Dorigo, llamaremos a alguna otra; total, ya conocemos sus gustos…" Bueno, pues, ¿quiere usted creer que Laide alzó un puño así y dijo esto?: "¿El doctor Dorigo? ¡Qué gracia me hacéis! Yo al doctor lo tengo ya así, ¡yo al doctor le hago hacer todo lo que quiero!" Conque nos quedamos… ¿Comprende? ¡La había visto tres o cuatro veces y ya se le había subido a la cabeza!»
«Pero en estos últimos días, ¿ha dado señales de vida con usted?»
«Que yo sepa, no… si no ha telefoneado cuando aquí, en casa, no hubiera nadie… Pero esté tranquilo… A ésa no se la quitará de encima tan fácilmente… yo las conozco… se creen a saber qué y después, cuando tienen necesidad… Pero usted debe resistir, verdad. No se le ocurra telefonearle. Resista. Ya verá como ésa volverá a sus pies arrastrándose como un gusano».
Esperó ocho días. Un asomo de esperanza. Aquella mañana en la oficina sonó el teléfono, él respondió: "Diga", pero nadie hablaba en el otro extremo, si bien se sentía a alguien escuchando; después colgaron. Entonces preguntó a la telefonista si quien le había llamado un poco antes era un hombre o una mujer: era una mujer. Probablemente fuese ella. Tal vez creyera que él cedería, el sondeo telefónico del otro día le había hecho creer que tenía la victoria en la mano, pero habían pasado otros dos días y empezaba a estar inquieta también ella.
Esperó nueve días. Aún nada. Sin interrupción posible, el pensamiento estaba constantemente fijo en Laide: cuanto más tiempo pasaba, más cruel era la humillación. ¡Con todo el amor que él le había demostrado! Y aumentaba la rabia por no haberse comportado más como un hombre. ¿Por qué aquella noche de Año Nuevo, cuando ella había vuelto a casa poco antes de las tres, no había encontrado él el valor para darle un par de bofetadas? Pero no dos cachetitos, debería haberle soltado dos guantazos en la jeta como para tirarla al suelo cuan larga era y que después hiciese todas las escenas que quisiera. Si le hubiese dado una lección, se habría sentido otro hombre en aquel momento. Aun a riesgo de que no volviese a dar señales de vida nunca más. Mientras que ahora, el derrotado era él y, si ella no volvía, Antonio debería pasarse años comiéndose los higadillos, ella tendría derecho a despreciarlo, a cubrirlo de ridículo delante de todo el mundo, a preferir a los robustos patanes seguros de sí mismos que, en caso necesario, saben hinchar la cara de las chicas sinvergüenzas a bofetadas.
Esperó diez días. Había fijado para la tarde una cita en casa de la señora Ermelina. Ésta, muy contenta, le prometió darle a conocer a una morenita «que parecía la hermana de Laide». En realidad, Antonio iba con la esperanza de saber algo. Mediante la red de sus muchachas, Ermelina siempre tenía un montón de informaciones. La «hermana de Laide», cierta Luisella, era de un estilo algo escuálido y descuidado, aunque bastante atractivo, y bastante sosa en la cama. Cuando Antonio reapareció en el salón, Ermelina le dijo:
«He sabido que la otra noche estuvo en el Due. Me han dicho que estaba muy atractiva. Llevaba un vestidito rojo. Se pasó toda la noche bailando. ¿Es cierto que tiene un vestidito rojo?»
«Sí, se lo compró el mes pasado. ¿Y ha sabido usted algo más?»
«Nada más… Ah, espere un momento… ¡Luisella! ¡Luisella!»
«Voy en seguida», respondió la muchacha desde el baño y poco después reapareció vestida.
«Óyeme, Luisella. ¿Tú no conocerías por casualidad a una tal Laide?»
«¿Laide? ¿Una morena? ¿Con el pelo largo?»
«Sí, exactamente. ¿Eres amiga suya?»
«¡Huy, no! La conocí en casa de Iris».
«¿La que estaba en Via Moscova y a la que después encerraron?»
«Sí, la misma».
«Pero, ¿cómo es posible, Luisella, una chica como tú? ¿Frecuentabas la casa de Iris? No era una casa como Dios manda. Me han dicho… Me contaban que era lo que se dice un burdel… ¡Cómo no iban a encerrarla!»
«Ah, yo fui sólo un par de veces, después comprendí por dónde iban los tiros y, si te he visto, no me acuerdo. Tiene razón, señora, allí dentro era peor que un burdel. Uno entraba, otro salía: un movimiento continuo».
«¿Y allí estaba esa Laide?»
«Ésa estaba de plantilla: desde la una de la tarde hasta la noche».
«Y dime: ¿cuántos se hacía?»
«¡Qué sé yo! A juzgar por el movimiento, al menos nueve o diez al día. Y, además, estaba el hijo de Iris: recuerdo que se encaprichó con ella y todos los días, antes de que llegaran los clientes, tenía que dejar que él se lo hiciera, como aperitivo. Ah, lo que trajinaba aquélla… Pero, ¿por qué me lo pregunta?»
Y Luisella miró a Antonio. Estaba pálido, Antonio: eran unas noticias espantosas para él.
«¿Y de dónde era aquella Laide?», preguntó con una última esperanza.
«No sé si de Nápoles o de Calabria», dijo Luisella. «La Paletita la llamaban».
«Vaya, menos mal», dijo Antonio, «me parecía imposible que…»
«No, no podía ser ella», dijo la señora Ermelina, que se preocupaba mucho por la calidad de su mercancía, «en seguida he comprendido que no era ella. Por lo demás, yo me habría enterado. Laide no es de las que se echan a perder así».
Esperó once días. A fin de cuentas, ya había demostrado bastante saber resistir, a aquella altura igual podía telefonear, no perdería la cara, sintió Antonio la tentación de pensar. Después comprendió que sería, al contrario, cada vez peor. Cuanto más pasaran las horas y los días, más grave y catastrófica sería su capitulación, si fuera él quien cediese el primero. ¿Por qué echar a perder así el fruto de un tormento tan largo? También la señora Ermelina, que era experta en esos asuntos, le aconsejó que resistiese, pero era terrible. El teléfono estaba ahí, a menos de medio metro. Habría bastado levantar el auricular, hacer girar el círculo con los números. Respondería su voz. «Diga». Le parecía volver a oír la palabra pronunciada por ella con aquella mezcla de desconfianza, indolencia, aburrimiento, insolencia: querida voz, maravilloso sonido, ¿podría volver a oírlo jamás?
Читать дальше