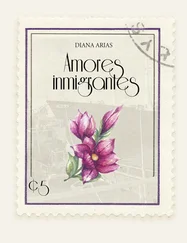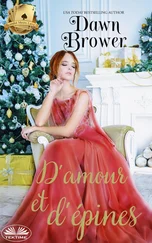«Lee, lee, harías bien en leerlo».
Sin responder, ella entró en el baño y dejando la puerta abierta se puso a hacer pis.
¿Qué esperaba Antonio aún? ¿Que fuera ella ahora la que le diese un par de bofetadas? Como si ya no le hubiera dado bastantes. ¿O esperaba de ella una palabra de arrepentimiento? ¿Esperaría que ella le pidiese perdón?
¿Perdón por qué? Había estado fuera con una amiga, no había hecho nada malo. Más bien había sido él. ¿Qué mujer habría resistido con un tipo tan tedioso?
Había dicho «adiós» en lugar de «hasta luego», como si Laide fuera a preocuparse. Laide tenía sueño y la mañana siguiente tenía cita con el peluquero.
Esperó un día. Desde luego, Laide le telefonearía; él, aunque se muriera, no lo haría, juró que no lo haría, habría sido la última degradación, habría sido exactamente como decirle: «Mira, que estoy aquí, escúpeme en la cara». Por lo demás, seguro que ella había leído la carta que él había comenzado y había dejado sobre la mesa, delante de él Laide había ido a tirarla a la basura sin leerla, pero, ¡menudo cómo habría corrido, nada más marcharse él, a leerla! No es que las cartas de Antonio le interesaran, pero aquella vez debía de tener cierto miedo; al fin y al cabo, debía de darse cuenta de que había ido demasiado lejos.
Esperó dos días. Ella, evidentemente, se hacía la ofendida, como si Antonio, al ir a esperarla a su casa, le hubiera faltado al respeto y, además, ya se sabe: la táctica mejor, cuando no se tiene razón, es la de mostrarse ofendido. Como es lógico, el hecho de que Laide no le hubiese llamado aún le daba inquietud. Era evidente que se trataba sólo de una discusión, en la conciencia de él la idea de que se tratara de una auténtica ruptura no había asomado ni siquiera como hipótesis. ¿Y, si, en cambio, ella se hubiese tomado en serio la carta de Antonio, si hubiera reconocido que había tirado excesivamente de la cuerda, si se hubiese convencido de que Antonio, aunque débil, aunque enamorado, no podía hacer otra cosa que plantarla? ¿Y quién le decía, en el fondo, que Laide tuviera miedo? Tal vez ya le importara él un pepino. Cuentos: ¿dónde iba a encontrar medio millón al mes?
Esperó tres días. Empezó a sentirse mal, seguía segurísimo de que ella daría señales de vida: no ya que se disculpara y se mostrase arrepentida, sino que reaparecería con su aire de golfilla, como si nada hubiera pasado, reaparecería, desde luego, nada hay mejor para que las mujeres vengan a buscarte que cortar y mostrar indiferencia, pero era extraño, aunque ahora estaba bastante bien provista de dinero gracias a una herencia de medio millón que le había dejado su madre, la liquidación de la empresa en la que su madre trabajaba, que había recibido en los últimos días.
Esperó cuatro días. Ahora en la oficina el trino del teléfono todas las veces le hundía un venablo electrizado en medio de la espalda y la sacudida se propagaba y lo dejaba sin respiración.
"Sí", pensaba él, "con todo el dinero de que ahora dispone resistirá mucho tiempo". De tan segura como estaba de tenerlo siempre a sus órdenes, estaría riéndose, seguro, al pensar en los sufrimientos de él, a cualquier hora de la noche se despertaría y se diría: "Ése en este preciso instante está pensando en mí".
"¡Qué satisfacción debe de ser para ella! A saber cómo estará restregándose las manos y acaso carcajeándose con sus amigas. No, tal vez eso no, porque la única amiga a la que frecuenta es Fausta y sabe perfectamente la clase de chica extravagante y extraña que es ésta y se fía de ella sólo hasta cierto punto, pero restregarse las manos, sí, diciendo: 'Ése quiere hacerse el ofendido, ¿eh? Le voy a enseñar yo: no le telefoneo por lo menos en un mes: total, dinero tengo y así, al final de mes, me lo encuentro muy modosito a mis pies como un perrito, más aún que antes. Es la cura conveniente: ¿acaso se cree que por esas pocas liras debo estar día y noche adorándolo? Pero yo tengo veinte años, necesito respirar, necesito cierta libertad, no quiere metérselo en la cabeza. ¿Ah, no? Pues entonces lo voy a hacer volverse loco de celos, ya sé lo que se está imaginando, mi tiíto se imagina que paso continuamente de un hombre a otro y se pone pálido y enciende un cigarrillo tras otro y acaso por la inquietud vaya en busca de chicas con la esperanza de encontrarles gusto y poder, al menos por unas horas, olvidar a Laide, pero, en realidad, va a ser aún peor para él. Oh, oh, ante todo porque como Laide hay pocas por ahí y después, suponiendo que encuentre una más bella, cosa difícil, precisamente su belleza, su cara, su boca, sus piernas, sus tetitas no harán sino recordarle la cara, la boca, las piernas, las tetitas de Laide, que no es que sean mucho más bellas, pero son únicas en el mundo y precisamente esa cara, esa boca, esas piernas son las que él necesita y todas las demás, aun siendo igualmente bellas, cosa difícil, le dan náuseas incluso'".
Así reconstruía Antonio los pensamientos de Laide y la odiaba, porque sabía que era del todo cierto, era peor incluso, porque Laide, en sus calcos estratégicos, confiaba en gran medida en sus recursos físicos y no calibraba lo suficiente lo que era para Antonio su modo de moverse, caminar, hablar, mover la boca, reír, hacer muecas, besar, su deliciosa pronunciación tan milanesa con aquella extraña erre aristocrática.
Esperó cinco días y ella nada, ya estaba claro que Laide había decidido jugar fuerte: total, nada tenía que perder; total, aun cuando diera señales de vida al cabo de un mes, no por ello parecería haberse rendido, sino que sería la reina apiadada que al final concede la gracia tan anhelada al devolver al esclavo impertinente la vida y la luz. Pero, ¿y si dentro de un mes, cuando telefoneara, él le colgase el auricular? ¿Y si dentro de un mes se le hubiera pasado a él la enfermedad? ¿Si dentro de un mes Laide no fuese ya para él sino un recuerdo desagradable? ¿Si al cabo de un mes hubiera conocido él a una muchacha igualmente atractiva, pero más amable, dulce, atenta e incluso más competente en los juegos amorosos? Sueño maravilloso, pero Antonio sabía hasta qué punto se trataba de una utopía, un milagro inverosímil, para él sólo podía ser Laide, sólo Laide, aunque fuera dentro de un año, de dos, podía darle la paz.
Esperó seis días. Aquella mañana no resistió más, tenía demasiada necesidad de saber al menos si ella estaba en Milán o si estaba por ahí con alguien, conque rogó a un colega que llamara al número de Laide para preguntarle por el abogado Romani. Respondió una voz de mujer.
«¿Y cómo era la voz?»
«Era una voz de mujer».
«¿Joven?»
«Creo que sí».
«¿Pronunciaba la erre al estilo milanés?»
«Ah, sí, me parece que hablaba, en efecto, con esa erre».
«¿Y cómo era? ¿Una voz alegre o depre?»
«No, no me pareció demasiado alegre».
«Pero, ¿qué dijo exactamente?»
«Nada. "Se ha equivocado usted de número". ¿Qué más querías que dijera?»
Así iba cubriéndose cada vez más de ridículo, como si aquella historia no se hubiera vuelto ya bastante la comidilla entre sus conocidos. Y después se consideraba un cretino. ¡Menudo si había adivinado Laide al instante que era una llamada, organizada por él, para tantear el terreno! ¡Qué triunfo para ella! Saber que Antonio ya no podía más y no se atrevía a llamar directamente, pero estaba en el límite, la rabia, la inquietud y los celos lo habían dejado groggy, dos o tres días más y se arrojaría a sus pies babeando y pidiendo perdón. ¡Qué idiota! Ahora ella se sentiría aún más segura, no tendría ya la menor prisa por dar señales de vida, a saber hasta cuándo aplazaría tal vez su llamada.
Читать дальше