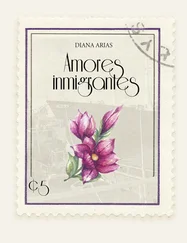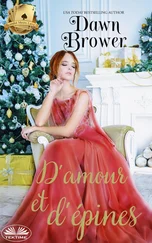Llevaba un vestido de color lila y tejido grueso, apretado en el busto, ceñido en la cintura con una correa y con falda corta y de vuelo hasta la rodilla. Sonrió, en el éxtasis del movimiento, con sus finos labios entornados y plegados hacia fuera como pétalos, maliciosamente. Él, sentado, la miraba desmoralizado. ¡Qué verdadera, qué auténtica, qué hermosa era! Él nunca la alcanzaría. Ella estaba fuera, era extranjera, pertenecía a una humanidad diferente, inalcanzable, era la encarnación de… de… de la del… maldición de todo lo que no había tenido hasta entonces y despreciaba como un idiota, de la locura, las noches arrogantes y condenadas, las llamadas aventuras, que se componían de susurros en el rincón prohibido, de pasillos de gran hotel, puertas que se abrían sin crujidos, palabras en voz baja al borde de la cama, esas transparencias sexuales, la vertiginosa historia que le fascinaba, las carcajadas, el brazo que la ceñía por la cintura y ella se abandonaba, lentamente, oh, sí, sí, lentamente, mientras fuera, en el jardín, en completo silencio, se ponía la luna.
Tampoco aquella vez, pensó él con amargura. Ella bailaba el chachachá sola en medio de la gran sala. Al cabo de poco, subiría la escalera con él, empezaría a quitarse la pulsera, el collar, después se disculparía para ir ahí, al baño, después volvería semidesnuda y se tendería en la cama, completamente entregada a él, pero, ¿de qué servía? Él no amaba a la que al cabo de poco estaría tumbada junto a él en la cama. Aun cuando hubiera hecho el amor con él incluso diez mil veces en aquellas condiciones, no habría llegado a ser más suya que en aquel momento, es decir, nada. Esa otra criatura era la que se le había metido en el cerebro, la Laide de aquellos precisos instantes, la muchacha que, al vislumbrar al otro lado del foso la fortuna luminosa, sumergió con escalofríos las piernecitas en el agua para pasar, pero el agua no era agua, era lodo, blanda creta pegajosa, era el tremendo visco organizado de la gran ciudad por el que ella se sentía absorbida poco a poco, en el que día tras día se hundía, mientras la dorada luz en la orilla opuesta se alejaba y se alejaba, se volvía un espejismo inalcanzable. El foso era una ciénaga inmensa, un mar opaco y muerto de fango, y ella seguía avanzando, obstinada, le habían dicho que lo importante era insistir, si bien es cierto que las chicas que se desaniman es mejor que no se metan siquiera; además, aquel viscoso lodo, en el que ya estaba inmersa hasta la ingle, era blando, tibio, daba una extraña sensación de placer, pero de vez en cuando se volvía y veía, en la orilla de la que procedía -y la veía bien, porque el camino recorrido era espantosamente corto-, a la gente, a los hombres, a las mujeres, a las muchachas como ella que ni pensaban siquiera en probar a internarse por el atajo del foso y vivían y trabajaban aparentemente tranquilos y por la noche cerraban la puerta de su casa y ésta se volvía limpia y segura, no sonaban telefonazos ambiguos, no chirriaba la cerradura de la cancela a las tres de la mañana, no se detenían justo después de la esquina, para no ser vistos, los potentes automóviles fuera de serie con un cuarentón sanguíneo y de punta en blanco al volante: ésa era la vida de las familias justas, tan ordenada, mediocre y aburrida, tan fácil de despreciar, y, sin embargo, de vez en cuando le asaltaba la sospecha de que sería bonito vivir así, comprendía incluso que ése era precisamente su verdadero deseo profundo, el puerto al que le habría gustado arribar, el mundo diferente del suyo y a ella denegado.
Y entonces se debatía para salir del foso, quería hacer ver a los otros -los que desde la orilla le sonreían, pero ya no la respetaban- que también ella era una persona con derecho a vivir y, olvidando todo lo sucedido, se volvía una niña, como para volver a empezar todo desde el principio. Ésa era la Laide que, al bailar el chachachá sola delante de un hombre ajeno a ella, se transformaba en un gesto desinteresado de belleza, se volvía una rosa, una nubecilla, un pajarito inocente, lejana de cualquier fealdad, y hacía realidad así un minuto propio de pureza.
Aquel día Laide parecía más alegre y despreocupada de lo habitual. ¿Se sentiría por fin a gusto a su lado? ¿Estaría empezando a crearse un principio de intimidad humana entre ellos? Una hermosa franja de sol entraba de través en la alcoba, bañaba la moqueta verde e iluminaba con su reflejo y alegraba todo el cuarto.
Ya estaban tumbados en la cama, ella aún en combinación. Ésos eran, para Dorigo, con la certidumbre de la inminente relación sexual, los escasos momentos de tregua y alivio. Ya no existía la duda de si volvería a telefonear, si se esfumaría en la nada, si habría abandonado para siempre Milán sin avisar, había desaparecido el suplicio de la espera, cuando se acercaba la hora de la llamada prometida, con el atroz rosario de los minutos, una vez rebasado el límite, y entonces las conjeturas, las sospechas, las esperanzas que iban eclipsándose poco a poco se enmarañaban en un vertiginoso crescendo que lo transformaba como en un torpe autómata. Una vez más lo increíble se había realizado. Laide estaba a su lado, le hablaba, se desnudaba, se dejaba acariciar, besar y poseer; durante una hora, hora y media iba a permanecer con él, allí, en el secreto de una casa cómoda a su completa disposición. Qué sencillo y fácil resultaba todo así y las angustias padecidas le resultaban a él mismo absurdas. Pero, ¿por qué iba a negarse Laide? Él era una persona educada, limpia, amable, le ofrecía hospitalidad en un ambiente más que decoroso, al que incluso habría podido acudir perfectamente una princesa. Era absurdo pensar que una muchacha como Laide dejaría escapar dos billetes de diez mil liras tan fáciles de ganar. La situación le parecía entonces tan clara y tranquilizadora como para excluir la posibilidad de nuevos tormentos. De improviso Dorigo se sentía fuerte y seguro de sí mismo, la sensación incluso de estar curado le devolvía un bienestar total, como había creído no poder conocer nunca más. No, debía dejar de angustiarse, no se podía ser más cretino. Al fin y al cabo -se decía, convencidísimo de ser sincero-, a él lo único que le importaba era que de vez en cuando Laide se fuese con él; por lo demás, que se ocupara de sus asuntos, él no tenía, desde luego, la intención de encargarse de su completa manutención; además, ¿de dónde iba a sacar el dinero necesario?
(«Pero a ti, para vivir, ¿cuánto dinero te hace falta?», le había preguntado un día, mientras se dirigían en el coche a la casa de Corsini.
«Pues mira», le había respondido ella, «en la Scala gano cincuenta mil liras; si dispusiera de otras cincuenta mil, estaría perfectamente».
Pero bastaba razonar un momento para comprender que era un cuento. ¿Por qué, si no, habría seguido con aquella vida?)
Se sentía tan dueño de la situación, que le pareció poder jugar incluso. ¿Por qué no confesarle lo que una hora antes era para él una verdad candente? Una hora antes en modo alguno lo habría hecho, lo habría considerado peligrosísimo, pero en aquel momento, ¿qué podía perder? En aquel momento estaba seguro de no perderla. En aquel momento había comprendido. En aquel momento podía permitirse aquel lujo.
¿O sería aquella confesión un intento extremo de animarla, de hacerle entender que él no era como los demás, no la consideraba sólo una chiquilla para la cama, que incluso hacer el amor con ella le importaba un comino, lo que de verdad deseaba de ella era otra cosa?
«Oye», le dijo, al tiempo que le apoyaba una mano en la pierna desnuda, «deberías hacerme un gran favor».
Ella lo miró recelosa.
«¿Qué?»
«Mira, deberías echarme una mano».
Читать дальше