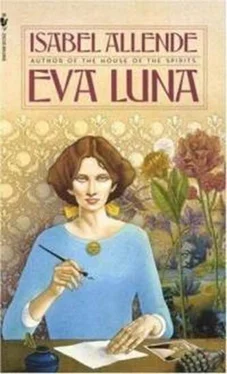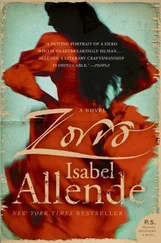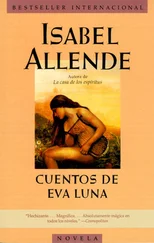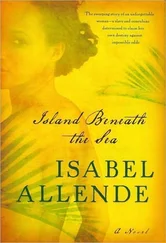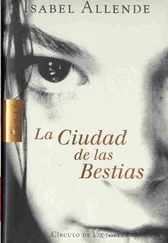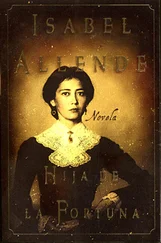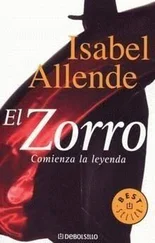– Buenas tardes… ¿tiene aspirinas? fue lo único que pude decir.
Riad Halabí no levantó la vista ni apartó el lápiz de su libro de contabilidad y me señaló con un gesto el otro extremo del mesón.
– Pídaselas a mi mujer, dijo con el ceceo de su labio de conejo.
Me volví, segura de encontrar a la maestra Inés convertida en esposa del turco, tal como imaginé muchas veces que sucedería finalmente, pero en cambio vi a una muchacha que no debía tener más de catorce años, una morenita achaparrada de boca pintada y expresión obsequiosa. Compré las aspirinas pensando que años atrás ese hombre me había rechazado porque yo era demasiado joven y en aquel momento su actual mujer debía andar en pañales. Quién sabe cuál habría sido mi suerte de haberme quedado a su lado, pero de una cosa estoy segura: en la cama me habría hecho muy feliz. Sonreí a la niña de labios rojos con una mezcla de complicidad y envidia y me fui de allí sin intercambiar ni una mirada con Riad Halabí, contenta por él, se veía bien. A partir de ese momento lo recuerdo como el padre que en verdad fue para mí; esa imagen le calza mucho mejor que la del amante de una sola noche. Afuera el Negro rumiaba su impaciencia, eso no estaba incluido en las órdenes recibidas.
– Rajemos. El Comandante dijo que nadie debía vernos en este pueblo de porquería donde todo el mundo te conoce, me reclamó.
– No es un pueblo de porquería. ¿Sabes por qué se llama Agua Santa? Porque hay un manantial que lava los pecados.
– No me jodas.
– Es cierto, si te bañas en esa agua no vuelves a sentir culpa.
– Por favor, Eva, sube al coche y salgamos de aquí.
– No tan rápido, todavía tengo algo que hacer, pero debemos esperar la noche, es más seguro…
Al Negro le resultó inútil la amenaza de dejarme tirada en la carretera, porque cuando se me pone una idea en la cabeza rara vez cambio de opinión. Por otra parte, mi presencia era indispensable para rescatar a los prisioneros, así es que no sólo tuvo que acceder, sino que también le tocó cavar un hoyo apenas bajó el sol. Lo conduje por detrás de las casas hasta un terreno irregular, cubierto de espesa vegetación y le señalé un punto.
– Vamos a desenterrar algo, le dije y él obedeció porque supuso que, a menos que el calor me hubiera ablandado el cerebro, también eso debía ser parte del plan.
No fue necesario afanarse demasiado, la tierra arcillosa estaba húmeda y blanda. A poco más de medio metro de profundidad encontramos un envoltorio de plástico cubierto de moho. Lo limpié con la punta de la blusa y sin abrirlo lo puse en mi bolso.
– ¿Qué hay adentro? quiso saber el Negro.
– Una dote de matrimonio.
Los indios nos recibieron en una elipse despejada donde ardía una hoguera, única fuente de luz en la densa oscuridad de la selva. Un gran techo triangular de ramas y hojas servía de parapeto común y debajo colgaban varias hamacas en diferentes niveles. Los adultos llevaban alguna prenda de ropa, hábito adquirido en contacto con los pueblos vecinos, pero los niños iban desnudos, porque en las telas siempre impregnadas de humedad, se multiplicaban los parásitos y brotaba un musgo pálido, causa de diversos males. Las muchachas llevaban flores y plumas en las orejas, una mujer amamantaba a su hijo con un seno y con el otro a un perrito. Observé esos rostros, buscando mi propia imagen en cada uno de ellos, pero sólo encontré la expresión sosegada de quienes vienen de vuelta de todas las preguntas. El jefe se adelantó dos pasos y nos saludó con una leve inclinación. Llevaba el cuerpo erguido, tenía los ojos grandes y separados, la boca carnosa y el cabello cortado como un casco redondo, con una tonsura en la nuca donde lucía orgulloso las cicatrices de muchos torneos de garrotazos. Lo identifiqué al punto, era el hombre que todos los sábados conducía a la tribu a pedir limosna en Agua Santa, el que me encontró una mañana sentada junto al cadáver de Zulema, el mismo que mandó a avisar la desgracia a Riad Halabí y cuando me detuvieron se plantó delante de la Comandancia a patear el suelo como un tambor de advertencia. Deseaba saber cómo se llamaba, pero el Negro me había explicado con anterioridad que esa pregunta sería una grosería; para esos indios nombrar es tocar el corazón, consideran una aberración llamar a un extraño por su nombre o permitir que éste lo haga, así es que más valía abstenerme de presentaciones que podían ser mal interpretadas. El jefe me miró sin dar muestras de emoción, pero tuve la certeza de que también me había reconocido. Nos hizo una señal para indicar el camino y nos condujo a una cabaña sin ventanas, olorosa a trapo chamuscado, sin más mobiliario que dos taburetes, una hamaca y una lámpara de querosén.
Las instrucciones indicaban esperar al resto del grupo, que se juntaría con nosotros poco antes de la noche del viernes señalado. Pregunté por Huberto Naranjo, porque me figuré que pasaríamos esos días juntos, pero nadie pudo darme noticias suyas. Sin quitarme la ropa me eché en la hamaca, perturbada por el barullo incesante de la selva, la humedad, los mosquitos y las hormigas, el temor de que las víboras y las arañas venenosas se deslizaran por las cuerdas o estuvieran anidadas en el techo de palmas y me cayeran encima durante el sueño. No pude dormir. Pasé las horas interrogándome sobre las razones que me habían conducido hasta allí, sin llegar a ninguna conclusión, porque mis sentimientos por Huberto no me parecieron motivo suficiente. Me sentía cada día más lejos de los tiempos en que vivía sólo para los furtivos encuentros con él, girando como una luciérnaga en torno a un fuego escurridizo. Creo que sólo acepté ser parte de esa aventura para ponerme a prueba, a ver si compartiendo esa guerra insólita lograba acercarme de nuevo al hombre que alguna vez amé sin pedirle nada. Pero esa noche estaba sola, encogida en una hamaca infestada de chinches que olía a perro y a humo.
Tampoco lo hacía por convicción política, porque si bien había adoptado los postulados de esa utópica revolución y me conmovía ante el coraje desesperado de ese puñado de guerrilleros, tenía la intuición de que ya estaban derrotados. No podía evitar ese presagio de fatalidad que me rondaba desde hacía un tiempo, una vaga inquietud que se transformaba en ramalazos de lucidez cuando estaba ante Huberto Naranjo. A pesar de la pasión que ardía en la mirada de él, yo podía ver el aire de descalabro cerrándose a su alrededor. Para impresionar a Mimí yo repetía sus discursos, pero en verdad pensaba que la guerrilla era un proyecto imposible en el país. No quería imaginar el final de esos hombres y de sus sueños. Esa noche, insomne en el cobertizo de los indios, me sentí triste. Bajó la temperatura y me dio frío, entonces salí y me acurruqué junto a los restos del fuego para pasar allí la noche. Pálidos rayos, apenas perceptibles, se filtraban a través del follaje y noté, como siempre, que la luna me tranquilizaba.
Al amanecer escuché el despertar de los indios bajo el techo comunitario, todavía entumecidos en sus chinchorros, conversando y riendo. Algunas mujeres fueron a buscar agua y sus niños las siguieron imitando los gritos de las aves y los animales del bosque. Con la llegada de la mañana pude ver mejor la aldea, un puñado de chozas tiznadas del mismo color del barro, agobiadas por el aliento de la selva, rodeadas por un trozo de tierra cultivada donde crecían matas de yuca y maíz y unos cuantos plátanos, únicos bienes de la tribu, despojada durante generaciones por la rapacidad ajena. Esos indios, tan pobres como sus antepasados del principio de la historia americana, habían resistido el trastorno de los colonizadores sin perder del todo sus costumbres, su lengua y sus dioses. De los soberbios cazadores que alguna vez fueron, quedaban unos cuantos menesterosos, pero tan largos infortunios no habían borrado el recuerdo del paraíso perdido ni la fe en las leyendas que prometían recuperarlo. Aún sonreían con frecuencia. Poseían algunas gallinas, dos cerdos, tres piraguas, implementos de pesca y esos raquíticos plantíos rescatados de la maleza con un esfuerzo descomunal. Dedicaban las horas a buscar leña y alimento, tejer chinchorros y cestos, tallar flechas para vender a los turistas a la orilla del camino. A veces alguno salía de caza y si tenía suerte, regresaba con un par de pajarracos o un pequeño jaguar que repartía entre los suyos, pero que él mismo no probaba para no ofender al espíritu de su presa.
Читать дальше