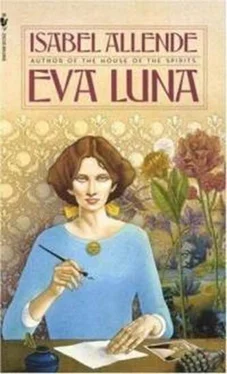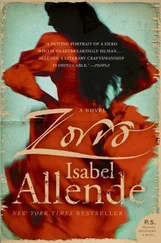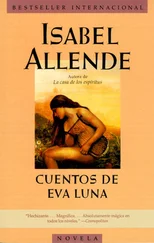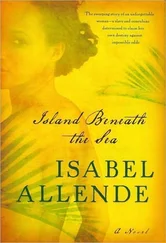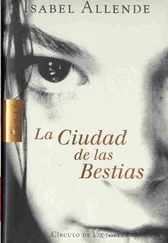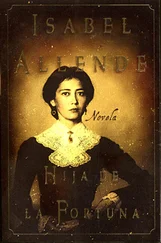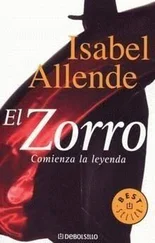– No me llames así, ahora mi nombre es Mimí.
– Me gusta, te queda bien.
– ¡Cómo hemos cambiado las dos! No me mires así, no soy un marica, soy un transexual.
– ¿Un qué?
– Yo nací hombre por equivocación, pero ahora soy mujer.
– ¿Cómo lo hiciste?
– Con dolor. Siempre supe que yo no era como los demás, pero fue en la cárcel donde tomé la decisión de torcerle la mano a la naturaleza; parece un milagro habernos encontrado… y justo en una iglesia. Hace como veinte años que no entraba en una iglesia, se rió Mimí secándose las últimas lágrimas.
Melecio fue detenido durante la Revuelta de las Putas, ese memorable jaleo público que él mismo inició con su desafortunada carta al Ministro del Interior respecto a los sobornos de la policía. Allanaron el cabaret donde trabajaba y sin darle tiempo de ponerse ropa de calle, se lo llevaron con su bikini de perlas y diamantes de mentira, con su cola de avestruz rosada, su peluca rubia y sus sandalias plateadas. Su aparición en el cuartel produjo una tormenta de risotadas e insultos, le dieron una golpiza fenomenal y lo metieron cuarenta horas en la celda de los presos más peligrosos. Después se lo entregaron a un psiquiatra, que estaba experimentando una cura para la homosexualidad mediante la persuasión emética. Durante seis días y seis noches, éste lo sometió a una serie de drogas hasta dejarlo medio muerto, mientras le presentaba fotografías de atletas, bailarines y modelos masculinos, con la certeza de provocarle un reflejo condicionado de repulsión hacia los de su mismo sexo. Al sexto día Melecio, una persona de carácter habitualmente pacífico, perdió la paciencia, saltó al cuello del médico, comenzó a morderlo como una hiena y si no se lo quitan a tiempo lo estrangula con sus propias manos. Dedujeron que había desarrollado repulsión hacia el psiquiatra, entonces lo calificaron de incurable, y lo enviaron a Santa María, donde iban a parar los delincuentes sin esperanza de juicio y los presos políticos que sobrevivían a los interrogatorios. Creado en la dictadura del Benefactor y modernizado con nuevas rejas y celdas en la del General, el Penal tenía capacidad para trescientos internos, pero allí se hacinaban más de mil quinientos. Melecio fue trasladado en un avión militar a un pueblo fantasma, próspero en los tiempos de la fiebre aurífera y agónico desde el auge del petróleo. De allí lo llevaron amarrado como un animal, primero en una camioneta y luego en una lancha, hasta el infierno donde pasaría el resto de su existencia. A la primera mirada comprendió la proporción de su desdicha. Una pared de poco más de metro y medio de altura y de allí para arriba barrotes, detrás los presos mirando hacia el verde inmutable de la vegetación y el agua amarilla del río. Libertad, libertad, estallaron en súplicas cuando se acercó el vehículo del Teniente Rodríguez, quien acompañaba a la nueva hornada de detenidos para realizar su inspección trimestral. Se abrieron las pesadas puertas metálicas y penetraron hasta el último círculo, donde fueron recibidos por una muchedumbre aullante. A Melecio lo condujeron directamente al pabellón de los homosexuales; allí los guardias lo ofrecieron en remate entre los delincuentes veteranos. Tuvo suerte, dentro de todo, porque lo dejaron en El Harén, donde cincuenta privilegiados disponían de un sector independiente y estaban organizados para sobrevivir.
– En esa época yo no había oído hablar del Maharishi y no tenía ninguna ayuda espiritual, dijo Mimí temblorosa ante esos recuerdos, sacando de su cartera una estampa en colores, donde aparecía un barbudo con túnica de profeta rodeado de símbolos astrales. Me salvé de la locura porque sabía que la Señora no me abandonaría, ¿te acuerdas de ella? Es una amiga leal, no descansó hasta rescatarme, pasó meses untándole la mano a los jueces, movilizando a sus contactos en el Gobierno y hasta habló con el General en persona para sacarme de allí.
Cuando salió de Santa María, un año después, Melecio no era ni sombra de la persona que había sido. El paludismo y el hambre le habían quitado veinte kilos, una infección al recto lo obligaba a caminar encorvado como un anciano y la experiencia de la violencia había roto el dique de sus emociones, pasaba del llanto a la risa histérica sin ninguna transición. Salió en libertad sin creer lo que le estaba sucediendo, convencido de que era un truco para acusarlo de intento de fuga y dispararle por la espalda, pero se hallaba tan debilitado que se resignó a su suerte. Lo cruzaron en lancha por el río y luego lo llevaron en un automóvil hasta el pueblo fantasma. Bájate, maricón, lo empujaron, cayó de rodillas sobre el polvo ambarino y allí quedó esperando el tiro de muerte, pero nada de eso ocurrió. Oyó el motor del coche alejándose, levantó la vista y se encontró delante de la Señora, quien en el primer momento no lo reconoció. Lo estaba aguardando con una avioneta alquilada y se lo llevó en vuelo directo a una clínica de la capital. Durante aquel año ella había juntado dinero con el tráfico de prostitutas por vía marítima y lo puso todo a disposición de Melecio.
– Gracias a ella estoy viva, me contó Mimí. Tuvo que irse del país. Si no fuera por mi mamma, me conseguiría un pasaporte con mi nuevo nombre de mujer y partiría a vivir con ella.
La Señora no había emigrado por su voluntad, sino huyendo de la justicia, obligada por el escándalo de las veinticinco muchachas muertas, localizadas en un barco rumbo a Curazao. Yo lo había escuchado hacía un par de años por la radio en la casa de Riad Halabí y todavía recordaba el caso, pero nunca pensé que se trataba de la dama del enorme fundillo en cuyo hogar me dejó Huberto Naranjo. Los cadáveres eran de dominicanas y trinitarias embarcadas de contrabando en una cava hermética, en la cual el aire alcanzaba para doce horas. Por confusión burocrática permanecieron encerradas dos días en las bodegas de carga del barco. Antes de partir, las mujeres recibían un pago en dólares y la promesa de un buen trabajo. Esa parte del negocio correspondía a la Señora y ella la llevaba a cabo con honestidad, pero al llegar a los puertos de destino, les confiscaban los documentos y las depositaban en lupanares de ínfima categoría, donde se encontraban atrapadas en una telaraña de amenazas y deudas. La Señora, acusada de dirigir la red de comercio de pelanduscas por las islas del Caribe, estuvo a punto de ir a parar con sus huesos a la cárcel, pero nuevamente amigos poderosos la ayudaron y provista de documentos falsos pudo desaparecer a tiempo. Durante un par de años vivió de sus rentas, tratando de no llamar la atención, pero su espíritu creativo necesitaba una válvula de escape y acabó montando un negocio de adminículos sadomasoquistas, con tan buen resultado, que de los cuatro puntos cardinales le hacían pedidos para sus cinturones de castidad para varones, sus látigos de siete colas, sus collares de perro para uso humano y tantos otros instrumentos de humillación.
– Pronto será de noche, es mejor que nos vayamos, dijo Mimí. ¿Dónde vives?
– Por el momento en un hotel. Acabo de llegar, pasé estos años en Agua Santa, en un pueblo perdido.
– Ven a vivir conmigo, yo estoy sola.
– Creo que debo buscar mi propio camino.
– La soledad no es buena para nadie. Vamos a mi casa y una vez que pase este jaleo ves lo que más te conviene, dijo Mimí retocándose el maquillaje ante un espejo de bolsillo, algo alterada por las vicisitudes de ese día.
Cerca de la calle República, al alcance de los faroles amarillos y las lámparas rojas, estaba el apartamento de Mimí. Los que antes fueron doscientos metros dedicados a vicios moderados, se habían convertido en un laberinto de plástico y neón, un centro de hoteles, bares, cafetines y burdeles de toda índole.
Читать дальше