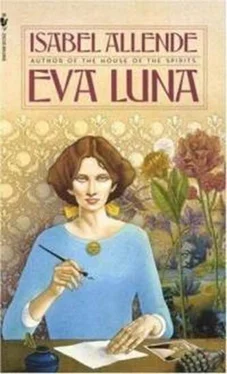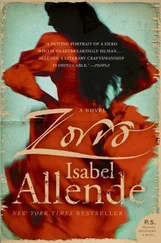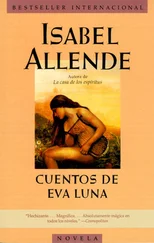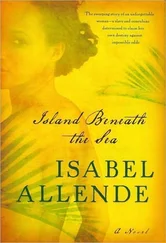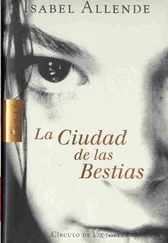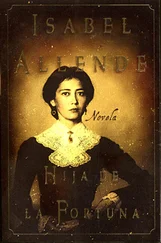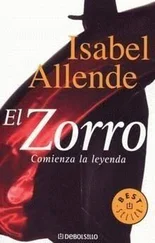Santa desfiló ante la tumba y cada uno me abrazó y me dio el pésame como si en verdad yo fuera la hija de Zulema y no la sospechosa de haberla asesinado.
Dos días más tarde ya me sentía mejor y pude ayudar a Riad Halabí a poner orden en la casa y en el almacén. Comenzó la vida de nuevo sin hablar de lo ocurrido y sin mencionar los nombres de Zulema o de Kamal, pero ambos aparecían en las sombras del jardín, en los rincones de los cuartos, en la penumbra de la cocina, él desnudo con los ojos ardientes y ella intacta, rolliza y blanca, sin máculas de sangre o semen, como si viviera de muerte natural.
A pesar de las precauciones de la maestra Inés, la maledicencia crecía y se inflaba como levadura y los mismos que tres meses antes estaban dispuestos a jurar que yo era inocente, comenzaron a murmurar porque vivía sola con Riad Halabí bajo el mismo techo, sin estar unidos por un lazo familiar comprensible. Cuando el chisme se coló por las ventanas y entró en la casa, ya tenía proporciones aterradoras: el turco y esa zorra son amantes, mataron al primo Kamal, echaron al río sus restos para que la corriente y las pirañas dieran cuenta de él, por eso perdió el juicio la pobre esposa y a ella también la mataron para quedarse solos en la casa y ahora emplean sus noches y sus días en una bacanal de sexo y de herejías musulmanas, pobre hombre, no es culpa suya, esa diabla le trastornó el cerebro.
– Yo no creo en las pendejadas que dice la gente, turco, pero cuando el río suena, es que piedras lleva. Tendré que hacer otra investigación, esto no puede quedar así, amenazó el Teniente.
– ¿Cuánto quiere ahora?
– Pasa por mi oficina y lo hablamos.
Entonces Riad Halabí comprendió que el chantaje no terminaría nunca y que la situación había llegado a un punto sin retorno. Nada volvería a ser como antes, el pueblo nos haría la vida imposible, era tiempo de separarnos. Esa noche, sentado en el patio cerca de la fuente árabe, con su impecable guayabera de batista blanca, me lo dijo escogiendo con cuidado las palabras. El cielo estaba claro, yo podía distinguir sus ojos grandes y tristes, dos aceitunas mojadas, y pensé en las cosas buenas compartidas con ese hombre, en los naipes y el dominó, en las tardes leyendo el silabario, en las películas del cine, en las horas cocinando juntos… Concluí que lo amaba profundamente con un amor agradecido. Un sentimiento blando me recorrió las piernas, me oprimió el pecho me hizo arder los ojos. Me acerqué, di la vuelta a la silla donde él estaba, me puse detrás y por primera vez en tanto tiempo de convivencia me atreví a tocarlo. Apoyé las manos en sus hombros y la barbilla en su cabeza. Durante un tiempo imposible de calcular, él no se movió, tal vez presentía lo que iba a ocurrir y lo estaba deseando, porque sacó el pañuelo de su pudor y se tapó la boca. No, eso no, le dije, se lo quité y lo tiré al suelo, luego rodeé la silla y me senté sobre sus rodillas, echándole los brazos al cuello, muy cercana, mirándolo sin pestañear. Olía a hombre limpio, a camisa recién planchada, a lavanda. Lo besé en su mejilla afeitada, en la frente, en las manos, firmes y morenas. Ayayay, mi niña, suspiró Riad Halabí y sentí su aliento tibio bajar por mi cuello, pasearse bajo mi blusa.
El placer me erizó la piel y me endureció los senos. Caí en cuenta que nunca había estado tan cerca de nadie y que llevaba siglos sin recibir una caricia. Tomé su cara, me aproximé con lentitud y lo besé en los labios largamente, aprendiendo la forma extraña de su boca, mientras un calor brutal me encendía los huesos, me estremecía el vientre. Tal vez por un instante él luchó contra sus propios deseos, pero de inmediato se abandonó para seguirme en el juego y explorarme también, hasta que la tensión fue insoportable y nos apartamos para tomar aire.
– Nadie me había besado en la boca, murmuró él.
– Tampoco a mí. Y lo tomé de la mano para conducirlo al dormitorio.
– Espera, niña, no quiero perjudicarte…
– Desde que murió Zulema no he vuelto a menstruar. Es por el susto, dice la maestra… ella cree que ya no podré tener hijos, me sonrojé.
Toda la noche permanecimos juntos. Riad Halabí había pasado la vida inventando fórmulas de aproximación con un pañuelo en la cara. Era un hombre amable y delicado, ansioso de complacer y de ser aceptado, por eso había indagado todas las formas posibles de hacer el amor sin emplear los labios. Había convertido sus manos y todo el resto de su pesado cuerpo en un instrumento sensitivo, capaz de agasajar a una mujer bien dispuesta hasta colmarla de dicha. Ese encuentro fue tan definitivo para los dos, que pudo haber sido una ceremonia solemne, pero en cambio resultó alegre y risueño. Entramos juntos en un espacio propio donde no existía el tiempo natural y durante aquellas horas magníficas pudimos vivir en completa intimidad, sin pensar en nada más que en nosotros mismos, dos compañeros impúdicos y juguetones ofreciendo y recibiendo. Riad Halabí era sabio y tierno y esa noche me dio tanto placer, que habrían de pasar muchos años y varios hombres por mi vida antes que volviera a sentirme tan plena. Me enseñó las múltiples posibilidades de la feminidad para que nunca me transara por menos. Recibí agradecida el espléndido regalo de mi propia sensualidad, conocí mi cuerpo, supe que había nacido para ese goce y no quise imaginar la vida sin Riad Halabí.
– Déjame quedarme contigo, le rogué al amanecer.
– Niña, tengo demasiados años más que tú. Cuando tengas treinta yo seré un viejo chocho.
– Eso no importa. Aprovechemos el tiempo que podamos estar juntos.
– Los chismes nunca nos dejarían en paz. Yo hice ya mi vida, pero tú todavía no has comenzado la tuya. Tienes que irte de este pueblo, cambiarte el nombre, educarte, olvidar todo lo que nos ha pasado. Yo te ayudaré siempre, eres más que una hija para mí…
– No quiero irme, quiero quedarme a tu lado. No hagas caso de lo que dice la gente.
– Debes obedecerme, yo sé por qué lo hago, ¿no ves que conozco el mundo mejor que tú? Nos perseguirán hasta volvernos locos, no podemos vivir encerrados, eso no sería justo contigo, eres una criatura.
Y después de una larga pausa Riad Halabí agregó: Hay algo que quería preguntarte hace días, ¿sabes dónde escondió Zulema sus joyas?
– Sí.
– Está bien, no me lo digas. Ahora son tuyas, pero déjalas donde están, porque no las necesitas todavía. Te daré dinero para que vivas en la capital, para que vayas a una escuela y aprendas un oficio, así no tendrás que depender de nadie, ni siquiera de mí. Nada te faltará, niña mía. Las joyas de Zulema estarán esperando, serán tu dote cuando te cases.
– No me casaré con nadie, sólo contigo, por favor, no me eches.
– Lo hago porque te quiero mucho, un día lo entenderás, Eva.
– ¡Nunca lo entenderé! ¡Nunca!
– Ssht… no hablemos de eso ahora, ven aquí, todavía nos quedan algunas horas.
Por la mañana nos fuimos caminando juntos hasta la plaza. Riad Halabí cargaba la maleta de ropa nueva que había preparado para mí y yo iba en silencio, con la cabeza alta y la mirada desafiante, para que nadie supiera que estaba a punto de llorar. Era un día como todos y a esa hora los niños jugaban en la calle y las comadres de Agua Santa habían sacado sus sillas a la acera, donde se sentaban con una palangana en la falda a desgranar maíz. Los ojos del pueblo nos siguieron implacables hasta la parada del autobús. Nadie me hizo una señal de despedida, ni el Teniente, que atinó a pasar por allí en su jeep y volteó la cabeza, como si nada hubiera visto, cumpliendo su parte del trato.
– No quiero irme, le supliqué por última vez.
– No hagas esto más difícil para mí, Eva.
Читать дальше