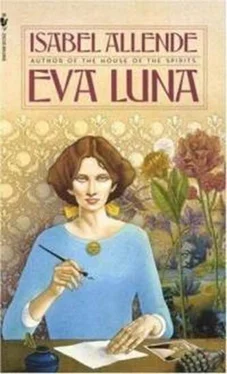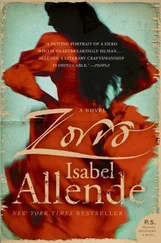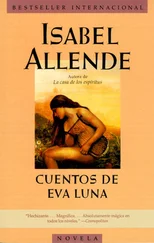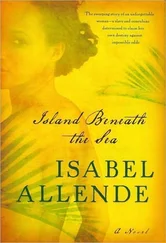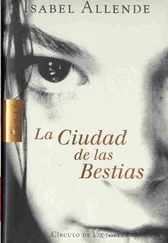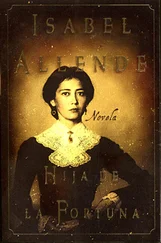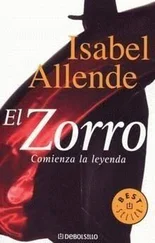– Vístete, hijo, te irás a América del Sur, anunció con inconmovible decisión.
De este modo Rolf Carlé fue embarcado en un buque noruego que lo llevó al otro lado del mundo, muy lejos de sus pesadillas. Su madre viajó con él en tren hasta el puerto más cercano, le compró un billete de tercera clase, envolvió el dinero sobrante en un pañuelo junto con la dirección del tío Rupert y se lo cosió en el interior de los pantalones, con instrucciones de no quitárselos por ningún motivo. Hizo todo esto sin muestras de emoción y al despedirse le dio un beso rápido en la frente, tal como hacía cada mañana cuando iba a la escuela.
– ¿Cuánto tiempo estaré lejos, mamá?
– No lo sé, Rolf.
– No debo irme, ahora yo soy el único hombre de la familia, tengo que cuidar de usted.
– Yo estaré bien. Te escribiré.
– Katharina está enferma, no puedo dejarla así…
– Tu hermana no vivirá mucho más, siempre supimos que sería así, es inútil preocuparse por ella. ¿Qué sucede? ¿Estás llorando? No pareces hijo mío, Rolf, no tienes edad para comportarte como un chiquillo. Límpiate la nariz y sube a bordo antes que la gente comience a mirarnos.
– Me siento mal, mamá, quiero vomitar.
– ¡Te lo prohíbo! No me hagas pasar una vergüenza. Vamos, sube por esa pasarela, camina hacia la proa y quédate allí. No mires hacia atrás. Adiós, Rolf.
Pero el muchacho se escondió en la popa para observar el muelle y así supo que ella no se movió de su lugar hasta que el barco se perdió en el horizonte. Guardó consigo la visión de su madre vestida de negro con su sombrero de fieltro y su cartera de falsa piel de cocodrilo, de pie, inmóvil y solitaria, con la cara vuelta hacia el mar.
Rolf Carlé navegó casi un mes en la última cubierta del buque, entre refugiados, emigrantes y viajeros pobres, sin hablar una palabra con nadie por orgullo y timidez, oteando el océano con tal determinación, que llegó al fondo de su propia tristeza y la agotó. Desde entonces no volvió a padecer aquella aflicción que por poco le induce a lanzarse al agua. A los doce días de viaje el aire salado le devolvió el apetito y lo curó de los malos sueños, se le pasaron las náuseas y se interesó en los delfines sonrientes que acompañaban al barco por largos trechos. Cuando finalmente arribó a las costas de América del Sur habían vuelto los colores a sus mejillas. Se miró en el pequeño espejo del baño común que compartía con los demás pasajeros de su clase y vio que su rostro ya no era el de un adolescente atormentado, sino el de un hombre. Le gustó la imagen de sí mismo, respiró profundamente y sonrió por primera vez en mucho tiempo.
El buque detuvo sus máquinas en el muelle y los pasajeros descendieron por una pasarela. Sintiéndose como un filibustero de las novelas de aventura, con el viento tibio agitándole el pelo y los ojos deslumbrados, Rolf Carlé fue de los primeros en pisar tierra. Un puerto increíble surgió ante su vista a la luz de la mañana. De los cerros colgaban viviendas de todos colores, calles torcidas, ropa tendida, una pródiga vegetación en todos los tonos de verde. El aire vibraba de pregones, de cantos de mujeres, de risas de niños y gritos de papagayos, de olores, de una alegre concupiscencia y un calor húmedo de cocinería. En el bullicio de cargadores, marineros y viajantes, entre fardos, maletas, curiosos y vendedores de chucherías, lo esperaban su tío Rupert con su esposa Burgel y sus dos hijas, unas doncellas macizas y rubicundas de quienes el joven se enamoró de inmediato. Rupert era un primo lejano de su madre, carpintero de oficio, gran bebedor de cerveza y amante de los perros. Había llegado con su familia hasta ese confín del planeta huyendo de la guerra, porque no tenía vocación de soldado, le pareció una estupidez dejarse matar por una bandera que consideraba sólo un trapo amarrado a un palo. No tenía la menor inclinación patriótica y cuando tuvo la certeza de que la guerra era inevitable, recordó a unos bisabuelos lejanos que muchos años antes se embarcaron rumbo a América para fundar una colonia y decidió seguir sus pasos. Condujo a Rolf Carlé directamente del barco a un pueblo de fantasía, preservado en una burbuja donde el tiempo se había detenido y la geografía había sido burlada. Allí la vida transcurría como en los Alpes durante el siglo diecinueve. Para el muchacho fue igual que meterse en una película. No alcanzó a ver nada del país y por varios meses creyó que no había mucha diferencia entre el Caribe y las orillas del Danubio.
A mediados de mil ochocientos, un ilustre sudamericano dueño de tierras fértiles enclavadas en las montañas a poca distancia del mar y no muy lejos de la civilización, quiso poblarlas con colonos de buena cepa. Se fue a Europa, fletó un barco y corrió la voz entre los campesinos empobrecidos por las guerras y las pestes, de que al otro lado del Atlántico estaba esperándolos una utopía. Iban a construir una sociedad perfecta donde reinara la paz y la prosperidad, regulada por sólidos principios cristianos, lejos de los vicios, las ambiciones y los misterios que habían castigado a la humanidad desde el comienzo de la civilización. Ochenta familias fueron seleccionadas de acuerdo a sus méritos y buenas intenciones, entre las cuales había representantes de varios oficios artesanales, un maestro, un médico y un sacerdote, todos con sus instrumentos de trabajo y varios siglos de tradiciones y conocimientos a la espalda. Al pisar esas costas tropicales algunos se asustaron, convencidos de que jamás podrían habituarse a un lugar semejante, pero cambiaron de idea al ascender por un sendero hacia las cumbres de las montañas y encontrarse en el paraíso prometido, una región fresca y benigna, donde era posible cultivar las frutas y hortalizas de Europa y donde crecían también productos americanos. Allí construyeron una réplica de sus aldeas de origen, con casas de vigas de madera, avisos con letras góticas, flores en macetas adornando las ventanas y una pequeña iglesia donde colgaba la campana de bronce traída con ellos en el barco. Cerraron la entrada de la Colonia y bloquearon el camino, para que no fuera posible llegar o salir, y durante cien años cumplieron los deseos del hombre que los llevó hasta ese lugar, viviendo de acuerdo a los preceptos de Dios. Pero el secreto de la utopía no pudo ocultarse indefinidamente y cuando la prensa publicó la noticia se armó un escándalo. El Gobierno poco dispuesto a consentir que en el territorio existiera un poblado extranjero con sus propias leyes y costumbres, los obligó a abrir las puertas y dar paso a las autoridades nacionales, al turismo y al comercio. Al hacerlo encontraron una aldea donde no se hablaba español, todos eran rubios de ojos claros y una buena parte de los niños habían nacido con taras a causa de los matrimonios consanguíneos. Construyeron una carretera para unirla con la capital, convirtiendo la Colonia en el paseo preferido de las familias con automóvil, que iban a comprar frutas invernales, miel, embutidos, pan casero y manteles bordados. Los colonos transformaron sus casas en restaurantes y albergues para los visitantes y algunos hoteles aceptaron parejas clandestinas, lo cual no correspondía exactamente a la idea del fundador de la comunidad, pero los tiempos cambian v era necesario modernizarse. Rupert llegó allí cuando todavía era un recinto cerrado, pero se las arregló para ser aceptado, después de probar su estirpe europea y demostrar que era un hombre de bien. Cuando abrieron las comunicaciones con el mundo exterior, él fue uno de los primeros en comprender las ventajas de la nueva situación. Dejó de fabricar muebles, porque ahora se podían comprar mejores y más variados en la capital y se dedicó a producir relojes cucú y a imitar juguetes antiguos pintados a mano para vender a los turistas. También comenzó un negocio de perros de raza y una escuela para adiestrarlos, idea que aún no se le había ocurrido a nadie en esas latitudes, pues hasta entonces los animales nacían y se reproducían de cualquier modo, sin apellidos, clubes, concursos, peluqueros o entrenamientos especiales. Pero pronto se supo que en alguna parte estaban de moda los pastores policiales y los ricos quisieron tener el suyo con documentos de garantía. Quienes podían pagarlos, compraban sus bestias y los dejaban por una temporada en la escuela de Rupert, de donde regresaban caminando a dos patas, saludando con la mano, acarreando en el hocico el periódico y las pantuflas del amo y fingiéndose muertos cuando recibían la orden en lengua extranjera.
Читать дальше