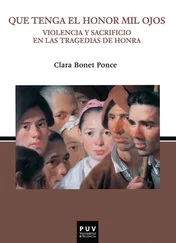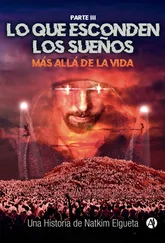Así, la playa era muy cómoda. Fredrik de vez en cuando nos traía un helado, un refresco, la sombra de sus anchos y huesudos hombros caía sobre nosotras. A Karin le gustaba hablar de Noruega, de la casa tan bonita que tenían en un fiordo y que en tiempos fue una granja. Ya no iban allí por el clima, la humedad se les metía en los huesos. Pero echaba de menos la nieve, el aire puro de la nieve azulada. Karin no era esquelética como su mando. Debía de haber sido delgada en su juventud y gorda en la madurez, ahora era una mezcla de ambas cosas, una mezcla deformada. Miraba con esa expresión tan difícil, entre amigable y desconfiada, que no se sabía qué pensaba realmente. O mejor dicho, lo que decía debía de ser una milésima parte de lo que pensaba, como toda la gente de edad que ha vivido mucho para al final acabar disfrutando de las pequeñas cosas. No era raro que Karin llevase en su cesta de paja alguna novela con un hombre y una mujer besándose en la portada. Le gustaban mucho las historias románticas y a veces me contaba alguna que se desarrollaba entre el jefe y la secretaria o entre un profesor y la alumna o entre el médico y la enfermera o entre dos que se habían conocido en un bar. Ninguna se parecía a la mía con Santi.
Era muy agradable dejarme llevar. Paseaba por la orilla, de la sombrilla de la pareja de noruegos al saliente de piedras, y del saliente de piedras a la sombrilla. No volví a vomitar, teníamos toda el agua fresca que queríamos en la nevera portátil, una nevera muy buena que no existía en el mercado español. Casi ninguna de las cosas que usaban eran de aquí, salvo los pareos de ella, comprados en algún tenderete de la playa.
Sobre todo, eran pacíficos. Se movían despacio, no hablaban alto, no discutían casi, todo lo más un cambio de pareceres. No tenían nada que ver con mis padres, que se ahogaban en un vaso de agua a la mínima contrariedad. A mis padres ni siquiera les había dicho que estaba embarazada, no me creía capaz de tener que soportar uno de sus dramas. Aprovechaban cualquier ocasión para salirse de madre, para enloquecerse. Quizá por eso me había liado con Santi, simplemente porque tenía buen carácter y era paciente y armonioso. Y, sin embargo, ya ves, no había funcionado. A la media hora de estar con Santi me invadía una insufrible sensación de pérdida de tiempo, y ésa era una razón de peso para que no me imaginara con él dentro de uno o dos años.
Los noruegos y yo íbamos juntos a la playa alguna mañana que otra, por lo que tampoco me empachaban demasiado. Cuando me dejaban en casa a veces ni siquiera bajaban del coche. Me despedían desde las ventanillas y me dejaban en paz.
Quería tomar algo antes de regresar al hotel, siempre he tenido la idea de que en los hoteles comer algo es más caro que en la calle. Rehuí los restaurantes que me iba encontrando porque no quería pasarme dos horas cenando sin muchas ganas. Así que entré en un bar y me pedí una ración de ensaladilla y un yogur, también una botella grande de agua para llevármela al hotel porque mi hija me había insistido tanto en que no bebiera agua del grifo que era casi un acto de lealtad hacia ella beber agua embotellada.
El recepcionista del hotel era aún el que vi a mi llegada. Tenía una gran peca en la mejilla derecha que lo hacía pintoresco y que había hecho que no lo olvidara, se me había grabado inmediatamente en la mente, como me sucedía de joven cuando archivaba caras de forma automática, sin posible confusión entre unas y otras. Le pregunté mientras me entregaba la llave de mi cuarto si no terminaba ya su turno. Él pareció sorprenderse por que me preocupara por él.
– Dentro de una hora -dijo.
Tendría unos treinta y cinco años. Echó una ojeada a la botella.
– Si necesita alguna cosa, la cafetería está abierta hasta las doce, a veces hasta más tarde.
Me volví buscándola alrededor con la mirada.
– Al fondo -dijo.
Debía de ser la misma en que me había tomado el vaso de leche. No sé por qué le habría dicho que no cayera en la tentación de borrarse la peca, porque esa mancha podría ayudarle a sobresalir en la vida. Me vino a la mente la cicatriz en forma de uve que Aribert Heim tenía en la comisura derecha de la boca y que con la edad se habría camuflado entre las arrugas. Durante años llegué a obcecarme tanto con ella que en cuanto veía a un viejo de unos ochenta o noventa años con algo junto a la boca que parecía una cicatriz, me lanzaba tras él. Pero incluso con una estatura tan llamativa y esa señal había logrado esconderse de nuestros ojos una y otra vez, una y otra vez. Se había mimetizado con los de su especie y a veces se le confundía con otros nazis gigantones y longevos como el mismo Fredrik Christensen, que era muy parecido a él. Durante las cinco semanas que estuvo en Mauthausen entre octubre y noviembre de 1941, se dedicó a amputar sin anestesia y sin ninguna necesidad, sólo para comprobar hasta dónde podía resistir el dolor un ser humano. Sus experimentos también incluían inyectar veneno en el corazón y observar los resultados, que anotaba minuciosamente en cuadernos con tapas negras, y todo lo hacía sin perder los modales ni la sonrisa. Afortunadamente ni Salva ni yo coincidimos con él en el campo. Otros compatriotas no podrían decir lo mismo. Lo llamaban, sin exagerar, el Carnicero, y lo más seguro era que el Carnicero estuviera tomando el sol y bañándose en algún lugar como éste. Él y los otros estarían disfrutando de lo que no era como ellos, de lo que no habían hecho a su imagen y semejanza. Salva había tenido el coraje de no querer olvidar nada.
– ¡Vaya día! Estoy un poco cansado -dije quitándome el sombrero y la imagen de dos judíos cosidos por la espalda gritando de dolor y suplicando que los mataran de una vez. ¿Quién hizo aquello? Alguien a quien estos gritos de dolor le afectaban como a nosotros los de un cerdo en una matanza o los de una rata atrapada en una trampa. Era imposible volver al punto en que aún no se ha visto algo así. Se podía fingir ser como los demás, pero lo visto, visto estaba. Este viejo fantasma de mi cabeza debió de envejecerme, porque el recepcionista dijo, poniendo un gesto bastante serio:
– Ya le digo, si necesita alguna cosa, no dude en llamarme.
En señal afirmativa hice un gesto con el sombrero medio arrugado en la mano.
En realidad no estaba cansado, pero estaba tan acostumbrado a estar cansado y a decirlo que lo dije. Estar cansado encajaba mucho más con mi perfil que no estarlo.
Tras el consabido ritual que me llevaba unos tres cuartos de hora, me metí en la cama. Vi un poco la televisión y enseguida apagué la luz y me puse a visualizar mentalmente la calle y la casa de Fredrik, la foto del periódico y lo que sabía de él. Sus fotos de joven, de las que sólo tenía dos en el archivo de mi despacho y alguna más en mi archivo mental, eran suficientes para recordarle como en realidad era, un monstruo que, como Aribert Heim, creía que tenía poder sobre la vida y la muerte. También como Heim, era de uno noventa, cara angulosa y tenía los ojos claros. De joven la arrogancia es más visible, está en el cuerpo, en los andares, en un cuello más largo y por tanto en una cabeza más alta, en una mirada más firme. En la vejez, los cuerpos decrépitos disfrazan la maldad en bondad y la gente tiende a considerarlos inofensivos, pero yo también era viejo y a mí el anciano Fredrik Christensen no podría engañarme. Reservaría las fuerzas que me quedaban para el anciano Fredrik, el resto del mundo tendría que arreglárselas sin mí, me dije preguntándome qué habría pensado Raquel de todo esto, aunque me lo imaginaba, me diría que iba a desperdiciar la poca vida que me quedaba.
Читать дальше